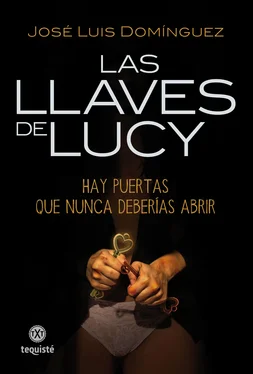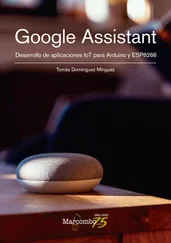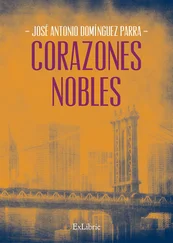El jefe Rosty iba definiendo los grupos para arrancar las tareas esa mañana. Salió el primero y el segundo grupo de trabajo… Todos estábamos allí. Diversos equipos iban desfilando y yendo al lugar designado para iniciar su jornada.
El siguiente camión, había entrado al patio del fondo e iniciado operaciones. Era el que se llevaría el cuarto canasto repleto de basura. Lo enganchó y comenzó a accionar los pistones hidráulicos para levantarlo desde el piso y colocarlo en posición sobre su propia planchada. Luego, lo aseguraría al camión con unos ganchos especiales que se maniobraban desde el interior de la cabina del chofer. De esta forma, cada volquete se “encastraba” firmemente al vehículo sin ningún riesgo de deslizamiento, mientras los transportaban a su destino final. El próximo camión venía maniobrando para llevarse el quinto volquete.
Hice señas a mi compinche para que se pusiera en posición junto al otro cuate en la zona establecida. Las cámaras continuaban examinando y filmando todo, pero debía correr el trance. Todo el riesgo en una sola apuesta. Era un pleno en la ruleta del Palacio Lecumberri. Y solo pensar en eso me había levantado el ánimo de una forma increíble. Mi adrenalina subió a tope, así que me puse en acción y en alerta máxima.
Ante mi señal, los cuates se agruparon entre el quinto y el sexto volquete. Yo permanecía hablando con un grupito de “compas” por detrás de ellos y casi pegado a la pared.
Otro grupo de reos del GOB-30, habían comenzado su tarea y los vi salir por la puerta de la sala de restauración con varios baldes repletos de basura, cargados encima de sus hombros. Iban directo al box de materiales para descargarlos allí. Justo en el quinto volquete había quedado algo de espacio libre, en la esquina opuesta.
Los chavos que vaciaban los escombros regresaban a la sala de restauración para retomar la carga de sus baldes y repetir la operación. Sin embargo, sucedieron dos hechos que cambiaron mis planes. No podía tener tanta mala suerte. El jefe llamó a los cuates que estaban “cubriendo” mi box de desechos. Rápido debían retirarse de allí para reunirse en el lugar que él les asignaría. Primera alerta.
El guardia García precipitó el ingreso del camión número cinco que, maniobrando, intentaba posicionarse de culata. El chofer buscaba la ubicación ideal para cargar el anteúltimo basurero. Alerta final.
Casi al instante, varios chavos venían en camino a descargar sus baldes al box número cinco que en breves instantes iba a ser enganchado e izado al camión. Entonces me decidí. Me agaché detrás de los “compas” que me tapaban por delante y, antes de que se movieran al llamado del jefe Rosty, me tiré de cabeza dentro del contenedor número cinco, justo en la esquina más liberada y vacía. Me cubrí con una bolsa de plástico gris y me hice un ovillo dentro de la basura.
Mis “compas” del GOB-30 ni se dieron cuenta, porque venían charlando y riendo. Y cuatro segundos después, sentí como varios de ellos descargaban sus cubos de basura y escombros sobre mi cabeza, y me los aguanté. Extraje un pedazo de caño corrugado para pasar cables que llevaba bajo la camisa y, como pude, lo transformé en “respirador” para tomar aire de la superficie y no ahogarme. Estaba enterrado vivo, por propia decisión.
Pensé que mi corazón explotaría de lo acelerado que latía, sufriendo y aguardando que, en cualquier momento, alguien me delatara. O desde la guardia enviaran la señal por radio, avisando que me habían descubierto por las cámaras. Los minutos me acorralaban. Mi adrenalina a tope. Mi corazón a miles de pulsaciones por minuto. La angustia era total. Imaginaba la escena de un guardia cárcel escarbando por encima de mi cabeza y levantando la bolsa de plástico, gritando: «¡Ajaaá… te estabas escapando, Charly…! ¡Guardiassssss!». Especulando con que varios guardias se acercasen hasta mí, encañonando sus rifles recortados a quince centímetros de mi cabeza.
Pero, rápidamente sentí el cimbronazo del contenedor de basura que era izado por el propio camión para colocarlo en posición sobre su plataforma plana. Luego, el bamboleo típico del vertedero de desechos cuando lo bajan, los ruidos de las cadenas, los sistemas neumáticos, los encastres, fin; volquete asegurado en posición. Y yo adentro.
En todo ese período de analizar y estudiar cualquier falla en el sistema de seguridad de la prisión, no había encontrado ninguna. Siempre temía que me fueran a descubrir de cualquier forma, pero, si era inteligente, tendría una oportunidad. La idea surgió, un par de semanas antes, cuando distinguí que los chavos del control de camiones de ingreso y salida no eran lo suficientemente estrictos y precisos en el cacheo de acceso al presidio. Desde la ventana del primer piso de la obra, varias veces, los había visto y analizado cómo procedían en otras salidas y entradas de camiones. Por eso, pensaba que tal vez yo tendría éxito si lo intentaba, y sortearía mi salida de forma similar a como lo habían hecho los demás vehículos. Debía asumir mi propio riesgo y jugármela. Pero, percibí también que la rigurosidad no provenía de los procesos, sino de las personas. Los procesos se hallaban escritos, con modificaciones y ajustes cada vez más estrictos. Los guardias los conocían de memoria y al detalle. Pero, hacerlo cumplir era otra cosa. Aquí dependía de qué tan implacables fueran las personas que me tocaran en suerte, en aplicar esas normas al controlar la salida por la puerta del “Palacio Negro”. Otra vez las personas y no las reglas, eran las que definían la situación.
Los camiones entraban todos juntos en caravana y casi pegados, para alinearse y entrar rápidamente por la puerta de control principal del presidio. De ese modo, los “apretujaban” a todos de un golpe entre ambos portones. Y allí, en fila, uno tras otro, quedaban “atrapados” como las ratas en una trampera. Cuando los camiones se retiraban del patio trasero, cargados a reventar, en el control de guardia realizaban un procedimiento similar de abrir y cerrar portones lo más rápido posible. Siempre avanzando casi “enganchados” y en fila india, como si fueran un tren.
Yo viajaba de polizón y sin boleto. Y rogaba que esta vez los guardias hicieran análoga rutina, es decir, un control livianito y rápido. Rezaba para que ningún guardia detuviera por mucho tiempo los camiones y ni se les ocurriera revisar el interior de los contenedores. El piso del camión se ubicaba a por lo menos un metro y medio del nivel del pavimento. El borde superior del volquete tendría unos dos metros por sobre el piso del vehículo. Sumando ambas alturas, estábamos hablando de que el borde superior alcanzaba más o menos tres metros y medio, desde los zapatos de los guardias. Era una altura considerable, y me imaginaba bastante incómodo para que los custodios, en su mayoría fuera de estado físico, se treparan al camión como gatos para “fisgonear” dentro de los basureros y averiguar si había algo más que escombros en su interior. Para eso tenían las cámaras aéreas del control, las malditas siete cámaras ubicadas en el portón de acceso que filmaban todas en simultáneo y en distintos ángulos, manejadas por un experto en el control de mando, un maniático del joystick.
Sin saber en qué punto del recorrido de salida se hallaba “mi camión”, yo permanecí acurrucado bajo los escombros, cubierto por la bolsa de plástico y respirando por un tubito corrugado. Era mi “cordón umbilical” que me permitía seguir vivo desde allí abajo, desde las entrañas de “mamá volquete”. El ruido del caño de escape que salía por detrás del camión y yo oculto bajo los escombros no me permitían escuchar casi nada de lo que sucedía afuera.
Finalmente, el camión se movió y luego lo sentí acelerar por el movimiento y el rugido amortiguado que apenas lograba detectar del escape del motor. Durante un tiempo, siguió ese sonido continuo, por lo que supuse que estábamos avanzando a buena velocidad, sobre un camino pavimentado.
Читать дальше