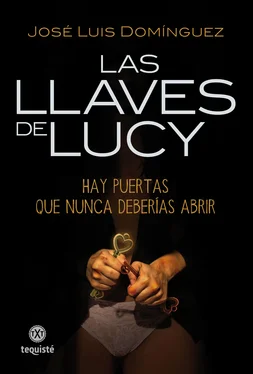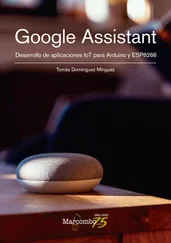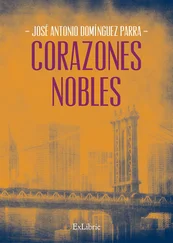Analicé los pasos a seguir; treparme era imposible, porque llamaría la atención de todo el mundo. Por eso revisé el alambrado al ras del piso y verifiqué que no estuviera amarrado a una viga de cemento inferior. ¡Bingo! No había ningún amarre contra el piso, estaba suelto. Lo más rápido que pude, desarmé un par de rombos del alambre tejido. Abrí un hueco suficientemente grande como para cruzar del otro lado y me deslicé cuerpo a tierra hacia el terreno lindero. Era el campo vecino, lleno de pastos y arbustos achaparrados. No había sembrados ni tampoco veía animales sueltos.
Persistían mi agitación y mis nervios, por el tiempo que había pasado respirando tan incómodo, tratando de captar oxígeno por el caño de luz enterrado dentro de “mamá volquete”, que me había traído sano y salvo fuera del presidio. Mi estado físico era óptimo y ya respiraba por mi boca y nariz, pero el miedo que aún sentía me producía una incertidumbre tremenda y no me permitía controlar mi respiración. Debía relajarme, tomar control de mi cuerpo y bajar mis pulsaciones, como tantas veces lo hacía en el entrenamiento del presidio. Sin embargo, en este momento, me resultaba imposible.
Una vez que traspasé el alambrado, me fui alejando y avanzando cuerpo a tierra, por un buen trecho del campo. Pero luego, a medida que iba progresando, los pastos eran más altos. Entonces decidí ponerme en cuatro “patas” para continuar más rápido. De esta forma, poco a poco, iba huyendo y escapando del depósito de basura y de los camiones que, sin saberlo, habían posibilitado un viaje gratis de polizón desde el Palacio del Capitán bulldog.
En mi huida desesperada, me di cuenta que mi altura no sobrepasaba la de los arbustos más grandes que crecieron en el campo. Luego de varios minutos, frené para recuperar el aire. Miré hacia atrás y traté de distinguir cuál era mi posición. Un breve respiro. Desde ahí observé que la fila de camiones debía encontrarse como a 300 metros de distancia. Fue mi cálculo estimado. Se mantenían en caravana, parados esperando su turno para descargar antes de pasar por la balanza de control de peso.
Escondido donde me hallaba, agudicé mis sentidos tratando de escuchar y orientarme para ubicar la vía pavimentada por la que veníamos con el camión, antes de girar al basural. Comenzaba a afectarme el cansancio, pero no era el momento de parar. Me era imprescindible avanzar, avanzar y avanzar. Tácticamente, debía seguir escapando por el campo, en cuatro patas, volando o como fuere, continuar alejándome de allí lo más rápido posible.
El ruido de la autovía se oía mejor. En realidad, era el sonido de los camiones, con su silbido y rumor característicos, al pasar a toda velocidad por la ruta, lo que me llegaba a oleadas por el viento. Entonces, me di ánimo internamente: «sigue, sigue, vas en la dirección correcta». La idea era encontrar una salida para seguir huyendo. Alejarme lo antes posible, porque mi plazo se iba extinguiendo inexorablemente. El rugido estaba ahí. Es más, hice foco y a través de los pastos obtenía una vista de los camiones circulando en ambas direcciones, bramando, repletos con sus cargas a cuestas.
Me levanté sobre mis pies e hice un alto para recuperar el aliento, entre medio de los arbustos que me ocultaban y también porque me dolían las manos y las rodillas, por la forma en que venía huyendo. Parado, estiré mis músculos para ver mejor el panorama con toda mi estatura. Giré la vista hacia atrás. Los camiones en el depósito se veían muy pequeños, quizás a una distancia de un kilómetro, más o menos.
Avancé recorriendo el campo, cada vez más fatigado. Y varios metros más adelante, encontré el alambrado que limitaba con la autopista. ¡Por fin! Cruzar ese cerco sería un juego de niños. El típico alambrado de campo, construido con los comunes siete hilos horizontales. Con separar dos de ellos con mi mano y mi pie, alcanzaba para pasar al otro lado del camino sin ninguna dificultad. Flexioné mi cuerpo y pasé mi pierna por entre los alambres espinos, mientras mantenía la separación de los hilos. Pero una de las púas del alambre se enganchó en mi espalda y, al percatarme que rompía mi ropa, me detuve. Me moví hacia atrás, hice más fuerza para abrir más los alambres y efectué un segundo intento. ¡Bien! Estaba fuera del campo. Allí había una calle de tierra, paralela a la autopista. Me detuve semioculto y vigilé con cuidado. Observé a la derecha de la carretera y todo era normal. Giré la vista hacia la izquierda y, a poco más de cien metros, vi dos patrulleros cruzados a ambos lados de la banquina, haciendo guardia y control de paso.
Regresé disparado hacia el alambrado que recién acababa de cruzar para salir del ángulo de visión de los polis. En un suspiro, sentí que mis bolas se subían hasta la garganta. Descubrir esos uniformes de la policía, con armas largas, las luces azules de la patrulla dando vueltas… tantas veces las vi venir a buscarme durante mi adolescencia, que retornaron las imágenes como una película de terror. Mi adrenalina subió a niveles estratosféricos. El pánico me invadió de nuevo. Me congelé. Me sentía como un ratoncito acorralado entre varios gatos gordos queriéndome cazar. Pero no debía quedarme congelado ahí, precisaba despabilarme. Tenía que impedir que el miedo me dominara tanto. Entonces me cacheteé la cara, como cuando me despertaban en el reformatorio en las mañanas… «despabílate chiquillo, levántate que es la hora de la ducha o te perderás el desayuno…»
Pues claro, me decía a mí mismo. ¿Qué cuernos hacía ahí quietito? Era imperioso correr y correr. Había logrado lo más difícil: saltar los muros del presidio, estar fuera del encierro. Era primordial mantener mi plan y mi energía, y continuar alejándome más y más, protegerme para que no me atraparan. Pero no parar jamás. Siempre en movimiento. Huyendo y siendo inteligente…
Concentrado y meditando mis reacciones, sentí que alguien por mi espalda tocaba mi hombro. Se me heló el alma. Me paralicé de terror. Se me detuvo el corazón. Me di vuelta lentamente, con un miedo de pánico. Al girarme temeroso, no había nadie a mi lado, solo una figura fantasmal “colgada” en el aire, gigante. No era corpórea… pero me hablaba… Entonces lo reconocí. Era la imagen etérea de Nelson Mandela que, desde el campo y suspendido en el aire, me hablaba a escasos metros: «no te olvides nunca… eres el amo de tu destino, eres el capitán de tu esperanza». Y entonces… se esfumó. Yo me quedé anonadado. Ese mensaje me sacudió y me devolvió a la realidad. Debía retomar el control y continuar mi plan.
Procurando recuperarme de esta asombrosa aparición, me agaché junto al cerco para ocultarme temporalmente y salir del ángulo de visión de los “polis”. Comencé a inhalar hondo, a cambiar el aire, varias veces, controlando mi respiración, como lo venía haciendo por años en el gimnasio de la cárcel. «¿O te has olvidado como lo hacías?», me reprochaba internamente. Calmarme y pensar qué hacer era lo que me repetía varias veces, luego del “consejo” de Mandela. Yo solo podía lograrlo. Nadie me daría órdenes ni me ayudaría a escapar. Debía ser lo suficiente astuto y, de cualquier modo, impedir que me atraparan.
Las “cuatro horas de vida” que tenía de margen, seguro que se habían extinguido. ¿Estarían los policías avisados de mi escape? ¿Tendrían una foto o un identikit mío? No lo sabía, pero tampoco me iba acercar a ellos para averiguarlo. Tendría que preparar algún plan, una movida arriesgada… pensar, pensar.
Lo primero que hice fue ponerme en movimiento. Me levanté y fui caminando arrimado al alambre del campo, en dirección contraria a los patrulleros. Recorrí un buen trecho alejándome de ellos, hasta que llegué a una calle de tierra que era el límite del campo por donde me escapé. Era muy probable que, por allí, entraran y salieran los camiones con residuos. Seguramente, era el camino que utilizó “mi camión” cuando esta mañana se dirigió al CITRE.
Читать дальше