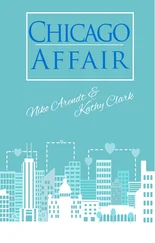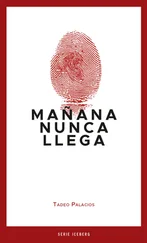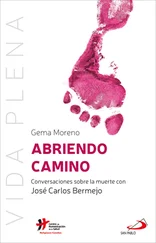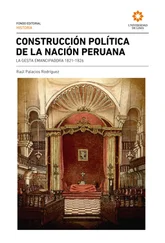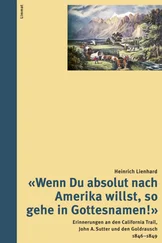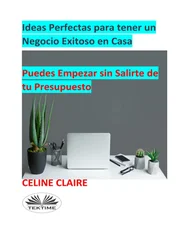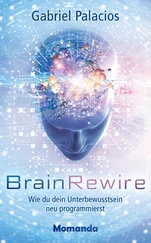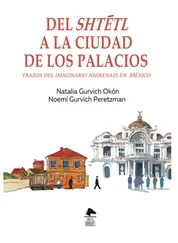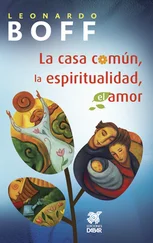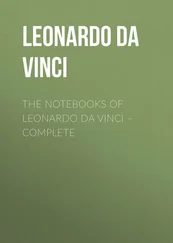Catorce años más tarde, en 1887, Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), médico, anatomista e histólogo español, hizo modificaciones a la técnica ideada por Golgi. Entre ellas, la doble impregnación, mediante tinción más intensa y la realización de cortes más gruesos. El método marcaba solo el 1 % de las células, lo que permitía realizar el estudio morfológico de estas microestructuras una a una. Pudo así ver con nitidez el cuerpo celular, axones y dendritas. Concluyó, en 1888, que la terminación axonal terminaba en la superficie de otra neurona, sin que existiera una red difusa de estas ( 3, 5). Tomó, además, la decisión de estudiar el sistema nervioso de embriones y de animales jóvenes cuyas estructuras nerviosas no estuvieran aún bien mielinizadas y la preparación permitió ver mucho mejor las neuronas.
Ramón y Cajal fue autor de muchas obras, entre las se destacan la Histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, publicada inicialmente en español (1899-1904) y luego en francés (1909-1911) notablemente aumentada, la cual es considerada como uno de los más importantes aportes a la neurociencia ( 3). Dado que era un excelente pintor, trazó dibujos de extraordinaria calidad ejecutados con impecable técnica en tinta china que ilustraban sus obras ( 7).
Ramón y Cajal pudo demostrar que las prolongaciones que emergían de cada cuerpo celular no se fusionaban entre ellas, sino que eran estructuras físicas independientes, similares a ramas de árboles en un tupido bosque. Fue enfático en señalar que el tejido nervioso no era un retículo y que cada célula era una unidad absolutamente autónoma, sentando los principios de la teoría neuronal ( 1).
En octubre de 1889, Ramón y Cajal llevó al congreso de la Sociedad Anatómica en Berlín sus láminas, su microscopio y sus dibujos para presentarlos a los más destacados histólogos de la época. No hablaba alemán, pero dominaba aceptablemente el francés. Sus hallazgos ocasionaron sorpresa entre los asistentes, algunos de los cuales se mostraron escépticos, pero, entre los participantes al congreso, se encontraba el destacado histólogo suizo Rudolf Albert von Kölliker (1817-1905), quien no solo apreció el enorme valor de los descubrimientos de Ramón y Cajal, sino que se convirtió en un ferviente defensor de la teoría neuronal. El anatomista e histólogo alemán Wilhelm Waldeyer (1836-1921) propuso, en 1891, denominar estas células “neuronas” y promulgó la “doctrina neuronal”. Afirmaba que estas células eran totalmente independientes desde el punto de vista estructural, en su desarrollo y patología ( 3).
En 1889, el embriólogo e histólogo suizo Wilhelm His (1831-1904) denominó “dendritas” a las ramificaciones cortas y numerosas de las neuronas, y, en 1896, Von Kölliker acuñó el término axón para las prolongaciones más largas que emergían desde los cuerpos celulares ( 1, 2).
Para ese momento la doctrina neuronal se basaba en los siguientes principios:
1. La neurona era la unidad fundamental, estructural y funcional del sistema nervioso.
2. Las neuronas eran células independientes, no se encontraban fusionadas con otras.
3. Las neuronas tenían tres componentes: cuerpo celular, axón y dendritas.
4. La información fluía unidireccionalmente ( 2).
Ramón y Cajal fue obteniendo cada vez mayores reconocimientos y premios y, en octubre de 1906, mientras se desempeñaba como profesor e investigador de la Universidad de Madrid, fue informado desde Estocolmo que le había sido concedido el Premio Nobel en conjunto con Camilo Golgi. Recibieron de manos del rey Óscar II de Suecia la medalla y el diploma. Los extraordinarios aportes de Santiago Ramón y Cajal hacen que sea considerado el padre de la neurociencia moderna ( 2, 6).
A su vez, el médico y neurofisiólogo británico sir Charles Sherrington (1857-1952), quien fue profesor de las universidades de Cambrigde y de Oxford, inició sus investigaciones trabajando en la fisiología de la médula espinal. Rápidamente empezó a realizar relevantes hallazgos en relación con los reflejos y publicó un importante número de artículos sobre el particular. Durante el año de 1897, buscó la colaboración de un experto en lenguas clásicas para que le ayudara a dar una denominación a uno de sus hallazgos más célebres, el minúsculo espacio existente entre una neurona y otra. El neologismo, que hoy en día pronunciamos y escribimos con tanta frecuencia, es “sinapsis” ( 8, 9).
Sherrington fue invitado en 1903 a la Universidad de Yale a dictar un curso denominado The Silliman Lectures. Las conferencias fueron publicadas en 1906 en un libro titulado The integrative action of the nervous system (La acción integrativa del sistema nervioso), que tuvo una reimpresión en 1947 ( 10). En dichas lecturas, Sherrington formuló el concepto de sinapsis con la implicación que tiene en relación a la conducción del impulso nervioso, aportando este nuevo término a la neurociencia ( 10). Definió además el concepto de “vía final común”, introdujo el término motoneurona y observó que no todas las sinapsis son excitadoras, ya que también hay inhibidoras ( 3, 6). Sherrington obtuvo el Premio Nobel de Fisiología en 1932, compartido con el neurofisiólogo británico Edgar Douglas Adrian (1889-1977), “por sus descubrimientos acerca de las funciones de las neuronas” ( 11).
El médico y fisiólogo británico Edgar Douglas Adrian se dedicó a investigar la neurofisiología y la función de los órganos sensitivos. Su primer trabajo de investigación fue realizado en asocio con su colega Keith Lucas en la Universidad de Cambridge. El laboratorio en el cual trabajaron fue dirigido por Adrian a partir de 1919. Lucas había postulado el principio de “todo o nada” en el músculo estriado y Adrian probó que también se producía en los nervios ( 12).
En 1925 inició el estudio de los órganos de los sentidos introduciendo una nueva técnica que le permitió amplificar señales provenientes de los nervios hasta 500 veces. Lo anterior le permitió visualizar y registrar potenciales que previamente no se podían ver. Durante el mismo año, en colaboración con Yngve Zotterman de Estocolmo, logró hacer registros de fibra única, que permitieron efectuar estudios más detallados ( 6).
En 1928 demostró que las señales eléctricas generadas en el cerebro tenían una cierta dimensión que no se alteraba a pesar de que se produjera un aumento en la intensidad del estímulo ( 12).
Células gliales
Estas células fueron descubiertas a mediados del siglo XIX por un grupo de científicos entre los que se destacan Rudolf Virchow, Heinrich Müller, Otto Karl Deiters, Camilo Golgi, Santiago Ramón y Cajal, Pío del Río Hortega y Wilder Penfield ( 13, 14).
Se mencionan a continuación los principales aportes de cada uno de ellos:
Virchow señaló que el tejido nervioso, además de neuronas, tenía otro tipo de células. Propuso denominarlas “neuroglia” (pegamento neuronal) en su libro Patología celular de 1856. Sin embargo, su preeminencia en el campo de la biología glial fue cuestionada por otro científico, Heinrich Müller (1820-1864), quien hizo los primeros dibujos y descripciones de las células gliales el mismo año de la publicación de la obra de Virchow ( 13, 15).
Otto Karl Deiters, a quien nos referimos en los párrafos dedicados a la historia de la neurona, las había identificado y consideró que una célula nerviosa que no tuviese axón (el término utilizado en la época era cilindro-eje) no era una neurona. Como indicamos previamente, su obra fue publicada póstumamente, en 1865, y en ella menciona dos tipos de células de tejido conjuntivo en el sistema nervioso que corresponden a células gliales, durante un tiempo estas unidades fueron denominadas células de Deiters ( 15).
Читать дальше