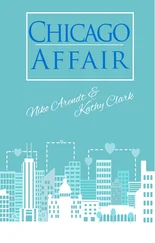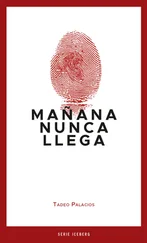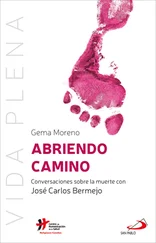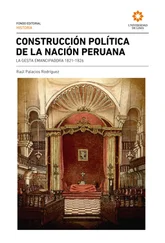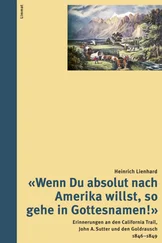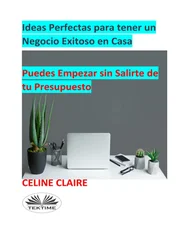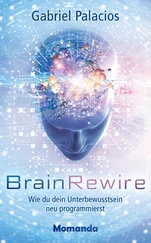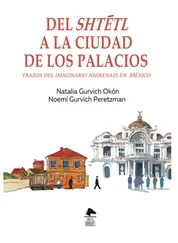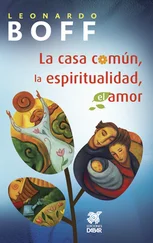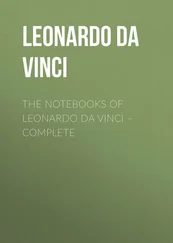Hacia mediados de la década de los sesenta del siglo pasado habían podido establecer diferencias entre las funciones de cada hemisferio por primera vez en la historia. Gazzaniga publicó un artículo titulado “Split brain in humans” (“Cerebro dividido en humanos”) en la revista Scientific American en 1967. Para el momento en que el artículo se publicó, 10 pacientes habían sido intervenidos y 4 de ellos aceptaron participar en experimentos diseñados por Sperry y Gazzaniga. Allí se señalaba que el hemisferio izquierdo tenía un funcionamiento verbal, analítico y matemático. Por otro lado, el hemisferio derecho no era verbal, pero, contrario al pensamiento que se tenía hasta ese entonces, era superior al izquierdo en varios aspectos, en especial en relación con la capacidad de conciencia espacial y la comprensión de relaciones complejas. Así mismo, era superior en comprensión musical ( 45).
Su investigación sobre tan apasionante tema llevó a Sperry a ganar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981 “por sus trabajos sobre funciones especializadas de los hemiferios cerebrales”. Dicho año el premio fue compartido con David H. Hubel y Torsten N. Wiesel, por sus descubrimientos sobre el procesamiento de la información en el sistema visual ( 44).
Neuronas espejo
En 1996, Giacomo Rizzolatti (1937-), líder del Grupo de Neurociencia de la Universidad de Parma (Italia), publicó, junto con Vittorio Gallese, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, un artículo en la revista Brain, titulado “Action recognition in the premotor cortex” (“Reconocimiento de acción en la corteza premotora”). Los investigadores recogieron registros de 532 neuronas del área F5 (área frontal 5 del macaco). Había células en esa zona que se excitaban cuando los monos agarraban objetos y cuando observaban que el experimentador ejecutaba las mismas acciones. Los autores denominaron neuronas espejo a estas células. El grupo venía trabajando con esta especie de monos desde 1988 y habían hecho una publicación preliminar en la que no las denominaban neuronas espejo ( 46).
Previamente, los investigadores habían realizado experimentos con seres humanos y una revisión bibliográfica al respecto. Un estudio de estimulación magnética transcraneal mostró que, en seres humanos, cuando se observaba la acción de agarrar un objeto, aumentaba la excitabilidad motora relacionada con la mano. En un estudio de 1995, Rizzolatti y sus colaboradores emplearon esa técnica de aplicación de campos magnéticos para despertar la actividad neural en regiones de la corteza motora primaria que controlan brazo y mano. El estudio halló que los potenciales evocados motores, cuando las personas observaban la acción de sujeción realizada por otros, eran mayores que cuando observaban solo los objetos ( 46).
Rizzolatti precisó que el sistema de neuronas espejo juega un papel importante en procesos como la imitación, porque aquello que codifica una persona en términos visuales lo codifica luego en códigos motores y, previo a su descubrimiento, no se conocía la explicación para ello. Se activan incluso al observar a otro y predecir que habrá una acción, se trata de un sistema que se pone en marcha con las ideas ( 47).
Ha sido de tal impacto el hallazgo de las neuronas espejo que Vilayanur Ramachandran, director del Center for Brain and Cognition y profesor distinguido de la Universidad de California en San Diego, afirmaba en el año 2000: “El descubrimiento de las neuronas espejo hará por la psicología lo que el ADN por la biología” ( 47).
Dado que el objetivo de este texto es la historia y que el límite fijado es el final del siglo XX, hasta ahí los principales hitos relacionados con las neuronas espejo.
La investigación sobre el cerebro continúa de manera acelerada en casi todo el planeta. Con frecuencia nos sorprendemos por hallazgos que nos permiten conocer mejor este extraordinario órgano, pero a su vez el reto es cada vez mayor, y somos conscientes de que aún queda mucho por investigar.
Referencias
1. Nobel Prizes Organization. All Nobel Prizes. [citado 2019 jun 17]. Disponible en: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes/
2. Grant G. The Nobel Prizes in the field of neuroscience-from Camillo Golgi and Ramón y Cajal to John O’Keefe and May-Britt Moser and Edvard I Moser. [citado 2019 jun 17]. Disponible en: http://www.nobelprizemedicine.org/selecting-laureates/history/the-nobel-prizes-in-the-field-of-neuroscience/
3. Vargas A, López M, Lillo C, Vargas MJ. El papiro de Edwin Smith y su trascendencia médica y odontológica. Revista Médica de Chile. 2012;140:1357-62.
4. Kamp MA, Tahsmin-Oglou Y, Steiger HJ, Hanggi D. Traumatic brain injuries in the Ancient Egypt: insights from the Edwin Smith papyrus. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2012;73(4):230-7.
5. Palacios L. Representaciones cerebrales en la historia del arte. En: Montañes P, editor. Neurociencias en el arte. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2011. p. 87-97.
6. Stevens LA. Explorers of the brain. Knopf; 1971.
7. Lhermitte J. Les mécanismes du cerveau. París: Gallimard; 1937.
8. Gonzáles Álvarez J. Breve historia del cerebro. Barcelona: Editorial Crítica; 2010.
9. Benton A. Historical aspects of cerebral localizaton. En: Riva D, Benton A, editors. Localization of brain lesions and developmental functions. Inglaterra: John Libbey & Co.; 2000.
10. Martínez F, Decuadro-Saénz G. Claudio Galeno y los ventrículos cerebrales. Parte I. Los antecedentes. Neurocirugía. 2008;19(1):58-65.
11. Walter G. The living brain. Harmondsworth: Penguin Books; 1961.
12. Toro G, Román G, Uribe C. Neurociencia, contribución a la historia. Bogotá: Instituto Nacional de Salud-Imprenta Nacional de Colombia; 2006.
13. Campohermoso Rodríguez O, Soliz Soliz R. Herófilo y Erasístrato, padres de la anatomía. Cuad Hosp Clín. 2009;54(2):137-40.
14. Mendoza-Vega J. Lecciones de historia de la medicina. Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario; 2003.
15. Inglis B. Historia de la medicina. Barcelona: Grijalbo; 1968.
16. Alonso JR. El alma en los ventrículos. 2014. [citado 2019 jun 17]. Disponible en: https://jralonso.es/2014/03/02/el-alma-en-los-ventriculos/
17. Mavrodi A, Paraskevas G. Mondino de Luzzi: a luminous figure in the darkness of the Middle Ages. Croatian Medical Journal. 2014;(55):50-3.
18. O’Malley C, Saunders C. Leonardo da Vinci on the human body. Nueva York: Crown Publishers; 1982.
19. Holomanova A, Ivanova A, Brucknerova A, Benuska J. Andreas Vesalius. The reformer of anatomy. Bratsil Lek Listy. 2001;102(1):48-54.
20. O’Malley C, Saunders C. The illustrations from the works of Andreas Vesalius of Brussels with annotations and translation, a discussion of the plates and their background, authorship and influence, and a biographical sketch of Vesalius. Nueva York: Dover Publications; 1973.
21. Eckhart W, Muller-Jahncke W. Descartes o la visión mecanicista del hombre. Crónica de la medicina. Barcelona: Plaza y Janés; 1993.
22. García Valdés A. Historia de la medicina. Madrid: Interamericana McGraw-Hill; 1987.
23. Akert K, Hammond M. Emanuel Swedenborg (1688-1772) and his contributions to neurology. Medical History. 1962;6(3):254-66.
24. Arias W. La frenología y sus implicancias: un poco de historia sobre un tema olvidado. Revista Chilena de Neuro-Psquiatría. 2018;56(1):36-45.
25. Benson F. Neurologic clinics. Behavioral Neurology. 1993;11(1):1-9.
26. Yildirim FB, Sarikcioglu L. Marie Pierre Flourens (1794-1867): an extraordinary scientist of his time. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 2007;78(8):852.
27. García-Molina A. Phineas Gage y el córtex prefrontal. Neurología. 2012;27(6):370-5.
28. Fye WB. Julen Jean César Legallois. Clin Cardiol. 1995(18):559-600.
Читать дальше