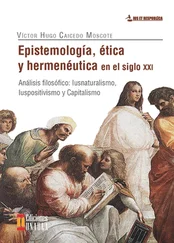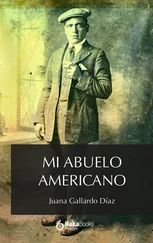El otro mal fue el alcohol, el pulcu huinca. La mayoría de la gente, hombres y mujeres se aficionó al aguardiente y a la ginebra degradando a nuestro pueblo y dejándolo a merced del huinca. Contaban los antiguos que todo era distinto antes de la llegada del conquistador. Nunca les creímos a los hombres que llegaron del otro lado de las aguas grandes, de sus bocas salían mentiras y engaños y no cumplían con los tratos hechos con nuestros caciques. Ellos dejaban los tratados escritos en papeles, pero para nosotros valía más la palabra, pero no la respetaron. Por eso nosotros reaccionamos de esta forma con el huinca. Cómo podemos dejar que nos roben, nos maten, nos traigan sus pestes y sus vicios y así se arruine nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra forma de vida. Somos gente como ellos, no somos animales ni bestias feroces, pero defendemos lo que consideramos nuestro.
Así fui creciendo y pasando los inviernos como lo hacían los demás chicos de la tribu, con nuestros juegos y el contacto con la naturaleza.
Cuando llegué a los cuatro años mi padre me regaló un caballo alazán, muy manso y me dijo que ya tenía edad para agujerearme las orejas, como se hacía con todos los niños y niñas de esa edad. Los cristianos le dicen bautismo, lo hacen mojándole la cabeza con agua al chico y agradeciendo a su dios.
Cuando llegó el día llevaron al caballo a un descampado frente a los toldos y le manearon bien las patas. Después los hombres lo hicieron acostar en el suelo donde quedó tendido y quieto. Nuestros caballos estaban acostumbrados a todo y no era necesario castigarlos a rebencazos como hacen los gauchos.
A mi me pintaron el cuerpo y la cara con pinturas de varios colores y me acostaron sobre el caballo, mirando hacia el lugar donde sale el sol.
Alrededor del caballo estaban todos los principales de la tribu, el cacique, la machi, los familiares y amigos de mi padre formando una rueda. Más atrás hacían otro círculo las mujeres que rezaban y cantaban pidiendo a los dioses salud y larga vida para mí.
Esto mismo que les cuento se lo hicimos a ustedes tres.
–Si abuelo –dijo el más pequeño–. Yo de eso me acuerdo porque me dolió mucho, pero no lloré y me aguanté el pinchazo.
–¡Ah! Ese toro, que aguanta como un hombre –dijo el viejo sonriendo–. Cuando estábamos todos en la ceremonia, uno de nuestros hermanos agarró un hueso de choique bien afilado y con mucha punta. Con el hueso me perforó las dos orejas y me pusieron unas crines para que no se cerrara el agujero. Después de un tiempo, cuando estaban curados me pusieron aros de plata. Los usábamos las mujeres y los hombres.
Con el mismo hueso le fue haciendo un raspón en la mano o en la pierna a todos los que me rodeaban y esa sangre se la ofrecieron a Huecuvü, el mayor de los espíritus malignos, para que no me hiciera daño. Nosotros en la llanura le decíamos Hualicho. Había que estar bien con él y ofrecerle algo a cambio para no enojarlo.
Cuando terminó todo carnearon una yegua gorda y se hizo una gran reunión con parientes y amigos para festejar el acontecimiento. Después que terminaron de comer y tomar pulcu, todos los parientes trajeron los huesos del costillar y los amontonaron delante de mí. Mi padre me dijo que por cada uno de esos huesos me iban a traer un regalo y yo me puse muy contento. Después de unos días me trajeron un ternero, una yegua y aros de plata para las orejas. Así fue mi bautismo, aunque yo era chico y no me acuerdo bien de todo lo que pasó ese día.
De chico aprendí a montar. Tendría cinco o seis años cuando acompañaba a mi abuelo a recoger huevos de patos silvestres y de gallaretas a la gran laguna. Los poníamos en un canasto de juncos tejidos para no romperlos. Él sabía la época de anide y siempre encontrábamos grandes cantidades que cocinábamos en el fogón, entre las cenizas calientes. En abril o mayo anidaban los cisnes y en primavera los patos y las gallaretas. También juntábamos yuyos medicinales para la curandera de la tribu, que ya era muy vieja y no podía hacerlo. El abuelo conocía muchos yuyos y se los llevaba al toldo. Allí la Machi los dejaba secar y después los usaba cuando alguno de los nuestros caía enfermo. Los cristianos usan otros remedios, pero nosotros aprovechamos lo que nos da la naturaleza. Las curanderas conocen yuyos para todas las enfermedades y los saben usar de diferentes maneras.
Bueno, por esta noche terminamos, ahora a sus catres a dormir bien abrigados con sus cueros. No hagan ruido que la abuela y Nampe duermen. Mañana seguiremos con otra historia.
…A la avestrucera la empleaban entonces los gauchos, lo mismo que los indios, con una mano arrojaban con fuerza al aire una de las bolas conservando la otra y al impulso del tirón la boleaban y tiraban…
La lanza rota – Dionisio Schoo Lastra
–Abuelo, hoy queremos que nos cuentes como eran esas grandes cacerías en la llanura, de las que siempre hablaste –dijeron Nahuel y Nehuen a coro. Pehuen asentía con su cabecita.
–Vos dijiste que a ustedes les gustaba mucho cazar, y que se reunían grandes grupos de gente para prepararse mucho tiempo antes –comentó Nahuel.
–Bueno, trataré de contarles lo que recuerdo de aquellos tiempos en que salíamos a bolear guanacos, gamas y ñandúes. Era una de las cosas que más nos gustaba hacer, además de conseguir carne fresca para el invierno y cueros y plumas para cambiar en la frontera por ropa y vicios.
Era muy distinta, según lo que me contaron los viejos, la forma de cazar antes que llegaran los cristianos. No teníamos caballos y todo lo hacíamos a pie, recorriendo grandes distancias con nuestras armas. Nuestros antepasados además de boleadoras y lanzas usaron arco y flecha. Cuentan que eran muy buenos arqueros y podían flechar animales a gran distancia. Más al sur, los tehuelches y otros pueblos siguen usando el arco, pero nosotros lo dejamos cuando aprendimos a amansar al caballo.
–¿De qué hacían los arcos abuelo? –preguntó Nehuen.
–Los arcos los hacían con cañas colihue, lo mismo que las flechas. El arco era una caña más gruesa y flexible o a veces se partían y se ataban superpuestas con tientos finos de cuero de guanaco para hacerlos más resistentes. En los lugares donde no había cañas se hacían con una rama flexible de árboles de la zona. Las cuerdas estaban hechas con tendones y tientos bien retorcidos y engrasados para protegerlos de la humedad. De eso casi siempre se encargaban las mujeres, que eran más habilidosas. Se sujetaban bien en las puntas del arco por medio de un nudo y así se armaba el arco, con la cuerda bien tirante. Medía un metro y medio más o menos y era fácil de llevar. Las flechas eran cañas más delgadas y bien rectas. Se les sacaban las hojas con una piedra afilada y se pulían con arena gruesa. Después se ataban todas juntas para mantenerlas bien derechas y se dejaban secar en la ruca o en el toldo. Si eran torcidas se enderezaban con fuego y un cuero húmedo. Las puntas las hacía algún artesano muy diestro, que conocía las piedras y las sabía golpear para sacar los mejores trozos y darles filo y punta. Tenían lugares especiales donde hacían las puntas, que se llamaban picaderos. Cuando encontraban vidrio cerca de los volcanes hacían flechas muy buenas y filosas, aunque usaban muchos tipos de piedra, según la zona de la tribu. También hacían puntas de hueso de los animales que cazaban y algunas de madera dura para animales más chicos. La cuestión era cazar algo para comer. Nuestros vecinos, los Tehuelches usaron más el arco y cuentan que bien al sur lo siguen usando.
–¿Vos usaste arco, abuelo? –preguntó el más chico.
–Muy poco. Aprendí a usarlo en los toldos de los manzaneros, porque había unos guerreros tehuelches que llevaban arco y me enseñaron, pero lo mío eran las boleadoras y la lanza. Es muy difícil con una flecha pegarle a un choique a la carrera, en cambio bolearlas es más fácil.
Читать дальше