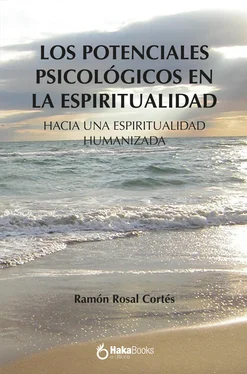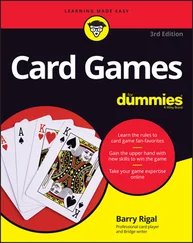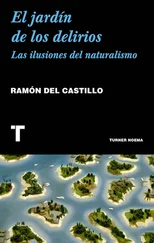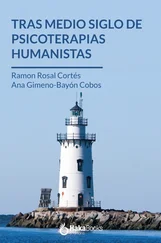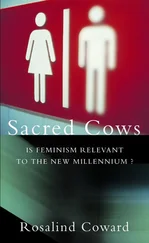Pero veo conveniente informar sobre alguna de las causas principales por las que surgió una actitud de recelo respecto a lo experiencial en las Iglesias cristianas, tanto por parte de teólogos como de autoridades eclesiales. E informar también de la superación de esta actitud tras el Concilio Vaticano II.
Es algo sabido que el cristianismo es incluido, por los fenomenólogos de la religión, entre las calificadas como “religiones proféticas” –al igual que el Judaísmo y el Islam– diferenciadas de las denominadas “religiones místicas”, principalmente el Hinduismo y el Budismo. Efectivamente, una característica destacable del cristianismo es la del papel relevante que se concede en su historia a estos personajes llamados profetas, que en algún momento de su vida se sintieron convencidos de ser receptores de un mensaje y encargo divino, que les destinaba a llevar a cabo una especie de revolución espiritual, una reclamación, a los habitantes de su entorno, para que se decidiesen a experimentar cambios profundos en sus estilos de vida, en su forma de pensar, sentir y actuar. Ya expliqué en otro lugar (Rosal, 2011, cap. 2) los argumentos a favor de que los profetas no podían ser ni alucinados, ni falsarios moralmente corruptos. Para nosotros los cristianos, el profeta que llevó a su plenitud el mensaje de los antiguos profetas de Israel fue Yeshúa de Nazaret aunque él era más que profeta. Dado el carácter extraordinario de su unión con la Divinidad, él fue realmente la imagen humana de Dios. Al igual que los anteriores profetas, a pesar de la importancia que concedía a la plenitud del reinado divino después de la muerte, dejaba claro su interés en que sus seguidores se sintiesen integrados en este mundo y contribuyesen en su transformación humanizadora. Ahora bien, este énfasis que se dio siempre en el cristianismo –como “religión profética”, a diferencia de las “religiones místicas” – en la importancia de tener iniciativas y proyectos para la construcción de una “Nueva Humanidad”, es decir, su énfasis en la “acción en el mundo”, en su implicación en las realidades profanas o seculares (familia, trabajo profesional, ciudadanía, política, ciencia, arte, etc.), no debe conducir a creer que no concedió importancia a la dimensión “contemplativa” de la experiencia religiosa. Bien es cierto que una clara diferencia de las iglesias cristianas respecto a las “religiones místicas” –todavía más acentuada en la Iglesia Católica– ha sido su gran interés en precisar lo esencial de los contenidos de su fe o su credo –sus dogmas–, como también sus normativas éticas y litúrgicas, la distribución de responsabilidades entre sus miembros laicos o clérigos, y las estructuras de la institución eclesial. Pero esto no debe conducir a pensar que en la historia del cristianismo no se haya concedido relevancia a las experiencias de los místicos.
Basta hojear, por ejemplo, los cuatro volúmenes de la obra de Elémire Zolla (2000): Los místicos de Occidente, con un total de unas mil ochocientas páginas, para percatarse de la cantidad de testimonios –parte de ellos escritos– de hombres y mujeres místicos, es decir, de su abundante presencia en nuestra historia. Y teniendo en cuenta que entre los distintos niveles de experiencia religiosa el más profundo es el de la experiencia mística, queda con ello claro que, desde la Edad Antigua hasta el presente, la dimensión experiencial en la vivencia de la fe cristiana siempre ha sido considerada como algo respetable e importante.
A pesar de lo dicho, hay que reconocer que se han dado períodos de la historia en los que, por parte de las autoridades eclesiales, y a veces también de los teólogos, prevaleció una actitud de desconfianza y recelo respecto a lo experiencial y, especialmente hacia los místicos. En la historia más reciente esta actitud se produjo, sobre todo, como reacción ante algunas teorías de los teólogos de la corriente que se denominó el “Modernismo”, que surgió a finales del siglo XIX. Aunque fueron muy variadas las teorías modernistas que fueron descalificadas por el magisterio del papa Pío X, adhiriéndose a las críticas presentadas por teólogos de la corriente neoescolástica, aquí sólo me interesa referirme al tema de la experiencia religiosa.
1.2.2. Énfasis del Modernismo en lo experiencial
El común denominador del movimiento fué convertir la experiencia religiosa –en oposición al conceptualismo de la neoescolástica oficial– en criterio decisivo de la relación del hombre con Dios. Lo lograba asumiendo elementos de la tradición ilustrada y romántica (sobre todo de Schleiermacher) (Vilanova, 1992, p. 644).
El teólogo de la corriente modernista que ofrece una exposición más completa y sistemática de la misma fué el inglés Tyrrel. Abordando el tema de la revelación planteó la necesidad de aclarar si ésta
consiste en determinadas formulaciones divinas o en determinadas experiencias espirituales que el hombre traduce a formulaciones que, si bien inspiradas por estas experiencias divinas, no son formulaciones divinas, sino humanas (Tyrrell, “Revelation as Experience”: an unpublished lecture of G. Tyrrel. Heythrop Journal 12 (1971) 117-149. Cit. en Maggiolini, 1996, p. 198).
Según Tyrrell, la teología neoescolástica –que era la que más influía en los documentos del magisterio de la Iglesia– no reconocía claramente la imposibilidad de pretender hablar de modo adecuado sobre Dios y sobre la revelación divina, teniendo en cuenta las limitaciones de los pensamientos y palabras humanas. Este interés, por parte de Tyrrel, de subrayar el carácter inefable de la realidad divina muestra en principio –si prescindimos de las conclusiones a las que luego llegó– una actitud muy respetable y valiosa. En el fondo, como señala Schillebeeckx, parece encajar bien con el pensamiento de Tomás de Aquino, sumamente prudente cuando formulaba afirmaciones sobre la divinidad.
El estudio histórico de santo Tomás muestra que, aunque él no había conducido la cosa hasta el fondo, ya había enseñado que no podemos aplicar nuestros contenidos conceptuales como tales a Dios, como si un solo y mismo contenido conceptual –por ejemplo, la bondad– valiese analógicamente para la criatura y para Dios. Para él el contenido conceptual de bondad es sólo la perspectiva dentro de la cual hemos de situar la bondad de Dios, sin que sepamos cómo es también propiamente aplicable a Dios […] Sabemos que Dios es bueno, si bien el contenido conceptual de bondad sea el de una bondad creada y su modo divino se nos escape (Schillebeeckx, 1970, pp. 190s.).
A la cuestión planteada, Tyrrel concluyó respondiendo que el resultado de una revelación divina no ha podido consistir en fórmulas o proposiciones que den lugar al conocimiento de verdades. Lo que el receptor de una revelación haya podido captar ha consistido en una experiencia de la realidad, de modo similar a lo que se capta en las experiencias de la belleza y del amor. Para Tyrrel, experimentar la fe en una revelación no consiste, ante todo, en reconocer que haya razones a favor de la credibilidad de unos determinados mensajes o verdades de origen divino comunicadas por un profeta o por Jesucristo, sino que ante todo consiste en una experiencia interior y personal del creyente. Tyrrel no cree pensable que se trate de un mensaje divino, en lenguaje conceptual, dirigido a la inteligencia del profeta.
En otras palabras, la enseñanza de lo externo debe evocar una revelación en nosotros mismos, la experiencia del profeta debe convertirse en experiencia para nosotros. Y nosotros respondemos a esa revelación con el acto de fe, reconociéndola como palabra de Dios en nosotros y para nosotros. Si no estuviera escrita ya en lo profundo de nuestro ser, donde el espíritu está enraizado en Dios, no podríamos reconocerla (Tyrrell: Revelation and Experience, p. 305), Cit. en Maggiolini, 1996, p. 199).
Читать дальше