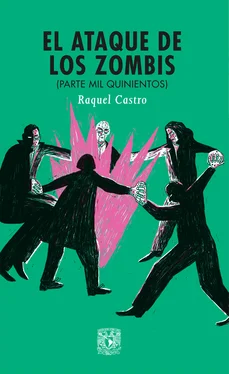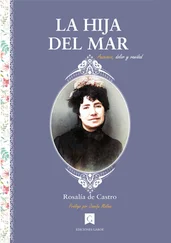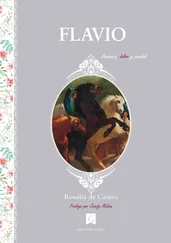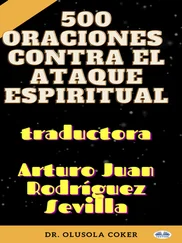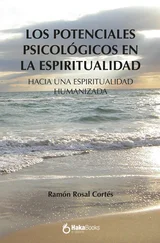el ataque de
los zombis
(parte mil quinientos)

El ataque de
los zombis
(parte mil quinientos)
Raquel Castro
Ilustraciones de Joan X. Vázquez

Universidad Nacional Autónoma de México
México 2020
Para Alberto, porque con él no le tengo
miedo a los zombis ni a nada
A mi papá y a mi hermano,
con todo el corazón

Contenido
El plan perfecto
Típico
Historia de amor
El ataque de los zombis parte mil quinientos
Columpios
Los vegetales zombis que surgieron del ombligo
Rosas de la infancia
Tengo un secreto
El recado
La saga incompleta de la Piraña Humaña
Una oferta imposible de rechazar
La saga de P. Espín
Larga distancia
¡Música, maestro!
El número que usted marcó…
Gallinas
¿A qué le tienes miedo?



Me despierta el teléfono en la madrugada. Sin ver la pantalla adivino que no han dado las cinco y que quien llama es mi jefe. Aunque ya me lo esperaba, la angustia hace que me duela el estómago. No sé si contestarle, poner en silencio el aparato o echarme a llorar. Lo único que quiero, en realidad, es descansar un poco, algo que no he hecho desde que empecé a trabajar con él.
Lo peor de todo es que me lo habían vaticinado: cuando acepté el trabajo hubo quien me dijo que iba a ser terriblemente absorbente; que perdería a mis amigos y a mi novio y que terminaría con mucha ropa de marca y mucho zapato cuco, pero sola como un perro. Que acabaría como propiedad de mi jefe.
No me acuerdo si no lo creí o si no me importó: lo que sí recuerdo es que estaba harta de estar perdiendo a mis amigos de tanto pedirles dinero prestado y que me daba mucho miedo perder a Toño, mi novio, por no poder ir a ningún lado a menos que él disparara todo.
Desde que conocí al jefe me di cuenta de que sería una chamba difícil. Philip Smith era un señor joven, de unos cuarenta años, muy trajeado, muy guapo y muy erguido. No era gringo, o por lo menos no tenía acento.
—Soy Phil y soy workohólico —bromeó al presentarse.
Luego, más en serio, me pidió que le hablara de tú y le dijera Phil, pero sólo cuando no tuviera clientes. En esos casos le tenía que decir “señor Smith”.
—¿Como en Matrix? —le pregunté, tratando de romper el hielo, pero él se encogió de hombros y le tuve que explicar que era una película vieja de ciencia ficción.
Lo primero que me pesó fue el horario: llegaba a las siete de la mañana y recibía al muchacho del puesto de revistas, que traía los seis o siete periódicos que Phil revisaba diario. Luego iba a una tienda cercana a comprar fruta fresca: a Phil le gustaba tener un platón lleno cerca de su escritorio y era todo lo que comía durante el día.
A las ocho yo revisaba su correo personal y borraba todo lo que no tuviera en el asunto la palabra dissolve, que (ahora lo sé) era una clave. Los mensajes que sí la traían, los dejaba sin abrir para que Phil los leyera y contestara.
A las ocho cuarenta y cinco preparaba el café.
A las nueve en punto llegaba Phil, entrábamos a su privado y me dictaba todos los nombres de la gente con la que le tendría que comunicar durante el día. Luego, yo le decía las citas de la mañana. Casi todas eran en la oficina: a Phil le chocaba salir.
A las dos de la tarde me iba a comer y regresaba a las tres. Más llamadas y más citas.
A las siete en punto, se iba. Yo me quedaba un rato más para lavar la cafetera y las tazas que se habían usado durante el día.
A las tres semanas de estar con ese ritmo de trabajo, una mañana llegó Phil a las ocho y media y me dio una memoria USB.
—Hoy no me pases llamadas. Tengo que preparar una conferencia —dijo. Y se encerró en su privado.
Yo no sabía qué hacer con la USB y me daba pena molestarlo, pero a los quince minutos salió de nuevo.
—Ah, en ese drive hay un archivo de Excel. Llama a todos los de la lista y diles que la reunión será… —y me dictó los datos.
Cuando abrí el archivo me espanté: eran cientos de contactos. Sentí alivio al releer el dictado y ver que faltaban varias semanas para la reunión. Sólo así podría avisarles a todos.
A las dos de la tarde había logrado hablar con cincuenta y siete personas y había dejado casi cuarenta mensajes en buzones de voz, de los cuales quince me habían devuelto la llamada. En total, veinte habían confirmado su asistencia. Me sentía orgullosísima de mi eficiencia.
—Phil, voy a comer; ¿te traigo algo? —le pregunté.
—¿Cómo que vas a comer? ¿Cuántos confirmados tienes?
Le dije. Se indignó. Me gritó que esa reunión era importantísima y que no me podía ir si no confirmaba por lo menos la asistencia de trescientas personas.
—Qué ideas; comer algo… puros pretextos para no trabajar —me dijo en un tono tan despectivo que se me hizo un nudo en la garganta. Mejor me salí de su privado para no llorar frente a él.
No se fue a las siete en punto, ni a las ocho.
A las diez de la noche yo tenía doscientas treinta confirmaciones, la garganta irritada y los ojos rojos de aguantar las lágrimas. No me atrevía a irme y seguía haciendo llamadas, aunque ya varias personas me habían contestado molestas por hablar a deshoras.
A las once salió Phil de su despacho.
—¿Todavía por aquí, señorita? —me preguntó. Parecía genuinamente sorprendido.
—Llevo doscientas cincuenta —respondí, esperando el regaño.
—Huy… bueno… de todos modos ya no son horas para estar hablando. Vete a tu casa y mañana le sigues. Pero te aplicas, no como hoy en la mañana.
Sentí que se me iba toda la sangre a la cara, del enojo. Pero él no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, y siguió como si nada:
—Nada más lava las tazas y revisa el correo antes de irte, ¿sí? Y mañana tráete un sándwich o algo.
No me dio tiempo ni de asentir: se fue de inmediato. Yo no sabía si sentirme agradecida de que me había hablado tan como si nada después de la gritoniza del medio día, o indignada porque encima de que me había tenido que quedar hasta esa hora me había hecho el reproche de que no me había encargado de mis tareas normales. Pero me dolía tanto la espalda y tenía tanta hambre que, ante la duda, preferí no pensar.
Los siguientes días fueron iguales, horribles, largos. Pasaba todo el tiempo sentada en la oficina, pegada al teléfono. Si Phil veía en su extensión que el foquito de la mía estaba apagado por más de un minuto, salía de su privado y, según su estado de ánimo, me gritaba o me suplicaba que no me detuviera.
Cuando terminé de hacer las invitaciones le pedí permiso de faltar al día siguiente para ir al doctor porque el dolor de espalda era ya terrible. Pero se puso como loco:
Читать дальше