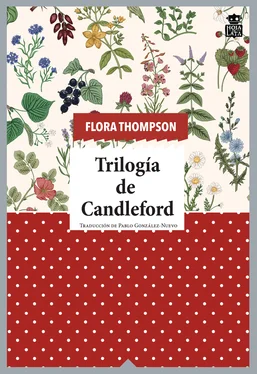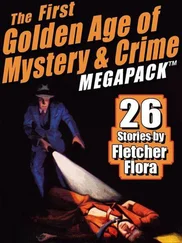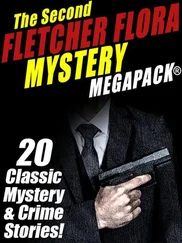—¡Ay, señora mía! Eso piensa usté, pero cuando una tien niños nunca se sabe. Tas viva y cuándo morirás no sabes… y tavía podrías vestir trapitos de seda y viajar en carriaje. Pera a que ese fornío y guapo chiquillo tuyo saga rico. ¡No se olvidará de su madre, ya verá!
Y después de esta pequeña predicción gratuita, la mujer continuaba hasta la siguiente casa, dejando tras de sí una peste tan fuerte como la de una zorra en su madriguera.
Las gitanas pagaban lo que recibían en forma de entretenimiento. Sus visitas suponían un bienvenido descanso en mitad de la jornada. La llegada de un vagabundo, sin embargo, solo servía para echar a perder el día, pues solía dejar aún más deprimidos a los que ya lo estaban.
En aquellos tiempos había cientos de vagabundos por los caminos. Al salir a pasear, era frecuente ver a algún hombre sin afeitar, vestido con harapos y tocado con un raído bombín, encendiendo una pequeña fogata con astillas al borde de la carretera para prepararse un té. A veces iba acompañado por una mujer tan desaliñada y pobre como él, y ella se ocupaba del fuego mientras su compañero descansaba repantigado sobre la hierba o escogía las mejores piezas de la bolsa de comida que habían ido recolectando por el camino.
Algunos llevaban consigo baratijas para vender: cerillas, cordones de zapatos o bolsitas de lavanda seca. La madre de los niños de la última casa a menudo se las compraba por lástima a muchos de ellos; excepto al que vendía naranjas, pues una vez, durante uno de sus paseos, lo habían visto escupir en la fruta para después sacarle brillo con un mugriento trapo. También estaba la mujer que llamó a su puerta muy temprano una mañana con un puñado de cortezas de árbol en el delantal. Iba más limpia y mejor vestida que la mayoría de los vagabundos y olía intensamente a lavanda. Los pedazos de corteza podían haber sido arrancados con una navaja de algún pino de los alrededores, pero ella afirmó que su origen era otro. Era la famosa corteza de lavanda, explicaba, traída del extranjero por su hijo marinero. Un fragmento guardado entre la ropa no solo servía para aromatizarla eternamente, también acababa con las polillas. «Mirad cómo huele, queridos», dijo, ofreciendo la corteza a la madre y a sus hijos, apretujados en la puerta.
Y, en efecto, olía intensamente a lavanda. Y los niños cogieron un trozo con sumo cuidado, fascinados por aquella rareza llegada desde tan lejos y que tan dulcemente olía.
Pedía seis peniques por pieza, aunque generosamente bajó el precio a dos, y finalmente le compraron tres fragmentos que colocaron en un bonito jarrón sobre la mesilla auxiliar para perfumar la habitación y al mismo tiempo exhibir aquella exótica curiosidad.
¡Pero, ay! Cuando la vendedora apenas había tenido tiempo de desaparecer de la aldea, el perfume se había evaporado por completo y la corteza volvió a convertirse en lo que era antes de ser rociada con aceite de lavanda: ¡una simple corteza del tronco de un pino!
Semejante ingenio era algo excepcional. La mayoría de los vagabundos eran simples mendigos. «Por favor, ¿me daría un pedazo de pan? Estoy hambriento y sabe Dios que no me he llevao nada a la boca desde ayer por la mañana» era la fórmula habitual cuando llamaban a la puerta de alguna casa. Y aunque muchos de ellos parecían bien alimentados, nunca se les dejaba marchar con las manos vacías. Un par de gruesas rebanadas de pan —que nunca sobraba— untadas con manteca de cerdo en una casa; unas patatas frías envueltas en papel de periódico —que en otras circunstancias la mujer de la casa habría calentado más tarde para su cena— en la siguiente; y antes de salir del pueblo el afortunado ya estaba a salvo de morir de inanición durante al menos una semana. La única recompensa ante semejante generosidad, más allá del consabido «¡Dios la bendiga!», era pensar que, por mal que uno estuviera, había otros que estaban mucho peor.
Era difícil decir de dónde salía toda aquella gente errante o cómo había llegado a caer tan abajo en la escala social. Según contaba la mayoría, habían sido trabajadores normales y decentes con un hogar «exactamente igual que el suyo, señora». Sin embargo, sus casas se habían quemado o habían sido destrozadas por una inundación, o habían perdido el trabajo o se habían visto obligados a pasar un tiempo en el hospital y después no habían sido capaces de volver a empezar. Muchas mujeres decían que sus maridos habían muerto y muchos hombres afirmaban haberse quedado viudos y al cuidado de un montón de niños a los que no podían enviar a trabajar para ganarse la vida.
A veces familias enteras se echaban a la carretera con sus bártulos, su ropa y una tetera, y pedían comida por el camino y dormían en almiares y cunetas o bajo techo siempre que era posible. Una noche, cuando regresaba a casa después de trabajar, el padre de Laura creyó escuchar un murmullo en la cuneta, al borde de la carretera. Cuando se acercó para ver de qué se trataba se topó con una hilera de caras blancas que lo observaban. Eran un padre y una madre y sus tres o cuatro hijos. En aquella penumbra solo era posible ver sus rostros, como un juego de monedas de plata en un estuche negro, ordenadas de mayor a menor desde un florín hasta la de tres peniques. Aunque estaban a finales de verano, la noche no era fría. «¡Gracias a Dios!», exclamó más tarde la madre de Laura y Edmund al escuchar la historia. Pues, de haber sido una noche fría de verdad, su marido se los habría llevado a todos a casa. Ya había llevado antes a algún vagabundo al que había sentado a la mesa a comer con la familia, para disgusto de su esposa, que siempre había considerado cuando menos peculiares las ideas de su marido acerca de la hospitalidad y la hermandad entre los hombres.
En la región no había chamarileros ni vendedores ambulantes. Sin embargo, hubo una vez en que durante varios meses, el propietario de una pequeña tienda de muebles de un pueblo cercano comenzó a visitar la aldea con idea de vender sus productos a plazos. En su primera visita a Colina de las Alondras no vendió nada. Pero la segunda vez una de las mujeres, más atrevida que el resto, le compró un aguamanil con su soporte de madera y una tina de zinc. De inmediato el lote se puso de moda y ninguna de las mujeres era capaz de creer que hasta ese momento hubiera podido vivir sin esos utensilios en el dormitorio. El cubo y la palangana con agua en la alacena, junto a la chimenea o fuera de casa era más que de sobra. Pero ¿y si alguien se pusiera enfermo y el doctor tuviera que lavarse las manos en una palangana encima de la mesa de la cocina? ¿O si llegaran de visita esos parientes de la ciudad que tienen un auténtico fregadero con agua corriente? Se morirían de vergüenza por no poder ofrecerles un aguamanil decente para lavarse las manos. En cuanto a la tina de zinc, parecía incluso más necesaria. Aquella de madera que Madre solía usar no era más que «un trasto viejo y feo». Y hasta el momento no les había resultado demasiado pesada, pero ahora, cada vez que veía la nueva y reluciente tina de la vecina, tenía la sensación de que la suya pesaba una tonelada.
No hubo de transcurrir mucho tiempo hasta que prácticamente todas las casas tuvieron su tina y su lavamanos. Algunas madres con hijos pequeños incluso se animaron a encargar además una rejilla para la chimenea. Después comenzaron los pagos quincenales. El pago acordado era en seis cuotas y con las primeras no hubo problemas. Sin embargo, no era fácil reunir esos dieciocho peniques. A principios de semana se apartaban algunos peniques de la paga, pero a medida que avanzaban los plazos siempre surgía algún imprevisto. De modo que cada vez pagaban menos —primero un chelín, luego seis peniques—, hasta que algunos se rindieron y quedaron a deber.
Читать дальше