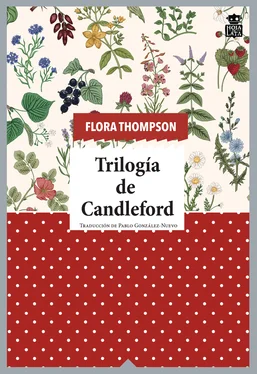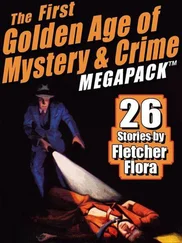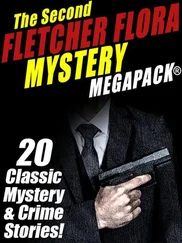A George Welby este libro pertenece, sí señor:
concédaseme la gracia de mirar en su interior
y no solo de mirar, sino también de comprender;
pues mejor es la sabiduría que la casa y el buen comer,
y cuando la tierra se pierde y el dinero se gastó,
aún nos queda el saber, que es sin duda lo mejor.
O también:
George Welby es mi nombre,
Inglaterra mi nación,
en la Colina fijé mi residencia
y es Cristo mi salvación.
Cuando muerto esté y en la tumba
mis huesos se pudran,
coge este libro y en mí piensa
para que yo del todo no desaparezca.
Otra inscripción notable era esta advertencia:
Este libro no robéis o vergüenza mereceréis,
pues el nombre de su dueño en sus páginas encontraréis.
En el último día el Señor os habrá de preguntar:
«¿Dónde está ese libro que una vez os dio por robar?».
Y si en respuesta afirmáis: «Decíroslo no sabría»,
tened por seguro que Él al infierno os enviaría.
Muchos de esos libros se intercambiaban libremente, pues por lo general sus dueños no tenían el menor interés en leerlos. Las mujeres tenían sus folletines y los hombres dedicaban gran parte del día a leer con gran esfuerzo los periódicos del domingo, de los cuales al menos uno entraba semanalmente en casi todas las casas de la aldea, ya fuera comprado o prestado. El Weekley Despatch, el Reynold’s News y el Lloyd’s News eran sus favoritos, aunque algunos seguían leyendo fielmente la vieja y respetable gaceta local, el Bicester Herald.
Además del Weekly Despatch, el padre de Laura leía Carpintería y construcción, una publicación especializada gracias a la cual sus hijos tuvieron ocasión de leer por primera vez a Shakespeare a raíz de un artículo en el que se exponía la controversia suscitada por las palabras de Hamlet «I know a hawk from a handsaw». Según cierto erudito, debían interpretarse como «¡Bah, bien sé distinguir a un halcón de una garza!», lo que había puesto en pie de guerra a carpinteros y albañiles; pues estaba claro que con la palabra hawk se refería a la paleta que utilizaban los albañiles y yeseros de la época, y con handsaw, a un simple serrucho. Aunque aquel verso y algunos fragmentos que después encontró en adaptaciones escolares fueron lo único que Laura pudo leer durante años de la obra de Shakespeare, ella se puso rápidamente del lado de los carpinteros y albañiles; y lo mismo hizo su madre cuando le contó lo sucedido, pues en su opinión el «¡Bah!» de aquel supuesto erudito le parecía bastante fuera de lugar.
Mientras las lectoras de folletines, que representaban el sector gentil de la comunidad, disfrutaban de su té, había reuniones más animadas en otra casa de la aldea. La anfitriona, Caroline Arless, tenía por aquel entonces unos cuarenta y cinco años, y era una mujer alta, bonita y honesta de ojos vivaces y oscuros, cabello negro y crespo como el alambre y mejillas del color de los albaricoques maduros. No era natural de la aldea, pero había llegado como prometida de un vecino y se decía que tenía algo de sangre gitana.
Aunque ya era abuela, todavía traía al mundo a un chiquillo cada dieciocho meses aproximadamente, un proceder que no estaba muy bien visto en Colina de las Alondras, pues allí tenían un refrán que decía: «Cuando las jóvenes empiezan, las viejas lo han de dejar». Pero la señora Arless no se atenía a ninguna regla, exceptuando las de la naturaleza, y recibía con alegría a cada uno de sus hijos, los cuidaba con ternura mientras estaban indefensos, los sacaba de casa a jugar en cuanto daban los primeros pasos, los enviaba a la escuela a los tres años y a trabajar a los diez u once. Algunas de sus hijas se habían casado a los diecisiete, y los muchachos, entre los diecisiete y los veinte.
Las costumbres y los modales no le preocupaban. El marido y los hijos «contribuían» con su salario los viernes por la noche y las hijas que trabajaban fuera como sirvientas enviaban a casa al menos la mitad de sus ganancias. Algunas noches freía carne encebollada para la cena y a toda la aldea se le hacía la boca agua, y otras veces no había más que pan con manteca de cerdo a la hora de sentarse a la mesa. Cuando tenía dinero, lo gastaba, y cuando no lo tenía, compraba cosas a crédito o pasaba sin ellas. «Conseguiré capear el temporal —solía decir—. Lo he hecho antes y volveré a hacerlo. Además, ¿de qué sirve preocuparse?». Y lo cierto es que siempre se las ingeniaba para conseguirlo y también para tener algunas monedas en el bolsillo. Aunque era bien sabido que solía acumular bastantes deudas. Cada vez que estaba con alguien y recibía un paquete por correo de parte de sus hijas, al abrirlo decía: «No pienso malgastar este dinero pagando deudas».
Su idea de gastar bien el dinero consistía en invitar a algunos vecinos con los que tuviera buen trato, sentarlos alrededor de un buen fuego y enviar a uno de sus chiquillos a la taberna a comprar algo de cerveza. Nunca se emborrachaban, ni siquiera se achispaban, pues no había demasiado que repartir entre todos; incluso cuando volvía a enviar al chiquillo a la taberna con la jarra de cerveza una segunda y una tercera vez. Sin embargo, sí había suficiente para calentar sus corazones y hacerles olvidar los problemas. Y las conversaciones y las risas y los fragmentos de canciones que flotaban en el aire «en casa de esa señora Arless» solían escandalizar a algunas de las matronas más impresionables. Nadie estiraba el meñique al coger la taza de té en las reuniones de la señora Arless, y ella menos aún. Era una mujer tan cargada de vitalidad sexual que la mayoría de las veces su conversación derivaba hacia ello, no en sus facetas más soeces o furtivas, sino como uno de los aspectos fundamentales de la vida.
En cualquier caso, a nadie podía caerle mal la señora Arless, por más que con su comportamiento y su manera de ser llegara a ofender la sensibilidad de sus vecinos y su sentido de la corrección. Estaba tan llena de vida y vigor y tan noble era su naturaleza que a veces llegaba incluso a dar lo que tenía a quien no lo necesitaba sin tener en cuenta ni por un momento si algún día le devolverían o no el favor. Conocía bien la sala del juzgado municipal y no lo ocultaba, pues en su caso las citaciones judiciales no eran más que una invitación para pasar el día fuera antes de regresar a casa victoriosa, habiendo convencido al juez de que era una esposa modélica y una madre generosa que únicamente contraía deudas porque tenía una familia numerosa, mientras sus acreedores se retiraban amilanados y vencidos después de cada encuentro.
Otra mujer que vivía en la aldea y, sin embargo, se mantenía en cierto modo al margen de cuanto allí sucedía generalmente era Hannah Ashley. Era la nuera del viejo metodista que utilizaba el arado de pecho y tanto ella como su marido habían abrazado la misma fe. Era menuda como un ratoncito de campo y nunca participaba en los chismorreos ni las disputas de la aldea. De hecho, apenas se dejaba ver durante los días de semana, pues su casa estaba bastante apartada del resto y además poseía su propio pozo en el huerto. Sin embargo, los domingos su casa se utilizaba como lugar de reunión para los metodistas, y era entonces cuando dejaba a un lado su habitual timidez y todos los que se animaban a asistir eran bien recibidos. Mientras escuchaba las palabras del pastor o participaba en sus himnos y oraciones, contemplaba a la pequeña congregación reunida a su alrededor, y todos aquellos que se encontraban con su mirada podían ver el brillo de amor que había en sus ojos, y desde aquel momento ya no podían volver a pensar y mucho menos a hablar mal de ella, más allá de un «En fin, es metodista», como si eso fuera más que suficiente para explicar todas sus rarezas.
Читать дальше