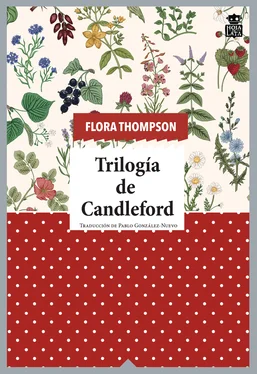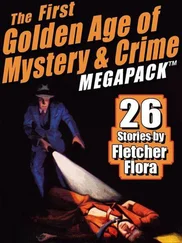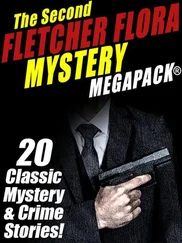Tras la frugal comida del mediodía, las mujeres se permitían tomar un pequeño descanso. En verano, algunas salían con la costura y cosían a la sombra de su casa en compañía de las vecinas. Otras tejían o leían en la sala de estar, o sacaban a sus chiquillos al jardín para que tomaran el aire un ratito. Las que no tenían hijos muy pequeños disfrutaban «echando una cabezadita» en la cama. Con las puertas cerradas y las cortinas corridas, al menos conseguían escapar de las chismosas que a esa hora iniciaban su actividad.
Una de las más temidas era la señora Mullins, una anciana flaca y pálida que llevaba el cabello gris como el acero recogido en una redecilla negra de chenilla y se cubría los hombros con un pequeño chal de color negro, ya fuera invierno o verano. Era fácil verla a cualquier hora trajinando por la aldea, calzada con zuecos y con la llave de su casa colgando de los dedos.
Esa llave siempre era vista como un mal presagio, pues la Mullins solo cerraba la puerta cuando tenía intención de estar fuera de casa durante un buen rato. «¿Adónde irá ahora?», preguntaba una mujer a otra dejando los calderos de agua en el suelo para descansar un momentito en algún rincón a la sombra. «Solo Dios lo sabe, pero no nos lo dirá —respondía la vecina—. Pero le doy gracias porque a mi casa no va, ya que acaba de verme aquí».
Visitaba todas las casas una por una, llamando a la puerta para preguntar la hora o para pedir cerillas o un imperdible. Cualquier excusa era válida con tal de conseguir que le abrieran. Algunas mujeres solo abrían una rendija, con la esperanza de librarse pronto de la visita, pero ella solía ingeniárselas de un modo u otro para atravesar el umbral, y una vez dentro se quedaba junto a la puerta, haciendo girar la llave de su casa entre los dedos y dándole a la lengua.
No hablaba de escándalos. En ese caso sus visitas habrían sido mejor acogidas. Se limitaba a parlotear sobre el tiempo o las cartas de sus hijos, sobre su cerdo o alguna cosa que había leído en el periódico del domingo. Había un dicho en la aldea: «Los chismosos que se quedan de pie siempre tardan en marcharse». Y la señora Mullins era el mejor ejemplo de ello. «¿No quiere sentarse, señora Mullins?», le decía la madre de Laura si la pillaba sentada. «Oh, no. Graaacias. Solo me quedaré un minuto». Pero sus minutos siempre se convertían en una hora o a veces más, hasta que la reticente anfitriona se veía obligada a decir: «Discúlpeme, pero he de ir al pozo a por agua» o «Casi se me olvida que debo recoger unos repollos del huerto». Pero incluso así cabía la posibilidad de que la señora Mullins insistiera en acompañarla, obligándola a pararse cada poco cada vez que se le ocurría algo nuevo que contar.
¡Pobre señora Mullins! Con todos los hijos fuera, su casa debía de resultarle insoportablemente silenciosa, y como era de las que no sabía hacer nada sola y adoraba oír el sonido de su propia voz, siempre se veía obligada a buscar compañía. Nadie quería toparse con ella, pues no tenía nada interesante que decir y, por si fuera poco, apenas dejaba hablar a los demás. No solo era la mujer más aburrida que se pueda imaginar, sino que además era triste. Y en cuanto aparecía por algún sendero, llave en mano, con su pequeño chal negro sobre los hombros, todos los corrillos se desperdigaban.
La señora Andrews era incluso más habladora, y, aunque la mayoría de la gente también evitaba sus visitas, en su caso no solían mirar la hora cada dos minutos ni inventar excusas para librarse de ella. Igual que la señora Mullins, vivía sola y, por tanto, completamente ociosa. Sin embargo, a diferencia de aquella, la Andrews siempre tenía algo interesante que contar. Si no había sucedido nada en la aldea desde su última visita, era sobradamente capaz de inventarse cualquier cosa para salir del paso. Por lo general echaba mano de algún detalle sin importancia y comenzaba a hincharlo como un globo, adornándolo aquí y allá con detalles circunstanciales a modo de lazos decorativos, para presentárselo a su interlocutor antes de soltarlo sobre toda la aldea. Si veía que en el tendedero de alguna vecina encinta no había ropa de bebé dentro del plazo que ella consideraba adecuado, decía: «¿Y qué me dice de esa señora Wren? Con menos de un mes para salir de cuentas y ni un solo trapo para su bebé». Si veía entrar a un desconocido elegantemente vestido en alguna casa, ya sabía «de buena tinta» que se trataba de un funcionario del juzgado que venía a traer una citación, o de algún agente que llegaba a la aldea para comunicarles a unos padres que «su joven Jim», que trabajaba más al norte, se había metido en problemas con la policía por culpa de algún dinero. «Tallaba» mentalmente a todas las muchachas que llegaban de vacaciones y casi siempre llegaba a la conclusión de que la mayoría de ellas parecían embarazadas. En esos casos ponía buen cuidado en decir «creo» o «parece», pues sabía que en noventa y nueve casos de cada cien sus sospechas resultaban infundadas.
En ocasiones, expandía su campo de acción y hablaba sobre la alta sociedad. Sabía «de buena tinta» que el por aquel entonces príncipe de Gales había regalado a una de sus damitas un collar con perlas del tamaño de huevos de paloma, y la pobre y vieja reina, con lágrimas corriendo por sus mejillas y la corona en su regia cabeza, le había suplicado de rodillas que echara de una vez a su recua de fulanas del castillo de Windsor. En la aldea se decía que cuando la señora Andrews hablaba era posible ver las mentiras saliendo de su boca como si fueran vapor, por lo que generalmente nadie creía una palabra suya ni siquiera cuando, de forma excepcional, decía la verdad. No obstante, la mayoría de las mujeres de la aldea disfrutaban de su conversación, pues, como solían decir, «al menos sirve para pasar el rato». La madre de Laura era muy dura con ella al decir que era como la peste o al interrumpir sus historias cuando llegaba el momento crucial preguntándole: «¿Está usted segura de eso, señora Andrews?». Sea como fuere, en una comunidad sin cines ni radio y cuya población era poco aficionada a la lectura, su presencia allí no era del todo inútil.
Los pedigüeños eran otra fuente de incordios. Tarde o temprano la mayoría de las mujeres se veían obligadas a pedir algo prestado, y había familias que vivían de ello a medida que se acercaba el día de paga. De repente alguien llamaba suave y discretamente a la puerta y al abrirla se oía una vocecita de niña que decía: «¡Oh! Por favor, señorita “de tal”, ¿sería tan amable de darle a mi madre una cucharada de té (o una taza de azúcar o un trozo de pan) hasta que papá cobre?». Si en la primera casa no podían prescindir del artículo solicitado, la pequeña seguía de puerta en puerta, repitiendo su petición, hasta que obtenía lo que necesitaba, pues esas eran sus instrucciones.
Por lo general, lo prestado se devolvía, pues de lo contrario nadie se habría dejado arrastrar a semejante transacción. No obstante, la mayoría de las veces la cantidad devuelta era inferior o de menor calidad, y el resultado a la larga era un creciente resentimiento hacia la gente que tenía costumbre de pedir. No obstante, nadie se quejaba de ello abiertamente, pues en ese caso el pedigüeño se habría ofendido y lo más importante para todas las mujeres de la aldea, sin excepción, era llevarse bien con sus vecinas.
La madre de Laura detestaba esa costumbre de pedir. Contaba que desde que se instalaron en esa casa se había puesto como norma que cada vez que alguien se presentara ante su puerta para pedir algo prestado respondería: «Dile a tu madre que nunca pido prestado y tampoco presto nada. Pero aquí tienes el té. No hace falta que me lo devuelvas. Y dile a tu madre que de nada». Por supuesto, su plan no funcionaba, y la misma niña volvía a su casa a pedir una y otra vez, hasta que le decía: «Dile a tu madre que esta vez tendrá que devolvérmelo». Pero tampoco esa estrategia daba buenos resultados. En una ocasión, Laura oyó cómo su madre le decía a Queenie:
Читать дальше