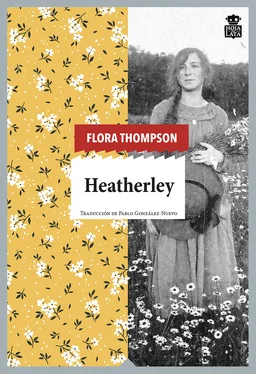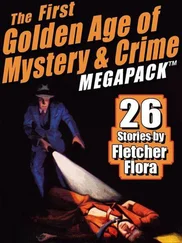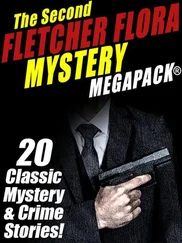HEATHERLEY

FLORA THOMPSON
HEATHERLEY
TRADUCCIÓN DE PABLO GONZÁLEZ-NUEVO

SENSIBLES A LAS LETRAS, 75
Título original: Heatherley , 1944
Primera edición en Hoja de Lata: octubre del 2021
© de la traducción: Pablo González-Nuevo
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2021
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
info@hojadelata.net / www.hojadelata.net
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-18918-19-3
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Laura se aleja
Gentes del lugar
Jardín de chicas
El señor Foreshaw
El viento en los páramos
Los Hertford
Vivir sola y disfrutar
Los Jerome
He tenido compañeros de juego, he tenido amigos…
El pueblo en tiempos de guerra
El nuevo siglo
Peregrinaje de posguerra
Una cálida tarde de septiembre de las postrimerías del siglo pasado, una muchacha de unos veinte años atravesaba sin saberlo los límites de Hampshire desde uno de sus condados limítrofes. Llevaba un vestido de lana de color marrón, una capa hasta la cintura del mismo tejido y un gorro de piel de castor adornado con dos pequeñas plumas de avestruz colocadas a ambos lados de su cabeza como signos de interrogación. Este atuendo, que sin duda resultaría horrendo desde el punto de vista moderno, le había proporcionado un gran apoyo moral durante su viaje en tren. La falda, cortada lo estrictamente necesario para evitar el contacto con el suelo y la necesidad de sujetarla salvo en los días lluviosos, era, tal y como la modista le había asegurado, lo último en ropa para el campo. El sombrero lo había comprado esa mañana al pasar por Londres. Le había costado nueve chelines, once peniques y tres fártings de la libra que había reservado para gastos hasta cobrar el primer salario en su nuevo puesto, pero no se arrepentía de la extravagancia, pues hacía juego con su pelo y sus ojos marrones, y además la ayudaría, o eso esperaba, a causar buena impresión al llegar al final de su viaje. «Una buena primera impresión supone la mitad de la batalla», solían decirle cuando era niña, y hoy tenía muy buenas razones para causar una impresión positiva, pues en los últimos tiempos había tenido que conformarse cubriendo breves periodos vacacionales en distintas oficinas de correos y albergaba la esperanza de que este nuevo puesto llegara a ser permanente. Algunos vecinos de su aldea empezaban a considerarla un culo de mal asiento, y esa clase de gente no era bien vista por los habitantes de la campiña en aquella época. El argumento de que trabajar en una de las oficinas de correos más grandes, aunque fuera por un breve periodo de tiempo, suponía una valiosa experiencia laboral no había convencido a sus padres, pues a su modo de ver la experiencia era algo que se obtenía de forma natural, no algo que había que buscar. Preferían la estabilidad y la seguridad.
Pero en aquellos momentos Laura no era consciente de su apariencia y había dejado de preocuparse por la impresión que iba a causar. Incluso el desconcierto al descubrir que nadie había ido a buscarla a la estación —quizá por un error suyo— se le había olvidado en cuestión de minutos, pues enseguida había dejado atrás el sombrío camino que salía del pueblecito en la vaguada para llegar a campo abierto, donde por primera vez en su vida vio los brezales en plena floración. Reconoció inmediatamente las flores por las miles de descripciones que había leído sobre ellas y el lugar donde crecían —siempre al norte del Támesis, o eso creía Laura—, y desde su más temprana infancia había conservado la imagen de las colinas cubiertas de brezo y los páramos de las novelas y poemas de Walter Scott. Comparada con aquella vívida realidad, su idea preconcebida resultaba burda y fría.
De un color violeta pálido, como las flores de un ciruelo, el brezo se extendía bajo la luz del sol entre los tonos dorados del tojo tardío. Pequeños y esbeltos abedules se erguían aquí y allá amarilleando entre helechos y serbales salpicados de bayas rojas. El polvoriento camino blanco por el que había llegado hasta allí estaba desierto y solo se escuchaba el zumbido de las abejas entre las flores y los lastimeros quejidos de una bandada de pardillos que revoloteaban de arbusto en arbusto. Desde donde estaba pudo ver a lo lejos, en el horizonte, una larga y ondulante hilera de colinas de un azul tenue que, a ella que procedía de una tierra de llanuras y campos de cultivo, le parecieron montañas. El aroma del brezo y los pinos inundaba el aire, que tenía el dulzor propio del vino y resultaba curiosamente excitante para alguien que se había criado en el ambiente húmedo, denso y cargado de polen de los condados agrícolas. Permaneció en el borde del campo tanto tiempo como consideró prudente, respirando profundamente y contemplando la escena con la satisfacción propia de un descubridor. Después, embargada por una insólita sensación de ligereza, continuó caminando colina arriba hacia el conjunto de tejados rojos que pronto aparecieron entre las copas de los pinos.
Heatherley, como descubrió después, no era en absoluto un pueblo en el sentido estricto de la palabra, sino poco más que un asentamiento de creación reciente que consistía en un par de caminos bordeados de tiendas, una posada de nueva construcción con un artístico letrero y varias casas y chalés modernos, muchos de los cuales tenían en sus ventanas carteles de «Se alquilan habitaciones». Desde que un famoso científico descubriera las virtudes del aire de los páramos y un artista de la Royal Academy inmortalizara el escenario en algunos de sus cuadros, el lugar había nacido para atender las necesidades de los residentes de las grandes casas y los huéspedes de los hoteles que habían ido brotando en torno a los hitos paisajísticos más estimados en un radio de varios kilómetros. Había otros asentamientos similares en el municipio, pero hasta el momento ninguno de ellos disponía de oficina de telégrafos. De modo que, aunque en el futuro llegaría a ser desbancado, Heatherley era y seguiría siendo durante unos pocos años el principal centro postal.
La oficina de correos de Heatherley se encontraba en un bonito edificio de azulejo rojo con grandes aleros de madera y un escaparate donde se exhibían artículos elaborados en piel, como agendas y neceseres, biblias y libros de salmos, carteras y marcos fotográficos. Junto a la puerta había una vitrina con tarjetas postales de paisajes locales. En aquella época aún no se imprimía ninguna otra clase de ilustraciones. Los retratos de actrices de comedias musicales, que pronto se pondrían de moda, eran inimaginables. Y todavía faltaba mucho tiempo para que se popularizaran las viñetas cómicas a todo color. No obstante, el moderno toque publicitario ya estaba presente en muchas de ellas con leyendas como «La Suiza inglesa», que acompañaban a las fotografías de panoramas reseñables de la zona. Eran las típicas vistas de los páramos ingleses, hermosos en su pequeña escala, pero en absoluto comparables con la grandeza alpina; por lo que el nombre probablemente había sido idea de alguna lumbrera local ansiosa por explotar la belleza de la región. En ciertos ambientes solían referirse a la conocida colina más cercana a Heatherley como el Pequeño Parnaso, por la cantidad de poetas y escritores que frecuentaban sus laderas. Pero aquella tarde Laura no se detuvo a contemplar las vistas impresas en las postales ni a leer sus pies de foto. Abrió tímidamente la puerta y se presentó.
Читать дальше