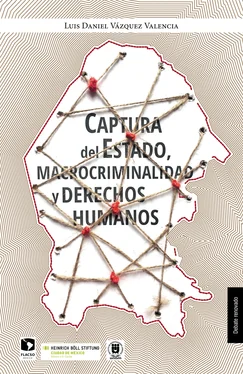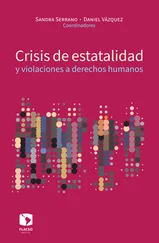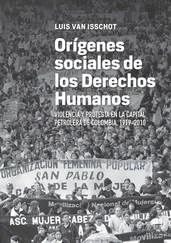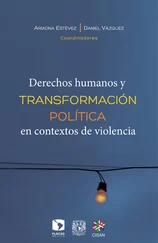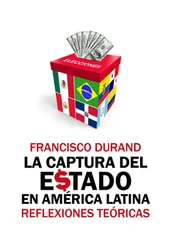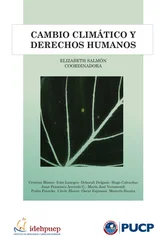De esta forma, lo que propone la tendencia relacional de análisis del Estado es partir del reconocimiento del carácter polimórfico, policontextual y desordenado de esa relación social que queremos expresar con esta noción; aunque algunas aproximaciones aceptarían que, dentro de la diversificación, la idea es que haya algún orden monopólico que puede ser de la violencia, de la capacidad de extracción de riqueza (impuestos) o de aspectos que podrían considerarse intrascendentes, como los métodos de medición (Vera, 2014, p. 58-59). Es decir, estas perspectivas reconocen una paradoja entre la unidad y la diversidad del Estado. Al tiempo que asumen la incoherencia y diversidad de instituciones y relaciones, también reconocen la necesidad de generación de una idea de unidad simbólica (Jessop, 2010).
Un aspecto en el cual se suele poner mucha atención en esta perspectiva analítica es en los mecanismos que construyen la dominación: “las prácticas de representación e interpretación mediante las cuales el Estado es culturalmente constituido” (Agudo, 2014, p. 11). Es por ello que muchos de estos estudios miran casos concretos de construcción de un orden en diversas áreas: los métodos de medición, la política educativa, ambiental o urbana (Agudo y Estrada, 2014), a la par que suelen analizar esa construcción desde las personas en su cotidianidad, por lo que el uso de la etnografía cobra relevancia (Lanzagorta, 2014).
Todavía desde la lógica relacional se recupera y relanza el enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum para mirar los efectos no solo individuales, sino también colectivos e —incluso— socioestatales (Hincapié, 2017). Desde esta perspectiva, se define la capacidad socioestatal como: “el conjunto de innovaciones institucionales formales o informales, resultado de la acción colectiva de la sociedad civil que ha logrado vincular a organizaciones y agentes estatales, y que proporcionan oportunidades efectivas para la búsqueda de funcionalidades definidas previamente como objetivo de la acción definida” (Hincapié, 2017, p. 76).
No hay duda de que el desarrollo de las capacidades individuales siempre dependerá de las condiciones sociales, del contexto social. En este ámbito, la violencia cobra interés analítico en dos sentidos: el conflicto violento siempre será un desafío para las acciones colectivas que buscan desarrollar las capacidades individuales; a la par que en los conflictos violentos lo que suele predominar es el análisis de las relaciones estratégicas de los actores armados, dejando de lado a las comunidades que sufren esos conflictos (Hincapié, 2017, p. 75). Es relevante preguntarnos por las capacidades socioestatales construidas por y desde las comunidades que sufren los conflictos violentos; esto nos permitirá observar los casos exitosos e identificar dónde están las limitaciones o problemas en aquellas experiencias que no cumplieron los objetivos esperados. En nuestro caso, cuando se analizan las violaciones graves a derechos humanos en Coahuila, se presenta la acción contenciosa desarrollada desde las organizaciones que protegen estos derechos. En las conclusiones, se comparan los recursos de estas organizaciones con los de la red de macrocriminalidad y se explican sus posibilidades y sus límites.
¿Qué diferencias tienen con las anteriores aproximaciones? Respecto del Estado como solución, desafían la idea de autoridad centralizada y la noción de que la dominación política se ejerce de una sola manera. En su lugar admite que en un territorio y sobre una población se pueden ejercer múltiples formas de dominación política y también pueden existir diferentes formas de interacción entre grupos de interés, ciudadanos e instituciones específicas del Estado. En pocas palabras, se puede pensar que los organismos de regulación de las telecomunicaciones, por ejemplo, ejercen la dominación y se vinculan con los grupos de interés de una manera diferente a como lo hacen las instituciones de seguridad del Estado o las de derechos humanos (Jessop, 2016); reconocen la idea de soberanías fragmentadas (Sieder, 2017) o bien de la existencia de márgenes del estado en que el ejercicio de la autoridad estatal convive con otras autoridades (Das y Poole, 2004).
Por otra parte, respecto de las perspectivas que ven al Estado como problema, se distancian tanto en la forma de concebirlo, como en el reconocimiento de que en este pueden convivir diferentes principios de organización social, por ejemplo: el Estado de derecho, el bienestar social, el combate al crimen y la forma de organización capitalista.
Desde este punto de vista, el Estado tiene muchas formas y cumple con numerosas funciones, pero, sobre todo, su autoridad y las estructuras de dominación se manifiestan de múltiples maneras, a la par que está en formación permanente porque es una arena en constante disputa. Las capacidades del Estado no son uniformes, ni en su facultad de control territorial, ni en su forma de controlar a la población. Desde esta perspectiva, la autoridad del Estado no es omnipresente, es diversa y es desafiada permanentemente.
Daremos prioridad a esta perspectiva en el análisis tanto de la captura o cooptación estatal como de las disputas por la soberanía. Como mencionamos líneas arriba, analizamos al Estado como gobierno, veremos la figura del Estado en los múltiples actores que lo encarnan, con sus diferentes relaciones de cooperación, indiferencia y conflicto; es decir, pensamos al Estado de manera fragmentada. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en el análisis de la construcción estatal a partir de la estructura de dominación más cotidiana cuando estamos frente a Estados capturados por redes de macrocriminalidad. Podemos cometer el error de argumentar que esas redes de macrocriminalidad simple y sencillamente son el Estado y, aunque se trate de bandas del crimen organizado que desaparecen personas, asesinan, tienen redes de trata, tanto sexuales como de trabajo esclavo, y realizan todas estas actividades en total impunidad, no hay que confundir los conceptos. Sin duda, sería un grave error priorizar un marco teórico que nos permita un sólido análisis empírico, pero que finalice con una conclusión como esa y quedarnos conformes. Es importante problematizar si ahí donde el Estado es capturado por una red de macrocriminalidad, se puede seguir hablando de un orden estatal.
En los términos anteriores, cobra relevancia entender que las miradas normativas no son el punto de partida, sino el de llegada. De esta forma, la perspectiva relacional de análisis del Estado nos da un marco conceptual que nos permite examinar con mayor precisión lo que sucede en la construcción estatal, para generar un diagnóstico empírico sólido (Hincapié, 2014). Mientras que la mirada normativa —como podría ser la teoría liberal que supone la existencia de autonomía del Estado y, con ella, la construcción de una idea mínima de bienestar general en su funcionamiento— nos indica hacia dónde deberíamos modificar esa realidad. No es necesario preferir una o la otra, sino combinar las fortalezas empíricas de una para construir un buen diagnóstico, con la expectativa de futuro de la otra. Eso es lo que haremos.
Los papeles que puede jugar el Estado
La literatura identifica tres posibles papeles o roles del Estado: actor, arena y árbitro. El Estado asume la primera función cuando tiene capacidad suficiente para generar una plataforma política propia y para echarla a andar, independientemente de las demandas y los recursos políticos de los factores reales de poder. Lo cierto es que la formulación de esta plataforma nunca se realizará si están ausentes algunas demandas de la sociedad. Por el contrario, el principal desafío de los gobiernos en una sociedad democrática será articular las demandas sociales —y, por ende, de los poderes fácticos— más relevantes que le permitan mantener un cierto grado de legitimidad política y sostenerse en el poder.
Читать дальше