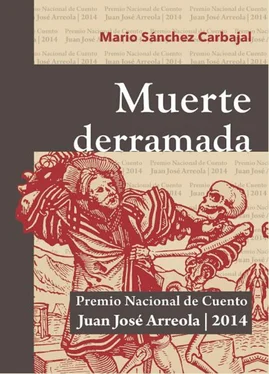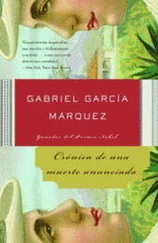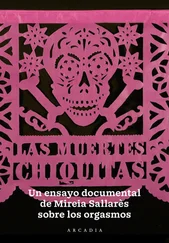Aventé el billete al suelo y me largué a mi cuarto. A nadie le importaba la muerte de Cerillo, y a mi mamá menos, a ella ni siquiera le hubiese importado si yo moría. Y era culpa de Ana porque ella lo mató. Ojalá que la lumbre de Cerillo le queme la panza: la odio, la odio, pensé y al mismo tiempo lo dije en voz baja; se me salieron esas palabras como burbujas de veneno que debían ir a explotar en su cara. Entonces me acosté en la cama mirando el techo e imaginé su muerte. Fui a mi cueva y ahí estaba ella: la vi sentada y de repente un misil invisible le daba en la cabeza y se le salía toda la sangre. Lo imaginé una y otra vez casi de la misma manera, a veces sólo cambiaba el color de su ropa.
Al otro día mi mamá preguntó si ya había pasado el berrinche. No le contesté. Le pedí a Cerillo y dijo no te lo voy a dar hasta que te levante el castigo.
Toda la semana, en las tardes, cuando mi mamá iba al hospital me pasaba a dejar con doña Carmela porque ella se ofreció a cuidarme. Yo no necesitaba que nadie cuidara de mí, y menos esa señora que se le pasaba haciendo carpetitas: ¿Para qué hace más?, le pregunté, y ella se rio y dijo te voy a enseñar cómo se hacen, pero nunca me dejó agarrar lo ganchos porque me podía lastimar, decía. Yo ya deseaba que fuera sábado para que mi mamá me regresara a Cerillo, y así poder enterrarlo.
El sábado me levanté y vi por la ventana que el cielo todavía estaba azul oscuro. Fui a revisar el reloj de la cocina. Eran las seis. Entré al cuarto de mi mamá y le dije que era sábado, que si podía agarrar a Cerillo. Ella movió la cabeza diciendo que no y luego dijo duérmete otro rato. Esperé despierto hasta que se levantó. Se lo volví a pedir. Hasta que acabes de desayunar, y preparó unos huevos a la mexicana y sirvió leche. Eché todo el huevo en una sola tortilla y lo terminé de tres mordidas. Luego desparecí la leche de un trago. ¡Ya terminé!, le dije. Sonó el timbre. Era mi tío. A mi mamá se le hizo muy raro que viniera tan temprano. Mi prima no venía con él. Recordé lo que había imaginado. Corrí hasta la patrulla a ver si Ana estaba dormida adentro. ¡Santiago, métete!, ordenó mi mamá. Mi tío, apenas llegando a la puerta, la abrazó fuerte y casi se le cae encima. Estaba borracho y se puso a llorar. Vete a ver la tele. Encendí la televisión pero le bajé el volumen y escuché que dijo me la mataron, y lo repitió muchas veces. Hubo silencio. La tele comenzó a tambalearse, también el foco y la vitrina, y no dejaron de moverse hasta que me acosté en el sillón.
Entonces una idea se encendió en mi cabeza. Arrastré una silla hasta la vitrina y me subí en ella para bajar a Cerillo. Ahí mismo lo agarré recio con las dos manos y le dije regresa a la vida. Imaginé con toda mi fuerza que Cerillo revivía, y él parpadeó. Corrí a la cocina y entré gritando yo puedo hacer que Ana vuelva a vivir. Mi tío se echó a reír y a llorar al mismo tiempo. Mi mamá se levantó rápido y me sacó de la cocina. Yo la maté con mis poderes, le confesé. Ella me dio una cachetada y dijo cállate y enciérrate en tu cuarto.

No te puedes acobardar, Cristina, te lo digo yo que he estado aquí contigo mirando cómo el desencanto se te embarra y te va haciendo costras. Él no vale todos los dolores que te has tragado. ¿Qué no percibes cómo se te llena la panza de laceraciones; cómo se repite la historia?
Acuérdate cuando tu padre llegaba a sentarse al lado de tu cama. Te miraba un buen rato mientras tus manos sudaban apretadas y escondidas entre tus piernas. Te tapabas la cabeza con la sábana, pero él gozaba con el dibujo de tu cuerpo cubierto y tembloroso. Eras una niña de diez años que al igual que un avestruz dejabas el culo de fuera, y ahí topaba el deseo de tu padre, el ritmo de su corazón, su respiración agitada, jadeante, el gemido final y largo parecido al que hace una bestia lastimada. Después te arrullaban sus pasos alejándose, el cuidado con el que cerraba la puerta para no despertar a Frida tu hermana. Exhausta te quedabas dormida y atrapada entre la pesadilla de la vigilia y la del sueño. La felicidad te quemaba el pecho e intentabas ignorar los ardores entre las costillas. Preferías seguir siendo la consentida de tu padre, aunque tu sonrisa fuera una mueca maltrecha. Te levantabas al día siguiente y te acercabas a Frida: Mi papá me quiere más a mí porque viene a arrullarme cuando tú ya te dormiste, le presumías mirándola fijamente, con tus ojos circundados por unas manchas oscuras estampadas por el desvelo.
Nadie te dijo que aquel dolor no debía hacerte feliz y entonces se repitió tu propia historia y te casaste con este hombre que continuó mordiendo sobre la primera dentellada que dio tu padre. No te asustes, Cristina, tus dientes y tus labios todavía sirven: eres tú que no recuerdas cómo usarlos. Conmigo estás a salvo. Sigue mi voz. No te acobardes. No podemos dejar que siga creciendo el demonio que se le mete a la cabeza. Antes fue su puño el que te reventó la nariz, y ahora, apenas ayer, puso el cuchillo sobre el borde de tu panza. Hasta yo pude sentir cómo se te erizaron los pelos del ombligo. ¡No es cierto!, no estoy embarazada, es broma, le dijiste. Es broma, es broma…, pendeja, te espetó a la cara y aventó el cuchillo a la mesa. El miedo, con su vibración, se paseó alrededor de tu cabeza durante toda la noche y en medio de la oscuridad, como un zancudo, estrelló su zumbido contra tus orejas.
No hay nada que pensar ni tiene caso darle más vueltas. Es el momento de quitárnoslo de encima y descansar de él y del recuerdo de tu padre que aún arrastras. Con un solo muerto es suficiente para sanar el pasado. Cuando muera, él también descansará del mal que lo tiene enfurecido, porque la muerte es el primer descanso, y así él dejará por fin sus pies quietos, ya no andará en círculos, angustiado, buscando un gramo, ni recorrerá las calles arrancando espejos para cambiarlos por una grapa. Ya sus estornudos y la sangre de su nariz no infectarán más el aire que devoras cuando, detrás de la puerta del baño, escondes tu respiración asustada.
Necesitas que alguien te cuide como yo lo hago. Mira nada más qué bonita eres. No dejaremos que termines siendo su desperdicio. ¿Estás lista? Sí.
Camina hacia la zotehuela. Abre la puerta despacio sin hacer mucho ruido. Jala la caja de herramientas. Agarra la llave más grande. Si no puedes, entonces la otra, la de al lado, la que parece un gancho. Debe de pesar más que eso, debe ser más dura. El martillo, mira, toma el martillo, levántalo, déjalo caer, eso es. Mira cómo se atraviesa la luna. Ella es testigo y resplandece porque vamos por buen camino. Nos deberíamos de ir a vivir para allá, de seguro todo sería más fácil, y tú y yo permaneceríamos lejos del mundo en un lugar donde no hay aire que maltrate las cosas. ¿No te gustaría vivir a solas conmigo en la luna?
¿Y si despierta antes?
No va a despertar. Deja que mi voz te guíe. Piensa en la luna: a poco no sientes cómo te adormece y te va dejando tendida en una hipnosis profunda. Ahora escúchame. Atiéndeme. Respira.
Vamos al cuarto. Límpiate el sudor de la mano y empuña bien el martillo. Abre sin hacer ruido. Gira la perilla con calma. Acuérdate que esta puerta rechina, ábrela de un solo empujón. Bien. Camina despacio. No tienes prisa. Levanta un pie, bájalo lentamente, plántalo bien en el suelo y luego alza el otro. Detente. Espera que tus ojos se acostumbren a la oscuridad; ábrelos bien. No parpadees. Ahora escudriña su silueta. ¿Ya lo viste?: sus pies están sobre la almohada. Ya lo tienes. Te está dando la espalda. Observa su cabeza. Aprieta el martillo. Calcula cuánta fuerza necesitas para levantarlo y dejarlo caer lo más rápido posible. Tensa tus músculos. Prepáralos. Concéntrate. No pienses en nada que no sea el movimiento exacto: un solo golpe como si le tronara un rayo en la cabeza. Avanza. Un paso a la vez. Estira tu brazo izquierdo para tocar el borde de la cama y medir tu distancia. Acomódate. Alza el martillo muy alto, más alto. No tiembles. Apoya bien las plantas de los pies. Estira las rodillas. Deja de temblar. Aprieta los dientes. No pienses en otra cosa. Se mueve. Te ha sentido. Golpea en la sien; vuelve a golpear, rápido; golpea, golpea, golpea. Dale fuerte otra vez. Escucha cómo cruje el hueso del cráneo. Siente cómo el martillo se hunde en el espesor de la carne. Dale una vez más. Que no te importe la sangre. Que no te importe cómo te salpica la cara y el vestido y las manos y las piernas…
Читать дальше