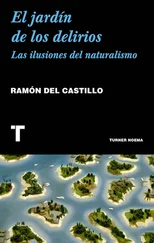EL COLOR DE LOS SUEÑOS

JUAN JOSÉ CASTILLO RUIZ
EL COLOR DE LOS SUEÑOS
EXLIBRIC
ANTEQUERA 2017
EL COLOR DE LOS SUEÑOS
© Juan José Castillo Ruiz
Diseño de portada: Dpto. de Diseño Gráfico Exlibric
Iª edición
© ExLibric, 2017.
Editado por: ExLibric
C.I.F.: B-92.041.839
c/ Cueva de Viera, 2, Local 3
Centro Negocios CADI
29200 Antequera (Málaga)
Teléfono: 952 70 60 04
Fax: 952 84 55 03
Correo electrónico: exlibric@exlibric.com
Internet: www.exlibric.com
Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.
Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o
cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno
de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida
por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico,
reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización
previa y por escrito de EXLIBRIC;
su contenido está protegido por la Ley vigente que establece
penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente
reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,
artística o científica.
ISBN: 978-84-16848-71-3
Nota de la editorial: ExLibric pertenece a Innovación y Cualificación S. L.
JUAN JOSÉ CASTILLO RUIZ
EL COLOR DE LOS SUEÑOS
Desde que el hombre fijó su mirada en el cielo, comenzó a soñar despierto, y de eso hace ya mucho tiempo.
Soñar despierto es tan necesario como respirar, dejar volar tu
espíritu en el infinito, sin temor a tropezar con obstáculos que
rompan tu fantasía, enriquece tu ser.
Cuánta belleza alberga nuestra alma y qué poco creemos en ella.
Las familias de Paulino y Teresita estaban emparentadas de alguna forma, aunque nunca supieron decir cómo. Algún primo lejano, casado con una pariente del tío abuelo, o quizás un sobrino de la bisabuela, que se casó con la hermana de su cuñado... bueno, lo cierto era que no sabían decir de qué modo, pero la convivencia entre ambas familias no podía ser mejor, y al estar unidos puerta con puerta, el roce era aún mayor.
Eran campesinos, y como tales, trabajaban solo y para el campo. Maravilloso campo leonés, duro, pero hermoso a la vez, austero y leal, y en aquel silencioso pueblecillo en la provincia de Valladolid, donde habitaban, a veces la vida era monótona, y a los chicos y chicas, ya desde muy temprana edad, los progenitores les obligaban a que dejasen de acudir al colegio, si se podía llamar como tal, donde un anciano maestro, les enseñaba algo de leer y escribir; y por el contrario, comenzaban un trabajo en las labores de casa o en las faenas del campo. Tanto era así que, cuando Teresita apenas había cumplido diez años, doña Mercedes, la madre, aún joven, andaría por los treinta y cuatro, necesitó la ayuda de su hija, para así poder atender todos los quehaceres del hogar. Había parido la señora dos varones y una hembra, y Teresita era la menor de todos.
Don Fabián, el padre de Paulino, era un hombre recio, algo tímido, quizás al enviudar y no tener la ayuda y compañía de su mujer, a la cual adoraba y con la que tuvo tres hijos, dos hembras y un varón, siendo estos aún pequeños, sintió un vacío enorme, y una torpeza aún mayor, al no saber de qué modo podría seguir adelante, sobre todo, poder mantener la casa para que no les faltase a sus hijos nada de a lo que estaban habituados, que, aunque no era mucho, nunca faltaba el pan en la mesa. Labrar la tierra de sol a sol era agotador y aún más, estando solo. La tan apreciada ayuda de su esposa ya no la tenía, de modo que, apenas Paulino cumplió los once años, con pocas palabras, y de la mejor forma que pudo expresarse, le hizo ver la necesidad que tenía de su ayuda en las duras faenas del campo. Paulino, a su forma, entendió la situación en que se encontraba su padre, aunque nunca comprendió muchas cosas, y así, al igual que Teresita, dejó de aprender a leer y escribir.
Paulino era un niño sensible, soñador, desde muy pequeño solía caminar por los senderos de aquellos campos sin rumbo fijo, escuchando el cantar de los pájaros. Con frecuencia se arrodillaba a oler el perfume de las hierbas y flores, observaba cómo las hormigas recorrían largo camino, el cual el seguía hasta que desaparecían bajo sus pies, bajando a sus hormigueros por un agujero hecho en un montoncito de arena fina; acechaba en charcas el salto de alguna rana y el canto de ellas lo imitaba; le fascinaba ver volar a las mariposas de tantos colores y el brinco del saltamontes, ¡le hacía reír tanto!, nunca sabía donde iría a caer, claro que todo esto dejó de ser para él uno de sus grandes placeres, desde el día en que empezó a faenar con su padre en el campo.
Al fin de la jornada de trabajo, en los días más calurosos del verano, y al caer la noche, cuando el silencio inundaba el lugar, Paulino se retiraba a su alcoba y, antes de acostarse, se acercaba a la ventana, y apoyando sus codos en el borde de esta, con las manos en sus mejillas, escuchando un concierto de grillos, miraba al cielo cuajado de estrellas que iluminaban con intensa luz aquel manto infinito. Así permanecía un buen rato, y antes de irse a dormir, pensaba perdiéndose en lo más profundo del universo, que su madre lo estaría mirando desde algún punto luminoso. Rezaba y se acostaba.
Pasaron ocho años, y en la aldea, algo había cambiado. ¡Gran acontecimiento! La luz eléctrica ya era común verla en algún hogar, el agua potable también se recogía dentro de las casas, aunque no en todas, por lo que aún había que ir a la fuente a por ella. El maestro don Genaro se jubiló y fue sustituido por un joven alto y delgado de tez pálida, procedente de Valladolid, pero lo que más gustó en la aldea, fue cuando en el corral de un vecino llamado Blas, se instaló una especie de telón construido con sábanas blancas, donde se proyectaban películas en verano, y alguna tenía algo de color. Aquello era una gozada. Teresita y Paulino, y prácticamente toda la aldea, los sábados por la noche y por el precio de un real, podían ver una película, con derecho a poder comer, si así lo deseaban, su buen melón o sandía.
Eso sí, cada uno tenía que llevarse su asiento. Rara era la vez en que la proyección terminaba sin cortes, porque las roturas de las cintas eran frecuentes. Cuando Blas encendía la única bombilla que colgaba de un alambre en el centro del corral, se sabía que la función había terminado, con su correspondiente bronca y la devolución del dinero.
Recién cumplidos los diecinueve años, era Paulino todo un hombre, robusto y de buena planta, trabajador y responsable, aunque nunca amó la labor de campesino.
Su padre, que con tanto ahínco había trabajado las tierras de aquel lugar, iba perdiendo poco a poco las fuerzas de antaño, cosa que preocupaba a Paulino, dado que caería sobre él, el peso del trabajo.
La posibilidad de comenzar una nueva vida lejos de allí, y desarrollar una labor diferente, cada vez la veía más lejana, y eso le preocupaba. Cuántas veces faenando de sol a sol, se detenía y despojándose de su sombrero de paja, miraba a su alrededor, y pensaba que nunca saldría de aquel lugar. Le entristecía tanto, que con los ojos clavados en los surcos que iba haciendo su arado, al ritmo del lento caminar marcado por las mulas, alguna lágrima mezclada con el sudor de su frente caía en la tierra de aquel campo leonés.
Teresita, a sus dieciocho años, estaba espléndida. Había aprendido a bordar tan bien que, aunque no sabía cuándo, ni dónde, ni con quién, se casaría algún día, dedicaba parte de su tiempo libre a confeccionar su ajuar. Tenía decenas de pañuelos bordados, mantelerías, sábanas y una cantidad de objetos guardados, que había perdido la cuenta de cuántos eran. Solía decir, que cuando se casara, lo haría en La Colegiata de San Antolín, en Medina del Campo.
Читать дальше