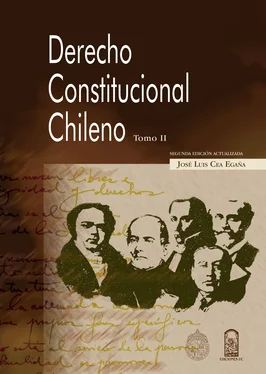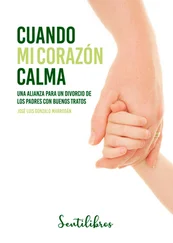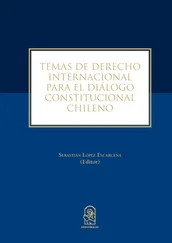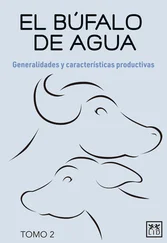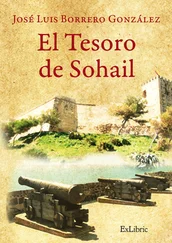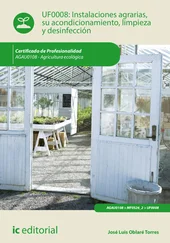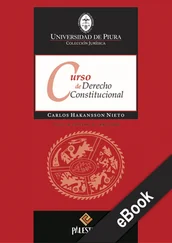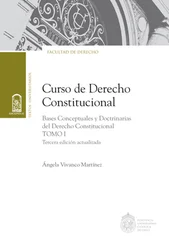En ese curso de acontecimientos se inscribe el paso desde los derechos de la primera generación, esto es, individuales, de contenido civil y político, a los derechos de la segunda generación o derechos sociales, para llegar en el presente a los derechos de la tercera generación, que incluyen el derecho a la paz, a la seguridad y protección colectiva, el derecho a la tutela internacional del ambiente, a la autodeterminación de los pueblos y al desarrollo humano sostenido. Incluso se abre paso hoy el derecho a la injerencia activa de los Organismos Internacionales –ONU, OTAN y OEA, por ejemplo– en los Estados cuyos gobernantes violan los derechos del hombre, sistemática y masivamente, como ha ocurrido, v. gr., en Kurdistán, Bosnia Herzegovina, Ruanda-Burundi, Haití y Libia.
Falta, sin embargo, institucionalizar los órganos, las competencias y los procedimientos que, con respeto a la independencia de los Estados, permitan realizar una defensa, más justa y eficaz, de los derechos fundamentales quebrantados de la manera aludida. La adopción, en junio de 1998, del tratado que establece la Corte Penal Internacional, es un avance en tal sentido, al que han adherido casi cien Estados, entre los cuales ahora se encuentra Chile.
B. Aplicación supletoria de los tratados internacionales. Los derechos de las tres generaciones nombradas son complementarios, aunque no callamos las dificultades prácticas que implica coordinarlos y armonizarlos. Pero observamos que los derechos de la primera generación tienen su esencia en la protección del individuo frente al Estado y en asegurarle ciertos ámbitos de participación en las decisiones colectivas. Los derechos de la segunda generación, en cambio, versan sobre prestaciones de las cuales son acreedores todos los seres humanos, debiendo el Estado y la Sociedad Civil asumir la obligación de satisfacerlos, con sujeción a los principios de justicia social y de solidaridad, respectivamente. Por último, los derechos de la tercera generación son difícilmente aún calificables como tales, pero se avanza en la concreción de su contenido.
C. Trascendencia. Pese a todo, tenemos que reconocer la necesidad de ir creando conciencia y, tras ello, de abrir cauce a la articulación de los Derechos de la tercera generación, lenta y reflexivamente, como se ha dicho, porque eso es lo que exige la integración de los Estado-Naciones en los procesos mundiales más relevantes ya en curso y que irán acelerándose, como la globalización de las comunicaciones, de los mercados y de las instituciones políticas, socioeconómicas y jurídicas. En virtud de esa interdependencia, entonces, se consolidará una nueva especie de legitimidad de los sistemas gubernativos, no circunscrita a las fronteras de cada uno de los Estados, sino que, por su rasgo supranacional, comprensiva de continentes, áreas mayores y ámbitos mundiales, cada vez más distante de plataformas ideológicas o de declaraciones semánticas, por inaplicables o inaplicadas en la práctica.
36. ¿Son renunciables los derechos fundamentales? Sin duda, la respuesta es categóricamente negativa. Múltiples, sólidas y coincidentes razones llevan a la convicción de tal irrenunciabilidad. Resumiremos algunas de ellas.
Jurídicamente, los valores, principios y normas relativas a los derechos y deberes de la persona humana configuran un régimen que es, a la vez, de derecho público y de orden público93, rasgos que prohíben abdicar tales atributos inherentes a la naturaleza, individualmente o asociada, nacional e intencionalmente considerada.
A mayor abudamiento, tales derechos son una conquista de la civilización, lograda tras muchos años, en dificultades serias y enormes sacrificios. Sería absurdo que, apelando a la autonomía de la voluntad, fuera concebible su desprendimiento individual o coletivo94.
Por lo demás, el derecho mismo de la Constitución, el enunciado normativo de su texto y cuanto emana de su contexto y anales fidedignos demuestra que la Carta Fundamental asegura el reconocimiento, respeto y fomento de aquellos derechos, cualidades que excluyen cualquier interpretación, abierta u oblicua, tendiente a posibilitar la renuncia a uno o más de ellos y a las garantías respectivas95.
¿Qué sentido razonable tendrían tantos resguardos comenzando por el juramento o promesa de obedecer a la Constitución si, por otra parte, pudieran válidamente ser estipuladas cláusulas de renuncia a los derechos y deberes esenciales?
Los rasgos del constitucionalismo humanista y de la hermenéutica constitucional coherente con aquel, corroboran que el entendimiento, recto o legítimo, de la parte dogmática es el telos de tan relevante conquista. Hoy por el contrario es la autonomía de la voluntad, clave en el derecho privado, la que resulta marginada de toda injerencia en la renunciabilidad y cuya improcedencia ha quedado demostrada. Si fuera factible tolerarla, fácil sería colegir las consecuencias devastadoras que acarrearía en perjuicio de la misma mayoría de los titulares de los derechos y deberes esenciales, nada más que para satisfacer la codicia de individuos y pequeños grupos privilegiados96.
37. Plan de exposición. En el marco de conceptos generales expuestos pasamos a examinar el articulado del Capítulo III de la Constitución en vigor, siempre coordinándola con los valores, principios y normas de ella que tienen relación directa con la parte dogmática. Insertaremos extractos de los anales fidedignos y de la jurisprudencia. Conviene advertir, por último, que por razones pedagógicas seguiremos el orden en que los derechos y garantías aparecen asegurados en el Código Político.
BIBLIOGRAFÍA
Da Silva José Alfonso: Curso de Direito Constitucional Positivo (Sao Paulo, Malheiros Editores, 2006).
Aldunate Lizana Eduardo: Derechos fundamentales (Santiago, Ed. Legal Publishing, 2008).
–– “La titularidad de los derechos fundamentales”, Revista de Estudios Constitucionales Nº 1 (2003).
Alegre Martínez Miguel Ángel: La dignidad de la persona como fundamento del ordenamiento constitucional español (León, Ed. Universidad de León, 1996).
Ballaley Herz Pedro: “Acerca de los derechos humanos”, Gaceta Jurídica Nº 163 (1994).
Barra Rodolfo C.: “La legitimación para accionar en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina”, Revista de Derecho Público NOS 55-56 (1994).
Bertelsen Repetto Raúl: “Tendencias en el reconocimiento y protección constitucional de los derechos en Chile”, XIV Revista Chilena de Derecho Nº 2 (1987).
–– “Reconocimiento y protección constitucional de los derechos individuales y libertades públicas”, Revista de Derecho Público Nº 55-56 (1994).
–– “El ejercicio de los derechos constitucionales”, Revista Temas de la Universidad Gabriela Mistral Nº 1 (1986).
Bachof Otto: Jueces y Constitución (Madrid, Ed. Civitas, 1987).
Bossa Mercado Jaime: El Estado Constitucional de Derecho. Efectos sobre la Constitución vigente y los derechos sociales (Santiago, Ed. Lexis Nexis, 2008).
Beck Ulrich: ¿Qué es la globalización? (Buenos Aires, Ed. Paidós, 1999).
Bernal Pulido Carlos: El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009).
Bidart Campos Germán: Constitución y Derechos Humanos. Su Reciprocidad Simétrica (Buenos Aires, EDIAR, 1991).
–– La interpretación del sistema de derechos humanos (Buenos Aires, EDIAR, 1994).
Blanpain Roger (editor): Institutional changes and European social policies after the Treaty of Amsterdam (The Hague, Kluwer Law International, 1998).
Bravo Lira Bernardino: “Derechos políticos y civiles en España, Portugal y América Hispana. Apuntes para una historia por hacer”, Revista de Derecho Público Nº 39-40 (1986).
Читать дальше