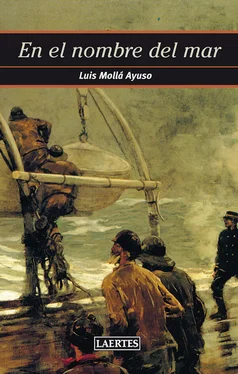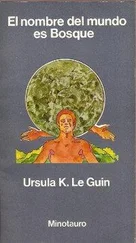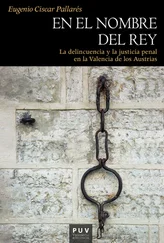—¿Era Moby Dick? —preguntó el chico preso de gran nerviosismo.
—Corra, no tenemos tiempo que perder —contestó el oficial ignorando su pregunta.
El arponero no entendía qué quería decirle, hasta que Buñuelo vino en su ayuda.
—La carta, señor Bow, es nuestra única salvación...
Ignorante de qué uso dar a la carta, Jim corrió al interior de la nave que se hundía irremisiblemente. Al llegar a su camarote vio el ídolo de Queequeg en el suelo partido en dos pedazos y la carta sobre la mesa. En ese momento recordó que en lugar de llamarla Mocha, su nombre real, se había referido a la ballena como Moby Dick, igual que los espíritus del barco y, temiendo convertirse en uno de ellos, decidió buscar un resto de comida en el saco para sentirse mortal; sin embargo, el barco se giró con un estertor de muerte y el camarote se convirtió en un amasijo de muebles, ropa y madera. Atrapando la carta consiguió salir al pasillo. Todo estaba a oscuras. El barco debía haberse dado la vuelta y estaba desorientado, pero siguió la dirección de las escaleras deseando poder escapar de la oscuridad. Entonces vio un hilo de luz y corrió hacia él con toda la fuerza de sus jóvenes piernas, hasta encontrar que la claridad entraba a través de una pequeña oquedad en lo que parecía ser una puerta atrancada.
Echando mano al bolsillo descubrió el cuchillo y el espejo de Queequeg y trató de abrir la puerta, pero no encontró dónde hendir la hoja, de modo que acercó el espejo a la pequeña abertura por la que entraba la luz y lo que vio estuvo a punto de hacerle perder la razón: reflejado en el espejo pudo ver el cartel que daba nombre a la posada en el cual aparecía la gran ballena blanca, esta vez con cuatro arpones en el lomo. Visto a través del espejo, el nombre de la posada se leía al revés que aquel «Douqep» con el que él la había conocido.
Por algún capricho del destino estaba en el «Pequod» y formaba parte de la pesadilla. Entendió que aquella abertura por la que penetraba la luz era el buzón y depositó la carta a través de ella. En ese momento pensó en su saco y en los alimentos, los cuales podían darle la clave de su esencia material o espiritual, pero se dio cuenta de que ya no sentía el aguijón del hambre. Entonces se giró y los vio.
Buñuelo daba lustre a la barra de madera sobre la que el barbudo capitán Ahab clavaba los codos, concentrado en la contemplación del cuadro que mostraba la escena de la caza de la ballena. El resto de marineros, tocados todos de largas barbas, ocupaba las mesas del local entretenidos en sus conversaciones. En la chimenea ardía un fuego que iluminaba tenuemente la sala arrojando a las paredes sombras espectrales y, acuclillado frente a ella, sumido en el más profundo de los silencios, Queequeg tallaba un ídolo de madera con un cuchillo de grandes dimensiones. Un pensamiento fugaz iluminó su mente y se llevó la mano al rostro, sintiendo el tacto áspero de su propia barba. Asumiendo su condición espiritual, se acercó a la barra y se unió al capitán y a Buñuelo, preguntándose cuánto tiempo llevaría allí. Entonces sucedió algo que llenó su corazón de esperanza.
La puerta se abrió y el viento hizo agitarse las llamas de la chimenea. Los hombres cesaron en sus conversaciones y Buñuelo detuvo la bayeta sobre la barra. El capitán se mantenía observando el cuadro indolentemente y, además del crepitar del fuego, sólo se escuchaba el sonido del cuchillo del indio tallando la madera. En la puerta, un individuo de anchas espaldas, tocado con un gorro marinero, empapado por la lluvia y con un saco blanco al hombro se dirigió tímidamente a la concurrencia.
—Buenas noches —se descubrió saludando con un fuerte acento bretón—. Me llamo Bastien Gouvain, arponero del Pentzoil. Vengo de Terranova. Recibí una carta...
—Cierra la puerta —protestó una voz al fondo de la posada.
El individuo se disculpó y cerró la puerta, después echó mano al bolsillo interior de su pelliza extrayendo un sobre. En la barra, un joven espigado y flaco de aspecto vulnerable le invitó a acercarse.
—Sí. Yo escribí esa carta. Me llamo Jim Bow —dijo tendiéndole la mano a modo de saludo.
Junto a él, el posadero, un individuo gordo y descuidado con el rostro cubierto por una rala pelusa dorada, le tendió una jarra de cerveza tibia.
—Toma chico, invita la casa.
El joven se había acercado arrastrando su saco de marinero y agradeció la bebida. Contemplando de reojo a un individuo de largas barbas que parecía no haberse percatado de su presencia y se limitaba a observar un cuadro sobre la pared, tomó la jarra e hizo un gesto de agradecimiento antes de llevársela a los labios.
—Cuidado, chico —sonrió Jim Bow—. Esa cerveza te convierte en un caballo muerto...
Nota del autor: Desde tiempo inmemorial el hombre se ha sentido fascinado por el mar, amándolo y temiéndolo a partes iguales, y tal vez nadie como Herman Melville haya sabido sintetizar esta fascinación. El mar, en toda su extensión, belleza, fuerza y misterio, queda resumido en un gran cetáceo blanco, mientras el vulnerable Pequod representa el elemento humano.
Tal y como sucede en la realidad, en la novela Moby Dick el mar termina imponiéndose a la condición humana a través de su majestuosa e imponente naturaleza, sin embargo, más allá del final de la obra de Melville, el hombre continúa su imparable evolución y sigue soñando con llegar a dominar el mar en todas sus dimensiones.
Quién sabe si algún día el Pequod encontrará al fin el arponero capaz de acabar con el mítico animal. El día que suceda el ser humano se habrá impuesto al mar, los tripulantes del pesquero errante conseguirán el descanso y la paz, y nosotros habremos perdido la magia del único lugar del globo donde aún reina el misterio. Que no llegue nunca.

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.