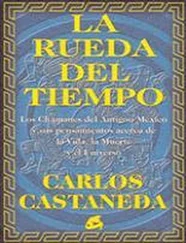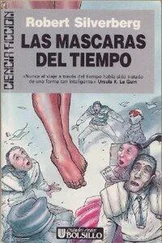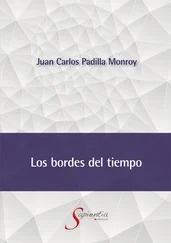—No es nada, hijo, estoy bien, ve adentro con mamá y tus hermanos. Ya se van —dijo consolando a su hijo—. ¡Ve dentro con tu madre!
—No, papá, me quedo aquí, ¿qué te van a hacer? —gritó Adolfo con cara de pánico.
—¡Ve adentro ahora mismo!
La emotiva escena no ablandó ni un ápice a la brigada sexta del batallón republicano de las milicias de la Axarquía, que parecía disfrutar con aquella violencia y humillación.
En el muro seguía Roberto, preso de la ira y el odio. Se había hecho sangre en el labio inferior de morder tan fuerte. Estaba paralizado y respiraba hondo. Juró decenas de veces por Dios que aquella humillación a la que estaba siendo sometido su padre algunos la pagarían muy cara. Sacó las suficientes fuerzas para incorporarse y salir corriendo sin hacer ruido en dirección al centro del pueblo en busca de la única persona que pensaba que en aquellas circunstancias podía prestarle ayuda. Llegó en apenas unos minutos y campo a través a la casa de su tío Santiago, aporreó la puerta con todas sus fuerzas y en cuanto su tía Josefina le abrió sólo acertó a gritar entre sollozos.
—¡Van a matar a mi padre! ¡Van a matarlo!
En el calabozo improvisado que el aún incipiente bando republicano tenía en la calle de la Feria había únicamente dos celdas. En la primera, la más pequeña, había tres muchachos de no más de treinta años y una señora de unos cincuenta que los visitaba. En la segunda había alrededor de veinte hombres. Unos estaban de pie y sujetos a los barrotes oxidados. Otros estaban tirados en el suelo y aparentaban dormir. En el interior, dos hombres casi ancianos fumaban lo que parecía tabaco de picadura. Al fondo de la celda, mirando pensativo la poca luz que entraba por la minúscula ventana y con una enorme venda sucia en la cabeza, estaba el doctor José Quiles, médico de profesión y ahora preso del ala más radical de las brigadas mixtas que empezaban a formarse a finales del año treinta y seis en el sur de Andalucía.
—Eh tú, gordo. Sí, tú, el médico —dijo malhumorado el cabo primero responsable de la cárcel desde una mesita de madera pequeña que tenía junto a la celda—. Han venido a verte.
Elisa, la esposa de José, su hijo Adolfo y su cuñado Santiago entraron corriendo en aquel pasillo que conducía al calabozo y agarraron con fuerza las ensangrentadas manos del médico a través de los barrotes. Elisa no pudo reprimir el llanto. A su hijo Adolfo le temblaba el labio inferior y, recordando las lecciones de su padre en cuanto a los sentimientos en público, aguantó esa vez. No abrió la boca y tampoco derramó ni una sola lágrima.
—Tenéis que ser fuertes. No creo que me maten. No he hecho nada malo y creo que puedo serles útil durante la contienda, que parece que durará más de lo previsto. La guerra va a ser larga y muy difícil. No pueden matarme. Somos pocos los médicos y me necesitarán. Confiad en mí —dijo con una voz muy baja y rota.
En ese instante, Santiago Quiles seguía, tras salir de la cárcel, en su auto en dirección a la calle de las Flores, donde en un humilde chalet de finales de siglo vivía la única persona que podía evitar una sentencia a muerte de su hermano José. Joaquín Madariaga López había sido diputado socialista por Málaga hasta el año treinta y cuatro y vivía retirado en Nerja, donde escribía ensayos y traducía novelas escritas en alemán. Los militares rebeldes no tardarían ni seis meses en tomar la provincia y Santiago, secretario del ayuntamiento nerjeño, lerrouxista y fiel a la República del presidente Azaña, sabía que con su hermano podían cometer una locura en cualquier momento.
—¿Santiago? ¿Eres tú? —preguntó el exdiputado, ya anciano y miope, sujetando a su setter irlandés del cuello mientras abría la puerta.
—Tienes que ayudarme —dijo mirando al suelo tras quitarse el sombrero—. Es mi hermano José. Lo han detenido.
La visita a la cárcel improvisada había durado apenas quince minutos escasos. El coche gris oscuro del tío Santiago dobló la esquina y Adolfo y Elisa se levantaron del escalón del penal donde esperaban impacientes. Elisa se abalanzó sobre su cuñado y lo cogió fuertemente por los hombros, zarandeándolo y haciendo caer al suelo su pitillera.
—¿Has podido hacer algo? ¿Qué van a hacer con él? —preguntaba con la respiración entrecortada la mujer de José. Un vahído por poco la hace desmayarse.
Santiago asintió, mirándola, y se quitó de nuevo el elegante sombrero dejando la incipiente calva al descubierto.
—Creo que he podido aclarar esto, pero no sé por cuánto tiempo —decía mientras sacaba un sobre blanco del bolsillo derecho de la levita negra que acostumbraba a vestir—. Ahora vuelvo —dijo entrando deprisa en el diminuto pasillo de la prisión.
Entró a toda prisa apartando a la multitud que se agolpaba allí, compuesta por milicianos, simpatizantes y familiares de presos. Una vez entró en la pequeñísima sala donde estaban las dos celdas y vio al siniestro soldado que vigilaba junto a los barrotes, le extendió la carta dirigida al capitán Martínez. Lo cachearon de nuevo y pudo pasar al despacho sucísimo del oficial de Maro, Sebastián Martínez Marín. Este era peludo, bajísimo y sudaba como un auténtico cerdo. De su gorrilla roja caían goterones de sudor enormes, más incluso que cuando ejercía antaño los oficios más ingratos. El cargo le venía muy grande y lo sabía. Abrió torpemente el sobre con la carta de Madariaga y la leyó con dificultad, muy lentamente.
—Nunca he sido hombre culto, Quiles. Además en esta ratonera no se ve una mierda —dijo acercándose a la ventanita.
Tardó demasiado en leer la carta y Santiago se impacientaba.
—Madariaga puede que tenga razón —dijo al fin el capitán—. El faccioso de tu hermano puede que nos venga bien más adelante. Dicen que Franco llegará en breve, que será por Algeciras o por Granada. La tropa esta acojonada. Mis hombres no son profesionales y no tengo ni una puta enfermera que me cuide a estos pobres desgraciados cuando les den para el pelo los moros de Franco. Está bien, llévatelo. Pero como salga de su casa me lo cargo yo mismo a garrotazos. Les diré a los chicos que monten guardia allí en la playa —concluyó el oficial, irritado y empapado en sudor.
Santiago no sabía cómo agradecer el extraño gesto de humanidad del oficial.
—A veces los zagales, que están muy verdes, se me entusiasman demasiado. No nos lo tengas en cuenta, Quiles.
Roberto nunca olvidaría ese maldito día de primeros de otoño del maldito año 36. Tampoco olvidó jamás la impresión que le produjo ver a su padre salir del penal cabizbajo y magullado, desnortado, sucio y hambriento. Ni el abrazo enorme, eterno, fortísimo, que le dio éste tras llegar hasta allí en bicicleta por el camino de la playa, mientras los animaba a todos y trataba de restar importancia a su detención y a las falsas acusaciones.
—Sólo son muchachos. No saben lo que hacen. Los han engañado. Confiad en mí. Soy un buen hombre. Esto acabará pronto —dijo José emocionado y dolorido, más tal vez porque sabía que no era cierto su presagio que por las palizas que había recibido.
Roberto pasó toda esa noche encerrado en su cuarto. No quiso probar la comida ni habló con nadie durante días. Su padre permanecía en arresto domiciliario desde que el exdiputado socialista y viejo amigo del tío Santiago consiguiese, por el momento, salvarle el pellejo.
Los pacientes asignados al cupo de la iguala de enfermedad de José tuvieron que desplazarse hasta la enorme casa de la colina de la playa. El capitán Martínez había dejado claro que no quería que se moviese de allí. El dispensario que el doctor Quiles tenía desde 1923 en la calle Barranquilla fue abierto y destrozado, tiraron piedras y se llevaron hasta la camilla de los enfermos. Su domicilio había sido invadido por tres familias que ahora convivían con ellos, otros tantos se habían instalado en el jardín y destrozado el laboratorio de investigación de José.
Читать дальше