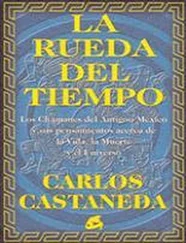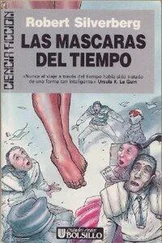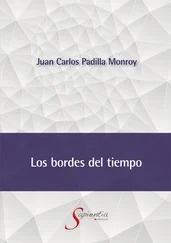«¿Cómo puede ser cierto lo que ningún experto había supuesto desde el siglo XVIII? ¿Cómo un joven malacólogo aficionado ha conseguido verlo e incluso lo ha fotografiado? ¿Qué haría ahora? ¿Qué diría en clase a sus alumnos? ¿Cómo rectificaría sus conferencias?», pensaba atormentado el catedrático, conocido en todo el mundo por su magisterio y sabiduría en el estudio de la Malacología Evolutiva.
Se sintió fatigado y confuso, y le comenzó a doler la cabeza. Aquella fotografía con ese gasterópodo hermafrodita de patella en pleno acto reproductivo en una playa diminuta del sur de Europa acababa de echar por tierra dos tesis doctorales y la mitad de la carrera científica del especialista en Arqueomalacología Renato Fini. «¿Quién demonios es ese tal Adames en realidad?», masculló de nuevo, antes de descolgar el teléfono.
La segunda noche en el apartamento del Puerto Viejo de Marsella transcurrió entre apuntes de francés y las aventuras y espías de Le Carré. Había colgado en el saloncito el único cuadro que había podido arrastrar hasta allí desde Reims, y a las once en punto se metió en la cama, satisfecho por sus primeras clases y con la ilusión de que en el apartado de correos de la oficina principal de Marsella, que había contratado dos días antes, estuviese la correspondencia que esperaba impaciente desde hacía ya cuatro semanas. La número diecinueve de las cartas que a Gregorio Adames le servían para saber que la vida que ya no tenía seguía existiendo.
Capítulo II
Ruido de sables
—Es necesario que la naturaleza vencida muera sobre el campo de batalla. Es preciso que la realidad suceda al sueño, y entonces es el sueño el que domina absolutamente, y la vida se hace sueño y el sueño se hace vida.
A. Dumas, El conde de Montecristo
Escuchó disparos y se asustó. Roberto, sorprendido, miró fijamente a su hermano Adolfo y supieron enseguida que algo no iba bien. Dejaron el jilguero con el que intentaban engañar a los pájaros en el cimbel y fueron corriendo monte abajo, hacia el pueblo que los vio nacer hacía ya dieciséis y diecisiete años.
Su madre los había dejado subir al monte durante unas horas, con cierta preocupación, pues en Nerja empezaba a enrarecerse el ambiente, y no era extraño el día en que el padre de aquellos muchachos, José Quiles Hinojosa, era vejado e insultado por las calles con acusaciones que ellos no entendían y que José se había esforzado en explicarles sin resultado alguno. José tenía por entonces cincuenta y un años, y era un hombre seco y autoritario, aunque cabal, trabajador y muy honrado. Era médico general y un investigador contumaz, que había conseguido incluso instalar en su jardín todo un laboratorio de investigación médico-farmacéutica, habiendo descubierto hacía muy poco un suero que mejoraba el pronóstico de la tuberculosis; y, para su posterior desgracia, se había casado con Elisa, una adinerada heredera del pueblo vecino. A pesar de la altivez y el exceso de proteccionismo que le caracterizaba, sus hijos y su esposa lo adoraban, y ese sentimiento recíproco hizo aquel día a los muchachos salir corriendo hacia la casa de nuevo, temiendo por él, pues antes de partir hacia el campo con las jaulas de perchas llenas de jilgueros, camachos y un verderón, habían visto a un grupo de jornaleros armados paseando por el pueblo vociferando contra el fascismo, los burgueses y los terratenientes.
Ese ocho de octubre de 1936 la brigada mixta de milicianos con mando en Maro arrasó la playa oeste de Nerja y las casas de la costa con una violencia extrema. Sólo un par de días antes se había creado en Madrid el Comisionado General de Guerra, donde se acordó que las milicias actuarían en batallones de infantería bajo el mando único del ministro de la Guerra, a la sazón Francisco Largo Caballero.
El sacerdote Pascual Lozano, de treinta y cinco años, fue acribillado sin mediar palabra cuando salía de dar la extremaunción en casa de Ricarda Gómez a su ya casi difunto marido. Los hombres dejaron el cadáver en la orilla a petición del capitán Martínez, así serviría para alimentar a las gaviotas, decía riéndose el oficial. El domicilio de los Quiles estaba muy cerca, encima de la playa, a sólo doscientos metros de donde las milicias estaban sembrando el pánico. Sólo media hora más tarde apresaron al pescador Jacinto Navarro al no encontrar en la humilde casa a pie de playa a su señora, Pepa Molina, a la que buscaban por seguir sirviendo como lavandera en la casa del médico. Finalmente llegaron al enorme jardín que presidía la entrada en la casa de los Quiles. Eran alrededor de quince hombres los que llegaron hasta arriba. Estaban achicharrados por el sol y tenían la piel seca y cuarteada. Algunos fumaban y otros se sentaron en el suelo, cansados. Todos iban armados con subfusiles y armas blancas atadas a los cintos.
—Sal que te veamos la cara, fascista hijo de puta —dijo un miliciano pequeño y moreno, con el pelo muy rizado—. Sal de ahí ya, rata asquerosa.
La puerta inmensa de cristal y vidrio de colores que daba a la casa desde el jardín se abrió muy despacio. Las manos temblorosas del doctor Quiles asomaron primero, con un gesto entre la rendición y el alto. Finalmente el casi metro noventa de estatura del grueso doctor apareció ante los milicianos y suboficiales de aquel rudimentario batallón.
—No he hecho nada, señores. Sólo soy un médico. No estoy en política, no entiendo a qué han venido. ¿Me acusan de algo, caballeros?
Los cinco milicianos comunistas que estaban más cerca de la puerta de la casa se rieron a carcajadas.
José se ayudó de la mano derecha para apartar el sol que le cegaba y acertó a reconocer algunas caras entre los milicianos que se reían con actitud chulesca y arrogante. Conoció rápidamente a dos de ellos. Habían sido no hacía mucho pacientes de su consulta del seguro nacional de previsión en la calle Barranquilla.
—¿Martín? ¿Antoñito? —preguntó tímidamente el médico sin recibir respuesta.
Todos fingían no haberlo visto nunca.
—¿Qué de que se te acusa, cabrón? —vociferó entre risas un iracundo comunista pelirrojo—. No hay más que ver la casa que tienes para saber que eres un burgués y un señorito. Un facha de los cojones y un tirano de mierda.
El doctor Quiles no daba crédito a tamaña falacia y a la durísima acusación que le hacían los improvisados e inexpertos soldados. Cerró la puerta de vidrio que tenía a su espalda, pretendiendo que no escuchasen nada ni su mujer ni sus hijos pequeños.
—Por Dios, señores. Esta casa es de mi mujer, la heredó de su familia. Yo soy un profesional, trabajo hasta altísimas horas. Tengo cuatro hijos, no soy un hombre rico. Déjennos en paz, se lo ruego. La guerra no tiene nada que ver conmigo.
Mientras tanto, detrás del muro que separaba la casa del monte y de la ladera que conducía a la playa se escondían Roberto y Adolfo, aún sudorosos y con el corazón latiendo a toda prisa por la carrera que acababan de darse cuando escucharon los disparos. Al ver a los jornaleros y campesinos armados prefirieron no entrar en la casa y observar desde lo lejos la terrible escena.
Un miliciano, el más joven y delgado se acercó al médico y le dio un culatazo con el subfusil en la cabeza. La sangre rojísima no tardó en brotarle de la ceja y cubrirle el rostro entero. José cayó de rodillas al suelo, más por la impresión que por el dolor que aún no sentía. El soldado Antoñito Arias escupió al doctor y dio un paso atrás. Los demás milicianos se reían y alguno le incitaba a que le diera otro golpe más.
Adolfo no pudo aguantar la rabia y acudió tras saltar el muro hacia su padre, que no paraba de sangrar. De nada sirvieron los tirones que de la camisa le daba su hermano Roberto intentando contenerlo. Se quitó la camiseta sucia que llevaba debajo y se la puso a su padre junto a la enorme herida de la frente mientras insultaba a los soldados con toda la artillería verbal de la que disponía a sus dieciséis años.
Читать дальше