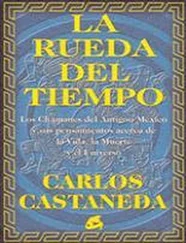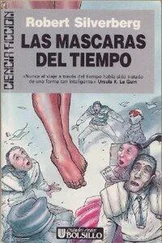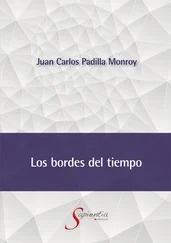Adames, incrédulo, subió los hombros, resignándose, y le contestó cortésmente.
—No lo creo. La última vez que vi a François era un hombre soltero. Fue en Milán en el año cincuenta y ocho. Hace casi veinte años de eso. Después perdimos el contacto telefónico y únicamente una o dos cartas al año hicieron que supiésemos el uno del otro y por dónde iban nuestras investigaciones y descubrimientos del fondo marino y los moluscos mediterráneos. Hace diez años, junto a un malacólogo italiano llamado Spada, firmamos los tres un exitoso artículo que enviamos a la Royal Society. Esa fue la última vez que supe de él.
La señora Fournier bebía lentamente el vino mientras lo observaba. Le preguntó si le molestaba el humo de su pitillo, obteniendo permiso de aquel extranjero abstemio que, como le dijo, tampoco fumaba.
—Mi único vicio es el mar —respondió.
Los taxis que solicitaron desde el restaurante llegaron juntos a la puerta de la brasserie , y mientras el matrimonio se dirigía a una de las zonas más lujosas de Marsella, Adames fue directamente al apartamento que el día anterior había alquilado, en el antiguo barrio de la entrada del Puerto Viejo. Era vetusto y pequeño, pero cumplía con el único requisito que ponía siempre Gregorio Adames, que no se tardasen más de cinco minutos en ir andando hasta la playa, algo que, por causas de fuerza mayor, no pudo cumplir viviendo en Reims. Tenía dos habitaciones, un baño y un pequeño saloncito. Era suficiente para él.
Se tomó una onza de chocolate que había comprado en el colmado que aún seguía abierto a la hora que llegó del restaurante, y se metió en la cama algo nervioso. Al día siguiente su amigo François lo presentaría a los alumnos y, si todo salía según lo previsto, daría esa tarde su primera clase práctica, comprobando entonces si habían servido las lecciones de francés que llevaba tomando dos años desde que llegara al norte del país, enfermo y con un futuro incierto por delante.
No pudo conciliar el sueño debido a la ansiedad, a la intensa jaqueca y al dolor en el paladar que aún padecía, y como siempre, la mañana lo despertó con un libro encima; aquella vez le había tocado a su admirado John Le Carré y a Asesinato de calidad , en una edición francesa con la letra minúscula en la que le costaba fijar la vista .
Se duchó con agua templada, eligió una corbata y salió raudo hacia el campus universitario.
El laboratorio de Ecología y Zoología marina donde Gregorio Adames impartiría los seminarios estaba en la planta -2, donde apenas llegaba la luz del día y únicamente se accedía por la parte trasera de la facultad, justo al lado del aparcamiento. Cada grupo tenía quince alumnos y había un microscopio para cada tres. Había abundante material y una zona amplia llena de acuarios que pretendía simular el fondo marino mediterráneo. Al profesor Adames le pareció adecuado aunque algo antiguo y escaso para tratarse de una facultad de Francia, pero la tremenda ilusión que tenía por convertirse en profesor le hizo olvidarlo pronto.
El catedrático Fournier había dado instrucciones precisas a su amigo de que lo más importante era que los alumnos supiesen resolver problemas ambientales, diseñar trabajos de investigación y elaborar proyectos relacionados con la ecología marina. Era esto, en definitiva, su cometido una vez que los alumnos se licenciaran, se decidiesen a realizar tesis doctorales o bien a optar a becas de investigación. Sin embargo, a Gregorio Adames le preocupaba más el deficiente francés que hablaba que el miedo a que sus alumnos supiesen que ni siquiera era licenciado en biológicas, y que el profesor Fournier había movido cielo y tierra para conseguirle un contrato que le procurase unos francos al mes para subsistir en Marsella. Lo conseguiría a duras penas, jugándose el tipo demasiado, ya que Fournier aún pertenecía al consejo rector de la Universidad. Fournier creía enormemente en las posibilidades de su viejo amigo, y estaba dispuesto a todo por tenerlo cerca.
La primera clase del reciente profesor Adames fue más sencilla de lo esperado. Les habló a los alumnos de Conquiliología, algo que apenas recordaban los muchachos, ya que en el nuevo plan de estudios la Zoología elemental era impartida en primero de carrera. Casi nadie recordaba aquella ciencia encargada en exclusiva del estudio de las conchas de los moluscos. Habló de chidoras, crustáceos y equinodermos. También se atrevió a hacer algunos juegos de palabras, intentando dejar claras las diferencias entre gasterópodos, bivalvos, poliplacóforos y escafópodos. Tras varias interrupciones de los alumnos por tanto nombre parecido y la pésima pronunciación de Adames, Antoine Dupont, que se sentó justo detrás del profesor, preguntó, a pesar de su retraimiento y con el fin de ayudarlo a salir de aquel embrollo, si el calamar se encontraba dentro de la conquiliología, ya que, aunque no tienen la concha por fuera, sí poseen un endoesqueleto o concha interna.
—Esa es, en efecto, una magnífica pregunta. ¿Cuál es su nombre? —preguntó sorprendido el profesor Adames, al tiempo que se ajustaba las gafas para ver desde la pizarra.
—Antoine Dupont —respondió el joven, cabizbajo y tímido. Él mismo se sorprendió de haber alzado la voz.
Adames se acercó a él con rapidez, esquivando alumnos y banquetas, mirando entre sus folios y apuntes, con múltiples correcciones de traducción.
—La respuesta, señor Dupont, no es tan clara. Verá, el calamar es un molusco cefalópodo, dentro de los téutidos. Algunos colegas creen que no está dentro. Yo particularmente creo que sí. Si le parece, luego seguimos hablando; es un tema controvertido…
El profesor, que continuaba con la vista en sus apuntes, volvió a su mesa y, tras una pausa para ordenar el temario, retomó el asunto.
—¿Saben que los calamares son carnívoros? —preguntó, intentando amenizar la clase. Nadie respondió, pero Dupont, al fondo del aula le ofreció una sonrisa cómplice.
La hora de clase había pasado rápido, con leves y simples descripciones generales. Sólo le había distraído el murmullo de un grupo de tres jovencitos que parecían reírse de su acento patético. Adames dio las gracias a sus alumnos y se quedó esperando en su desordenada mesa al siguiente de los grupos que esa tarde tendría a su cargo. Antoine se rezagó y fingió tardar más en guardar su bata de laboratorio y el material con el fin de saludar y conocer a aquel profesor forastero.
—Encantado de saludarle, monsieur profesor. Ha sido una clase estupenda. No estamos acostumbrados a que los profesores sean tan entusiastas ni a que cuenten anécdotas y vivencias. Hacía tiempo que una clase no pasaba tan deprisa.
El ficticio profesor miraba a aquel joven alto y delgado de exquisita educación, y agradecía para sí la pronunciación tan perfecta con que le hablaba francés.
—Es usted muy amable, señor Dupont. Aunque no lo crea, todo esto es para mí muy difícil. He compartido experiencias y sesiones científicas con colegas mucho más mayores que ustedes y estoy algo nervioso —se sinceró el profesor—. Le agradezco infinitamente su amabilidad.
Dupont estaba más contento que de costumbre, y se marchó hacia la puerta con el fin de salir en dirección a donde tenía aparcado su viejo coche. Desde allí, sorprendido, escuchó una pregunta del profesor Adames.
—Le veré el próximo jueves, ¿no es cierto? —preguntó, mientras montaba los puestos para los nuevos alumnos que ya empezaban a entrar en el aula.
—Por supuesto, profesor. Aquí estaré.
El Aula XVIII de la planta -2 se fue llenando de nuevo, y Antoine Dupont se despidió del profesor con la mano. Arrancó el viejo Renault tras cuatro intentos fallidos y se fue hasta la plaza de la República, donde se había citado con Marta y Pierre, sus dos íntimos amigos, para tomar unas cervezas y entregarse por entero a su verdadera pasión: el debate político y la situación del maltrecho Partido Comunista francés. Aquel día había alboroto en la sede del PCF de Marsella.
Читать дальше