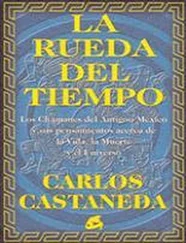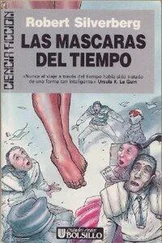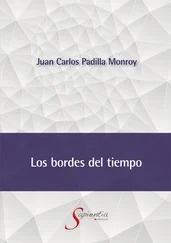—¿Van ustedes a la ciudad?
Los dos se giraron a la vez ante aquella pregunta.
—Claro que sí, señorita —contestó el profesor—. Será un placer poder llevarla hasta Marsella, ¿verdad Antoine? —dijo, tras el ruego de la chica para poder usar su coche hasta el hotel, pues quedaban horas de trabajo en la playa y ella debía acudir rauda a la tienda de fotografías para enviar cuanto antes cierto material a Londres.
—Habíamos pensado continuar la jornada por aquí, que es una zona preciosa, pero como veo que mi alumno tiene frío y usted tiene prisa no hay más que hablar, a condición de que nos dejen visitarlos a menudo —dijo Adames, buscando la sonrisa de la joven Cathy. Esta tardó unos segundos en captar la ironía y el tono jocoso que siempre caracterizó al profesor; los que lo conocían bien sabían del finísimo sentido del humor que poseía, pero muy pocos lo habían visto sonreír a carcajadas.
— Ok, ok , serán ustedes bienvenidos —dijo la joven, que manejaba el francés mejor que su jefe, a falta de un par de rocas de distancia de la zona arenosa en que estaban sus interlocutores, vestidos aún con el neopreno. Cathy cogió impulso doblando ambas rodillas y saltó hacia la arena, pero la mala fortuna hizo que cayese apoyando el pie derecho en una gruesa y picuda piedra que permanecía enterrada en la arena. Un grito seco y agudísimo presagiaba lo peor. Antoine y el profesor se abalanzaron sobre la joven, que había enmudecido, y cuyo rostro transmitía una sensación de dolor horrible. Adames la agarró por las axilas intentando retirarla del agua de la orilla. Antoine se puso nervioso, no sabía cómo actuar y se limitó a hacer señales a los compañeros de la joven y a gritarles la palabra help . Mientras acudían al lugar del accidente, el profesor Adames había sacado su machete y rajaba lentamente la gruesa bota de goma del pie derecho de Cathy. Suavemente retiró el calcetín y comprobó que el tobillo estaba muy hinchado y el pie estaba girado hacia adentro.
—No se asuste, Cathy, pero creo que se ha dislocado la articulación del tobillo y sé que le duele mucho —dijo el profesor mientras de su bolsito atado al cinturón sacó un comprimido azul que insistió en que pusiese la joven debajo de la lengua—. Esto le aliviará en unos minutos.
Para extrañeza de los allí presentes, Gregorio Adames hincó las rodillas en la arena de nuevo y comenzó a masajear despacio la pierna de la joven desde la rodilla hasta el empeine, varias veces, y en eso, mientras distraía a la científica hablándole de los Scaphopodos , en un movimiento rapidísimo y seco, casi imperceptible, había colocado en su sitio el pie de la inglesa, que volvió a emitir un único grito, pero ahora el dolor había desaparecido por completo. El barbudo Thompson y su ayudante incorporaron a Cathy, mientras el profesor insistía en que probase a apoyar el pie en la arena, sin miedo, forzándola a caminar.
—No tema, apóyelo, esos huesecillos dislocados ya están en sus sitio —dijo Adames, mirando fijamente los pies de la mujer y guardando el machete en la funda—. Déjenla sola— les decía a los compañeros. Esta hizo un ademán de apoyo, todavía temerosa, y en efecto comprobó que de aquel desafortunado salto sólo quedaría ya un mal recuerdo. No sentía dolor y caminaba con normalidad.
Con cariñosos gestos de agradecimiento hacia aquellos biólogos marinos y, tras cambiarse de ropa detrás de una vieja barca abandonada que había junto al solitario aparcamiento, partieron rumbo a la ciudad, al Hotel París, donde la joven estaba alojada junto a su equipo. El plano de la ciudad que tenía Cathy era lioso y poco didáctico, pero Antoine creyó saber cómo llegar hasta allí a pesar de que, tal vez porque nunca salía de casa, aquella ciudad le seguía resultando difícil y angosta.
El corto trayecto fue cordial y el profesor aprovechó incluso para intentar recuperar algo de su ya olvidado inglés, e interrogaba a la bióloga acerca de moluscos y sobre Londres y Newcastle en una lengua británica cuanto menos peculiar, que mezclaba a ratos con francés y español. Cathy se reía de la pronunciación y le contestaba en francés.
A las dos en punto dejaron a la señorita en el hotel, tras haber quedado en volver a verse la semana próxima en el yacimiento. Llegaron de nuevo a la autopista y pusieron rumbo hacia el Puerto Viejo, después de llenar de gasóleo aquella tartana de más de dos décadas y que agonizaba día tras día.
—Antoine, ¿podría usted acercarme primero a la oficina de correos? Aún es temprano y, si no me equivoco, una carta tuvo que llegarme ayer al apartado que tengo contratado —rogó Adames, algo nervioso, mirando fijamente por la ventana hacia el mar, donde finalizaba una especie de competición de pequeños veleros.
—Está bien, profesor, pero antes me gustaría que me dijese algo; me muero de curiosidad, ¿cómo ha hecho lo de la señorita Cathy? ¡Si tenía el pie completamente torcido! Nos ha dejado a todos sorprendidos…
La alegría desbordante que emanaba del profesor hacía sólo unos minutos había desaparecido, y el profesor Adames no contestó siquiera la pregunta de Dupont. Las manos le habían comenzado a sudar y empezó a rascarse el cuello. Su mente estaba ya en otro lugar, en otro mundo, tal vez en el que las cartas ocasionales de su amigo le mostraban puntualmente cada veinte días, cuya anhelada información esperaba encontrar ese sábado de noviembre en aquella lúgubre oficina postal. Posiblemente, desde hacía horas, también se habría percatado de que Antoine iba a ser, en adelante, algo más que un simple alumno.
—¿Cómo vais a defender a la República? ¿Con qué? Con esos cañones que no tiran, esos aviones que no vuelan y esos tanques que no andan? ¿Con quién? ¿Con esos obreros y esos campesinos que tienen miedo y huyen ante el enemigo? ¿Con esos revolucionarios que corren como gamos apenas aparecen cuatro moros?
M. Chaves Nogales, A Sangre y fuego
El coche de vigilancia rural de la Benemérita se detuvo en el número ocho de la calle Chaparil. Llovía ligeramente desde hacía una hora, y en el pueblo no se escuchaba un alma ni se apreciaba movimiento alguno. Antonio Barranco apoyó su cabeza contra el volante y le dio tres golpecitos con la frente con algo de rabia y tristeza. Encendió un cigarrillo mientras intentaba meditar; era el último Bisonte sin filtro que quedaba en la cajetilla. Al oír un difuminado sonido miró al cielo, sacando la cabeza por la ventanilla, y pudo divisar, a muchísima altura, a varios de los hidroaviones zapatones que el ejército de Franco —su ejército— mandaba desde Cádiz hacia objetivos del este, en dirección a Almuñécar, por donde huía gran parte de la población civil republicana de Málaga. La altura de los aviones y la abundante niebla no le impidió ver con claridad el escudo de la legión Cóndor, y supo de inmediato cuál era el destino de aquellos cuatro pilotos alemanes: entorpecer esa marcha y aniquilar a la mayor parte de esa población civil hambrienta y aterrada que se moría por sí sola de frío y desesperación en busca del puerto de Almería.
—Pobre gente —pensó, mientras intentaba calmar el frío y la ansiedad dando largas chupadas al cigarrillo. No se atrevía a bajar del coche y darle la noticia a su mujer. No sabía cómo decirle que aquel gran hombre que había hecho tanto por su hijo era muy probable que estuviese muerto. Le aturdía aún más la incertidumbre de no saber qué estarían haciendo con él aquellos hombres llenos de ira y de odio. La última calada la dio profunda y casi le quemó los dedos. Estaba muy cansado y las piernas le pesaban. Creyó no tener fuerzas para agacharse otra vez y atravesar el túnel de acceso a la guarida que había improvisado hacía meses. Allí su familia esperaba impaciente sus noticias desde hacía horas.
Читать дальше