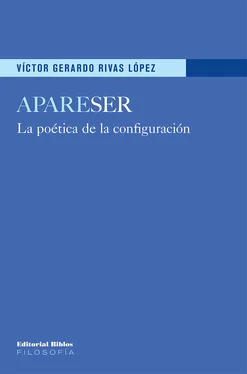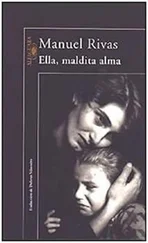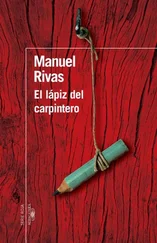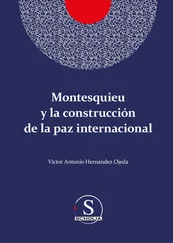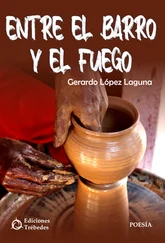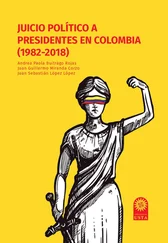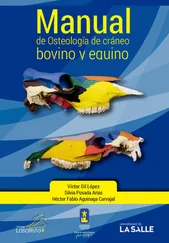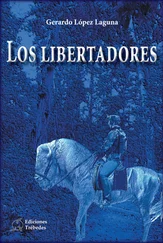A reserva de la magistral tensión en la que esta narración lo mantiene a uno de principio a fin y que es la causa directa de su justísima fama, hay que señalar que la configuración misma de la fuerza que encarna en los dos hermanos no alcanza la concreción que hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque un ser como Wilbur difícilmente habría menester de antiguos libros de esoterismo para dar libre curso a una violencia que le era congénita o para ayudar a que su medio hermano ejerciera la suya. Por otro lado, su cadáver muestra tal deformidad que hubiese sido imposible que la ocultara por tantos años, aun si el contacto que tenía con los demás era prácticamente nulo, lo que se echa de ver también en el hecho de que un perro guardián, por más bravo que fuese, haya podido matarlo como si fuese un individuo de talla media. Lo monstruoso, por así decirlo, no termina por distinguirse de esa brutalidad física o psicológica que se observa en cualquier persona que vive sola en parajes donde la naturaleza aplasta cualquier espontaneidad. Y si de eso pasamos a su hermano, la contradicción entre la fuerza y la corporalidad es aún mayor, pues se nos dice que tenía una consistencia gelatinosa aparte de ser invisible, lo que si por un lado agrega un detalle espantoso (hay un enemigo a un paso de uno y no hay manera de verlo) no cuadra con un ser de tamaño gigantesco que lejos de tener que pasar desapercibido aterraría a cualquiera que lo viere. Lo descomunal, que en Moby Dick se hace visible para fulminar a Acab y a la tripulación, aquí se oculta en los bosques o sale de noche mas por extraño que parezca a la hora de la hora no cobra vidas y tampoco se ceba en la consciencia de alguien como ocurre en Té verde , pues aunque todo mundo muere de miedo no hay nadie que en algún momento hable al respecto y la emoción se queda en un plano relativamente abstracto, cosa que explica además que no llegue a haber ese extremo de horror psicológico o hasta metafísico que el ente a todas luces exige. Y estas contradicciones explican, por último, que la salvación sea obra respectivamente o de los servicios de vigilancia bibliotecológicos o de ciertos especialistas que tampoco dan la talla para salvar al mundo de un par de demonios como los que se nos describen, pues para ello tendrían que tener una espiritualidad que jamás se encontrará en un medio académico. De hecho, aunque Armitage quizá a primera vista recuerda al “filósofo médico” del cuento de Sheridan Le Fanu, en realidad se opone al tipo que él encarna pues en este caso se trata de alguien que tiene una visión auténticamente crítica del mundo que le permite vincular distintas formas de saber y aplicarlas a la resolución de problemas que al menos desde cierto ángulo serían simplemente mentales, mientras que en el de Armitage nos las hemos con una híbrido entre el erudito, el científico y el sabio que resulta muy extraña.
Sin en nada demeritar la obra de Lovecraft, lo que persiguen mis comentarios es subrayar la extrema dificultad que hay en todo proceso de configuración que en lugar de retomar las condiciones naturales en las que se define un fenómeno (como la cerrazón de una comunidad remota ante cualquier riesgo de intrusión) busque un enfoque poético de aquel que en última instancia nos llevaría a una percepción integral de su sentido en el mundo en el que aparece, sea lo monstruoso o lo trágico que, como hemos visto, en ocasiones excepcionales coinciden sin por ello confundirse: Moby Dick no tiene nada que ver con el género de terror y Té verde no tiene el calado épico de una novela como la de Melville, mas en ambas obras la configuración dramática y psicológica de la imagen alcanza tal cohesión que permite que se plantee el tema de la inquietante ubicuidad del mal en la naturaleza, en el que algunos animales nos hacen pensar a causa de su absoluta desproporción respecto a la sensibilidad humana a la que de súbito desquician o de plano remedan. Lo cual nos lleva a la cuestión del sentido u orientación elemental en el mundo diegético que la configuración sustenta, que en el caso de El horror de Dunwich tampoco se realiza del todo porque no queda claro nunca si la familia de Wilbur tenía modo de convocar la fuerza que les da ser a su hermano y a él, pues dada su miseria y las taras que la agobiaban desde muchas generaciones atrás mal podrían abrir brecha a una maldad intergaláctica que más bien se asentaría en una estirpe que por su lado prometiere reforzarla y no llevarla a la total degeneración. Lo cual no revierte a la condición esencial de todo esto, a saber, la dificultad de hacer a un lado el encuadre natural de la percepción respecto al estético en el que más que confundirse “razón, lógica e ideas normales de motivación” tendrían que reformularse para dar paso a una consciencia en verdad concreta como la que gracias a la técnica narrativa halla uno en Moby Dick , y no solo porque en este caso nos las hayamos con una posibilidad de configuración psicológica que mal casaría con el género de terror sino porque no hay modo de hacer suya una venganza ajena si uno no pone en juego la propia identidad, cosa a lo que el mismo medio marino obliga a quienes pasan mucho tiempo lejos de la cuestionable seguridad social que siempre se da por sentada en tierra. Y es este factor el que, en un giro de 180 grados, nos da una pista para a pesar de lo dicho comprender el valor de la narración de Lovecraft: el horror del que nos habla no tiene nada que ver con el mal en cuanto posibilidad de acción humana que lleva a la perdición sino con la aparición de fuerzas ajenas a cualquier condición normal de la existencia, que es muy distinto, lo que desde un ángulo sui generis nos descubre el límite de lo natural mismo, si por esto entendemos un principio racional de determinación del ser a través del devenir.
Ahora bien, si hasta aquí hemos glosado tres ejemplos literarios es porque lo verbal es decisivo para la reflexión acerca del sentido de cualquier forma psicológica, mas si volvemos sobre lo andado y retomamos el problema de la configuración desde un punto de vista por completo distinto, veremos que hay en lo plástico modos de discernir hasta dónde ha llegado el proceso respectivo y si ha dado en el clavo o no. Los dos ejemplos que quiero parangonar provienen de un ámbito histórico un tanto excéntrico respecto al horizonte en el que nos hemos movido hasta aquí (es decir, el arte moderno), mas eso no tiene la menor importancia pues solo los vamos a utilizar para mostrar la fuerza respectiva en el manejo de una serie de motivos muy similares, los cuales tienen un vínculo más o menos obvio con los que acabamos de analizar. El primero de estos ejemplos es la tabla derecha de las tres que forman El jardín de las delicias del Bosco, en cuya sección central, en medio de una delirante mixtura de formas sin aparente sentido, vemos una especie de cascarón de huevo roto en cuyo interior hay tres personajes sentados a la mesa, un sirviente que saca vino de un tonel y otro que se asoma por el extremo. El cascarón (por más absurdo que resulte) semeja un pavo desplumado y decapitado, que se asienta en dos piernas o troncos que se hunden en sendas barcas que están detenidas sobre un lago o río donde hay otras muchas figuras en las más heteróclitas posiciones y actividades. Para colmo, a un lado del cascarón o monstruo se ve un rostro masculino bajo un plato que a guisa de sombrero le cubre la cabeza y en el que hay otros seres y objetos fantásticos como una gaita que es al unísono un alambique. En medio de la estrambótica sucesión de formas, el rostro destaca por la regularidad de sus rasgos y lo sereno de su expresión, que parecería corresponder a un espacio distinto del que sin darse cuenta lo han llevado hasta el que ocupa en la tabla si no fuese por un detalle tan desconcertante como el resto de lo que vemos: el rostro no tiene cuerpo, flota o aparece tan solo en la zona obscura que se halla tras el cascarón: su singularidad no es la de un ser que mantiene la calma en medio de una pesadilla sino la de lo aberrante que se disimula bajo una normalidad sin verdadero sustento, que por ello es tanto o más repelente que la de las figuras aledañas que sin ningún disimulo exhiben lo desaforado de su aspecto. Además, la expresión del rostro (está difícil llamarlo hombre), al romper con el entorno, nos habla de una realidad que sin ser la nuestra (pues en esta el rostro siempre da personalidad a un cuerpo que a su vez lo integra en el mundo de la acción y el deseo) podría al menos en un plano asemejársele, lo cual nos indica que además del plano de lo fantástico y de lo real hay al menos otro, el de lo aparente en el que la identidad se configura de una manera para nosotros a duras penas comprensible, pues en él las cosas nos dan un aspecto prima facie incontestable que, sin embargo, se desvanece en cuanto intentamos darle cuerpo en un mundo donde el nuestro pudiere encarnar.
Читать дальше