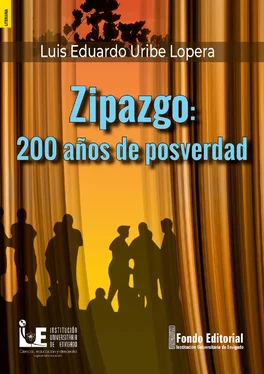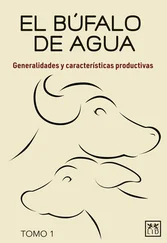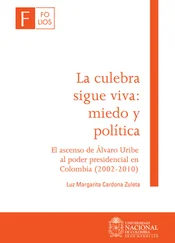Los imberbes Celesto y Escarlato escuchaban a los notables como si la cosa no fuera con ellos, pero en medio de sus juegos inocentones tallaban en sus mentes cada palabra, cada acción y cada argucia discutida en las charlas informales de los astutos conspiradores, que en medio de humo de tabaco y licor importado soltaban la lengua para recordar cada capítulo de la macabra obra que les daría el poder absoluto sobre Zipazgo. En medio de tanta cháchara, una historia en particular impactó a los gemelos. Entre risas burlonas y nerviosas, con voces entremezcladas, donde un hablante concluía la frase que otro contertulio empezaba, se decía que el populacho en su imaginario e ignorancia juraba que las partes desmembradas de los harapientos Colectivos tomaron vida y se internaron en el monte para defender a la chusma de los tiranos. Según las leyendas populares, llenas de credulidad y superstición, el alma de Pepe Caballero vagaba como jinete sin cabeza por la manigua raptando y matando a los opresores del pueblo, especialmente a los traidores capitalinos y a los terratenientes y comerciantes que estaban a su servicio. Que, además, sus compinches se materializaban en otros espantajos como El Mohán y El Ánima Sola; y que vivirían eternamente en esas aterradoras formas o apoderándose de los cuerpos y almas de los bastardos de los delfines de la élite nacidos de las violaciones a sus mujeres.
—¡Qué miedo! —Resonaba el coro burlón entre carcajadas.
—Ahora no podremos visitar y explotar nuestras haciendas porque nos viola y mata el ánima del “monstruo”. ¡Nada más estúpido y útil para nuestro propósito! —bramó el papá de los gemelos.
Por enésima ocasión, don José Moscoso se explayó en su estrategia para exprimir hasta la última gota la superchería del populacho. Que la gente del común se aferrara a salvadores etéreos, sin importar si prometían el cielo o el infierno; era mejor que aguantar cualquier líder vivito y coleando, rezongaba. Además, advertía con prepotencia, podrían achacar a esas presencias sobrenaturales los males de la humanidad entera y todos se lo creerían.
—Nada más conveniente para nuestros propósitos y negocios que la existencia del Ánima Sola, El Mohán, La Madremonte, el Jinete sin cabeza y demás esperpentos de leyenda para ahuyentar o desaparecer a pueblerinos curiosos y autoridades provincianas ambiciosas que se entrometan o descubran los intríngulis de la trama por el poder —aseguró esponjado de orgullo el patriarca.
Los contertulios coincidieron en que era bastante lucrativo contribuir a mitificar y eternizar esas escalofriantes presencias. Los gemelos reían divertidos y maliciosos. Cualquier otro imberbe hubiera corrido aterrado a esconderse en la enagua de la mamá después de escuchar sobre jinetes descabezados y monstruos montunos, pero Celesto y Escarlato parecían disfrutarlo. Esa era su esencia, sobrenatural y maléfica, y ellos, más que ninguno, sí que iban a sacar rédito de ese mundo de leyenda, mezcla misteriosa de lo real y fantástico que tanto azoraba a la chusma. Un mundo que, a pesar de la racionalidad y burla de los notables, nadie se atrevía a negar sin reservas.
Años 6-9
Seis años pasaron desde la etérea declaración de independencia. Durante este período el ejército invasor arreció los ataques contra los independentistas buscando reconquistar las tierras perdidas y conservar las que aún dominaba. Seis años donde todos y ninguno gobernaba. Un tiempo reconocido por la historia como el Reinado de la Idiocia, y que para los acérrimos críticos de la democracia no termina aún. Mientras los anónimos campeadores bañaban con su sangre los campos de Zipazgo cabalgando en sueños de libertad, los notables de Tabacá entregaban al enemigo la lista de ideólogos, sabios y dirigentes que el pueblo apoyaba y los comandantes libertadores respetaban. Era el primer dolor de un aborto provocado por los arrogantes y ambiciosos oligarcas capitalinos, el frustrado parto de un monstruo que no termina de nacer pero que decidieron bautizarlo como Democracia.
—Debemos tener mucho cuidado, General —le advirtió don Prócoro al libertador en medio de la penosa campaña contra la reconquista—. La élite está jugando el juego de poder que los reyes de la democracia mejor saben hacer: solaparse y traicionar para arrogarse el derecho a gobernar embozados con el discurso de la libertad y la paz.
Los atemorizantes tambores de los ejércitos libertadores resonaban más cerca cada día en las periferias de Tabacá. El enemigo extranjero permanecía atrapado entre los cerros capitalinos cuyo verdor una vez admiraron y que ahora percibían plomizo como barrotes de calabozo. Los reyezuelos del invasor ya conocían el final de la historia. Meses atrás capitularon soterradamente ante los conspiradores de la élite para salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Se cuidaban de no declarar abiertamente la rendición para no ser ejecutados como traidores por los implacables comandantes de la reconquista. El acuerdo era conveniente para ambas partes. Los notables entregarían a algunos facinerosos de alto rango para ajusticiar en plaza pública y continuarían paseándose orondos por las calles capitalinas sin ser mirados por los sanguinarios soldados imperialistas. Llegada la inapelable entrada de los libertadores a Tabacá, los principales delegados del imperio y sus familias gozarían de salvoconducto para huir dejando atrás riquezas y propiedades. Celesto y Escarlato fueron testigos de excepción del complot, y a pesar de sus escasos años lo entendían perfectamente. Un modelo para ellos. Memorizaron, como si fuera el credo de su religión, las premisas del juego de poder repetidas en las juntas de su padre con los socios en la casa: “Vender y comprar conciencias, traicionar aliados, negociar el poder y solaparse ante el enemigo para luego clavar las zarpas en el objetivo”.
—Ya quedó finiquitado, con los factores del rey, la capitulación —anunció don José Moscoso a sus aliados—. Como saben, el ajusticiador Portillo entrará triunfal hoy a Tabacá. El despiadado comandante de la reconquista no viene a darnos palmaditas en la espalda y a cenar opíparamente. Viene a derramar sangre de revoltosos antes de que el ejército libertador regrese. La capital quedó expuesta con la partida de los revolucionarios a liberar las regiones claves que el enemigo se resiste a abandonar. Portillo sabe a qué se está enfrentando. Es un soldado curtido. Cree que, si sostiene el mando aquí, desmoralizará a las tropas independentistas, retomará el poder para sus reyes y regresará triunfante a reclamar el honor. Los funcionarios de la Corona reconocen que lo suyo es el estirón del muerto, y que los generales revolucionarios están cerrando la tenaza que podría matarlos. Prefieren renunciar a sus haciendas a cambio de sus vidas. Saben que, como buen comandante, Portillo es orgulloso y dará la pelea, así esté perdido. Ellos no están dispuestos a caer con él.
A pesar de la honrosa capitulación de los factores del invasor, que hasta entonces fueran sus amigos de negocios y festejos sociales, los notables más veteranos no podían ocultar su desconfianza por las soterradas negociaciones de su compinche José Moscoso. Los rumores que recorrían las callejuelas de Tabacá como heraldos de la muerte advertían de la intransigencia y violencia de Portillo. Era cruel y sanguinario. Ante cualquier asomo de duda la orden era fusilar e indagar sobre los cadáveres tibios y sangrantes. Los traidores temían ser traicionados. Ellos solo conjugaban el verbo desconfiar, y no reconocían antónimos.
—En sus rostros veo suspicacia. De ser ustedes, yo también estaría receloso —agregó don José con un dejo de arrogancia—. Sin embargo, la garantía de que nada va a pasarles es que están aquí, participando del plan. Los ausentes son los únicos incluidos en la lista de traidores al rey. Ellos tampoco harán parte de la comitiva que recibirá con flores a Portillo y su ejército. Algunos de nuestros indeseables amigos están sentenciados.
Читать дальше