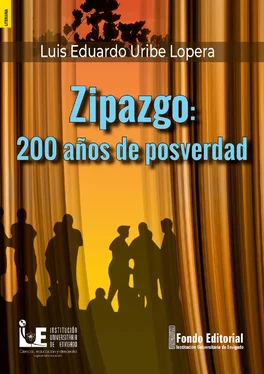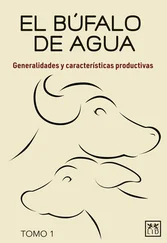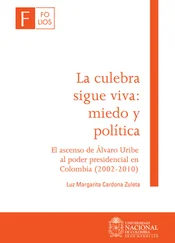Luis Eduardo Uribe Lopera - Zipazgo
Здесь есть возможность читать онлайн «Luis Eduardo Uribe Lopera - Zipazgo» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zipazgo
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zipazgo: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zipazgo»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Zipazgo — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zipazgo», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Tres décadas antes de la declaración de independencia, una de tantas refriegas fomentadas soterradamente por la élite de la capital resultó como la necesitaban. El plan comenzaba. El Colectivo, como fue llamado el espontáneo movimiento popular, estalló furioso al este de la capital. Agobiados por los impuestos y contribuciones, los famélicos pobladores exigieron en tropel y a grito herido que les alivianaran las cargas reales y eclesiales que se hacían cada vez más gravosas. La turba ciega arrasó con edificaciones imperialistas y se enrumbó hacia Tabacá, la embrollada capital del reino. Por el camino se sumaron miles de peones, labriegos y nativos oprimidos, dispuestos a dar la vida por la causa. Una amalgama de razas donde se fundían indios, negros, mulatos, zambos y mestizos por un propósito común que no sobrepasaba las fronteras de la equidad y la justicia. Una esperanzadora unión de zipazguenses que se esfumó para siempre con el ajusticiamiento de sus líderes, entregados a los implacables invasores por la élite conspiradora. Para desgracia de los Colectivos, el hombre que en principio lideró la marcha, apodado El Barbero, era un hacendado al servicio de los patricios. No más pisar los umbrales de la ciudad el falso líder capituló, no ante las autoridades colonialista, sino ante religiosos y notables capitalinos que se ofrecieron como amables componedores, aduciendo que ellos evitarían un inútil derramamiento de sangre. La verdad escondida era que, al no calcular que El Colectivo llegaría tan lejos, los prestigiosos instigadores temían que de alguna manera quedara al descubierto la intriga. El acuerdo era una charada. Semanas después, cuando los desarrapados marchantes estaban de regreso, a cientos de kilómetros de Tabacá, el arreglo fue desconocido por los usurpadores. El movimiento de los Colectivos murió según lo planeado.
Pepe Caballero era el líder natural de El Colectivo. De extracción humilde, tenía la pasión y el carácter que la causa de los pobres demandaba. Cinco años antes, Caballero se unió, aun a costa de su vida, a un reducto de nativos que defendía el pírrico pedazo de tierra que todavía no les arrebataba el usurpador. El Barbero, sabedor de la ascendencia que Pepe tenía con la chusma desde entonces, decidió que no era conveniente que estuviera cerca cuando capitulara en Tabacá. Quería salvar su vida. Era traidor, pero apreciaba a Pepe y a su familia. Por esa razón lo despachó al sur con la misión de anexar los movimientos aislados que resonaban gritando: “¡Justicia!”. Esa misión no era necesaria para El Colectivo. Los patricios manejaban sus tiempos, y aún no era el momento para asumir el poder. Las negociaciones con los inversionistas foráneos apenas empezaban. Sin plata y armas, el levantamiento independentista moriría sin nacer. Pepe estaba condenado. Su caudillismo innato lo sentenció a muerte. Líderes como él eran un obstáculo para el fin mayor de la élite. Sabían que con el tiempo los caudillos del pueblo representaban la competencia, y era mejor que muriera por mano del invasor. Un mártir que, con suerte, pronto olvidaría la gleba. A partir de entonces, los líderes autóctonos que brotaban de la tierra eran devueltos al polvo por el peso de los chalecos de plomo que los agentes de Celesto y Escarlato les suministraban para su protección.
—Pepe Caballero no aceptó el acuerdo que firmó El Colectivo. —Entregó el reporte el joven José Moscoso a las autoridades en nombre de los negociadores. Taimado y adulador, por aquel entonces apenas tenía veintiún años cuando asumió el primer gran encargo de los patriarcas notables. Era el delfín escogido por la élite.
La casta capitalina necesitaba el ajusticiamiento del líder rebelde. Ya no era un peligro latente para los colonizadores, pero sí una oportunidad para escarmentar a todos aquellos que soñaban con sublevarse. A Caballero lo acompañaba un centenar de hombres leales a la causa del pueblo, ruinas deleznables de un esperanzador ejército que llegó a tener más de veinte mil hombres y mujeres armados de palos, piedras, machetes y hachas. Un puñado de rebeldes soñadores que resollaban los apagados estertores de la identidad como nación de Zipazgo, que moriría con ellos seis meses después en la plaza principal de Tabacá. Para los gentiles de la capital, instigadores del movimiento, Pepe representaba un riesgo que no podían correr. Necesitaban tiempo para consolidar el plan que los instalaría en el poder, y no querían que un harapiento sin alcurnia se paseara como adalid de la chusma con derecho natural para gobernar.
—El Barbero nos traicionó. Nunca estuvo con la causa del pueblo. Un felón al servicio de los oligarcas de Tabacá —renegó apesadumbrado Pepe en el campamento del sur—. Nos alejó de la marcha contra la capital para entregarnos al enemigo. Los invasores jamás cumplirán, y los notables lo saben. Sí que lo saben. Esos perros solo querían alborotar el avispero para medir fuerzas y hacerse pasar por leales servidores del invasor. Vendrán por nosotros para ejecutarnos ejemplarmente.
Advertido del peligro que se venía encima, Pepe huyó a las llanuras del oriente acompañado por sus leales guerreros. Estaban sentenciados, y lo sabían. Era cuestión de semanas, quizá meses, para caer en manos del ejército enemigo. No había tiempo de rehacer el movimiento, de formar un ejército y armarlo suficientemente. Ahora la prioridad era proteger a sus familias. Los invasores eran implacables con los insurrectos. Por otro lado, los bandidos al servicio de la élite instigadora seguramente tenían sus órdenes y arrasarían con las ruinas que dejaran los soldados oficialistas. Duros como el hambre, Pepe y el reducto de insurgentes pelearon contra el comando persecutor con ardiente furia. Los ayudaban campesinos, mineros, indígenas y pueblos enteros. Para cuando lo capturaron, seis meses después, ya era un mito viviente. Pepe cayó herido, pero quería morir en batalla, al igual que cada uno de sus compañeros. Sabían que los usurpadores preferían capturar a cualquiera que se sublevara contra el poder imperial para montar un espectáculo, una ejecución disuasoria y atemorizante que sirviera de escarmiento para la gleba. Pepe y sus hombres ya eran leyendas vivas, y con su muerte, con su martirio, los opresores solo conseguirían inmortalizarlos.
La sentencia ordenaba que “el monstruo de maldad y abominación debería ser arrastrado hasta el patíbulo, colgado hasta morir, descuartizado y quemado”. Su cabeza y extremidades serían repartidas por las provincias donde más sonaban los clamores de independencia y colgados en la plaza pública como escarmiento para los aspirantes a facinerosos. Se ordenó asolar su casa y borrar su nombre y el de su familia de la memoria del reino. Todo se cumplió al pie de la letra. Pepe Caballero y sus hombres no murieron; al contrario, alcanzaron la inmortalidad a través de sus ánimas errantes renacidas en espectros que deambulan por el reino o encarnados en los zagales nacidos de la barbarie desatada contra sus mujeres. La leyenda nació en cada región por donde pasó en vida o colgaron los despojos de su humanidad. Desde entonces, un inspirador jinete cabalgaba por los agrestes montes y las vastas llanuras de Zipazgo. Sus dos hijas y su esposa fueron violadas y desterradas. Igual suerte sufrieron las familias de su hermano y sus compañeros más leales. Los frutos de este estupro, los bastardos, los sufrirán y usufructuarían más adelante los amos de la democracia. Los medios hermanos de Celesto y Escarlato resultarían bastante útiles para la clase política y la artificiosa democracia que importaron del Club.
Cumplida la macabra orden de repartir y colgar torsos, cabezas, piernas y brazos en las plazas públicas de los puebluchos más belicosos y alcahuetas con los facciosos, a lo largo y ancho de Zipazgo quedó un pueblo amedrentado y desesperanzado por los siglos de los siglos. Los invasores y los felones capitalinos esperaban que la putrefacción se esparciera como símbolo de autoridad. Un hedor que perdura aún. Para los conquistadores era normal ejecutar dichas acciones, y hacerlo esta vez no significó nada especial para ellos. Los conspiradores de la élite central previeron un simulacro para el futuro cercano. A partir de entonces seguirían usando el miedo como arma para detentar el poder cuando llegara el momento.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zipazgo»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zipazgo» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zipazgo» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.