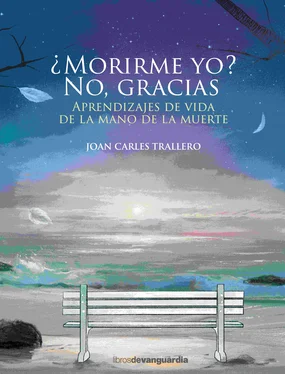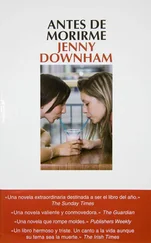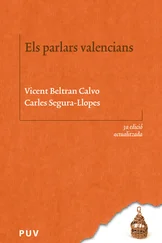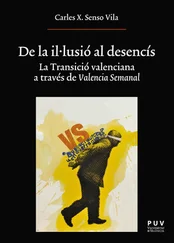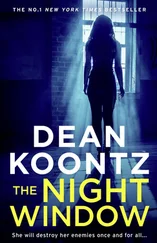Joan Carles Trallero
¿Morirme yo?
No, gracias
Aprendizajes de vida de la mano de la muerte

Índice
Introducción Cómo he llegado hasta aquí Introducción Cómo he llegado hasta aquí
¿Morirme yo? No, gracias Aprendizajes de vida de la mano de la muerte ¿Morirme yo? No, gracias Aprendizajes de vida de la mano de la muerte
La gran negación
El miedo toma el control
Medicalizando la vida
¿Qué me pasa, doctor?
En soledad
Mi salud es mi responsabilidad
¿De dónde procede mi dolor?
Una revolución llamada acompañar
¿Permiso para emocionarse?
Dignidad en el vivir, dignidad en el morir
Atreverse a pensar
Todo pasa
Al final, ¿quién decide?
El arte de despedirse
La esperanza y lo sutil
Y al final, ¿por qué no soñar?
Un regalo llamado morir en paz
Cambio de paradigma
Epílogo
Sobre el autor
Sobre el libro
Créditos
A todas las personas que desde su sabiduría,
desde su sufrimiento, o desde ambos lugares
al mismo tiempo, me enseñaron que el ‘estar’
puede ser mucho más valioso que el ‘hacer’.
Introducción
Cómo he llegado hasta aquí
Siempre quise ser médico. Al menos desde que guardo memoria de pensar con un mínimo de seriedad la clásica pregunta de qué quería hacer cuando fuese mayor. Tampoco sé muy bien por qué anidó esa idea en mí. No recuerdo soñar de niño con descubrir una vacuna milagrosa contra la malaria ni con hallar el remedio definitivo contra el cáncer. Tampoco tuvieron nada que ver ni el presunto estatus social que podría alcanzar ni la garantía de prosperidad económica, afortunadamente, porque entonces el fiasco hubiera sido de campeonato. No lo sé. Sí recuerdo vagamente que admiraba la dedicación de algunos de los médicos que habían dejado su impronta en mi familia: un pediatra al que mi madre veneraba literalmente, que desprendía seguridad y aplomo cuando nos venía a ver a casa, y al que tanto yo como mis hermanos temíamos porque en aquella época casi todo se solucionaba a base de algún tipo de inyecciones, y también un médico internista que se ocupaba de mis padres y que era otro ejemplo de profesionalidad, sabiduría y dedicación. Tal vez sería eso. O tal vez había algo más, aunque entonces yo no era capaz de identificarlo.
Desde la perspectiva que otorgan los años, tengo la sensación de que mi interés por la biología y por la ciencia era entonces algo forzado. Leía artículos científicos asequibles (mi padre tenía mucha curiosidad por ellos) y seguía en sus andanzas a algunos amigos de la escuela que como yo aspiraban a ser médicos y en los que aquel interés sí era natural. Aunque prefería las ciencias a las letras, y eso lo sentía con claridad, y aunque era un buen alumno que en general obtenía notables calificaciones, curiosamente (o no tan curiosamente), los mejores destellos de brillantez los mostré en materias que no eran de ciencias. Honestamente creo que no me apasionaba ninguna de todas aquellas asignaturas, aunque a aquella edad supongo que eso le sucedía a la mayoría.
Cuando ya se acercaba el momento de la verdad y la universidad asomaba en el horizonte, una preocupación me asaltaba e inquietaba. No soportaba la visión de la sangre, ni en las películas, ni mucho menos en la vida real. Solo imaginarlo me producía horror, y contemplarlo me provocaba mareos y algún que otro desplome. Y con esa tara, ¿cómo iba yo a ser médico? Para tratar de superarme, acompañaba en sus escapadas al hospital Clínico a mis ya mencionados amigos, que se colaban en un anfiteatro que daba a una cúpula de cristal bajo la cual había un quirófano. El lugar estaba presumiblemente destinado a profesionales o a estudiantes, pero no a jovenzuelos como nosotros. Cuando el bisturí iniciaba su cometido, yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para permanecer allí. A ratos dejaba de mirar para calmar mi temor y atenuar el vahído, pero aguantaba, aunque solo fuera para no hacer el ridículo ante mis colegas. La experiencia no me libró de mis miedos (que se reprodujeron en las salas de disección ya en el primer curso de Medicina).
Llegó el momento de dejar el colegio. Recuerdo muy bien una escena. Mis padres y yo teníamos una reunión con el director de COU, último curso escolar en aquella época. Él era además el profesor de filosofía, brillante profesor, por cierto, y sacerdote. Fue una persona que me ayudó mucho y lo siguió haciendo años después en mi trayectoria personal. Aquella era una reunión de despedida y cierre, con el pretexto de comentar los resultados de la selectividad y hablar sobre mi futuro. Yo lo tenía claro, y mis padres también. Sería médico. La nota me permitía pasar el corte sin problemas y entraría en la facultad que quisiera. Creo que él sufrió una decepción, consideraba que yo estaba mejor cualificado para algún tipo de carrera humanística, aunque no hizo ningún tipo de presión y validó mi elección. Pero al marcharnos me dijo algo parecido a lo siguiente: “No dejes de leer y cultivarte, tienes otros dones que no debes dejar de lado”. Entonces no lo entendí. Pensé que se equivocaba, que mi vocación era imbatible y venía de lejos, y que a mí eso de las letras no me iba. Con los años he comprendido que no se equivocaba.
Cuando inicié la carrera de Medicina quería ser pediatra. Tampoco sé muy bien por qué. Tal vez tuvo algo que ver mi voluntariado con niños enfermos en el hospital Sant Joan de Déu. Porque debo reconocer que nunca he tenido una especial afinidad hacia los niños, y menos aún si son pequeños. Sin embargo, era otro mantra que se había instalado en mi cabeza y que aceptaba. No sería hasta el último año en la universidad cuando alguien me habló de una nueva especialidad llamada medicina de familia, que vendría a ser lo que sustituiría a los médicos de cabecera de toda la vida, con una formación específica más completa que la que otorgaban los seis años de carrera. Fue como una revelación. Eso era lo que quería. Se adaptaba mejor a mi visión de la medicina y al tipo de profesional que intuía que podía ser. Y así lo hice. Tras pasar por el duro via crucis del examen MIR1, en una época en la que la proporción entre aspirantes y plazas disponibles era desalentadora, obtuve una buena calificación y escogí medicina de familia, entonces considerada por muchos (erróneamente) como una especialidad menor que solo había que aceptar si no quedaba nada mejor para elegir.
De los dos primeros años como residente quisiera destacar dos cosas. La primera tuvo que ver con el impacto que me causaron las guardias. Una auténtica prueba de resistencia, con apenas tres horas de descanso nocturno y vuelta a empezar al día siguiente. Pero dejando eso a un lado, hubo algo que sacudió mis cimientos como médico incipiente: darme cuenta de que todo lo que había estudiado y sobre lo que tanto esfuerzo había volcado me servía de bien poco. ¿Qué era aquello? Claro que atendíamos a pacientes con una descompensación de su bronquitis, o una angina de pecho, o un desbarajuste en su mal controlada diabetes. Pero eran multitud los casos que no respondían a ningún patrón ni a ningún algoritmo de diagnóstico diferencial. No había alteraciones biológicas ni físicas en el sentido objetivo. Había síntomas, había personas que acudían con quejas (y exigencias) diversas, pero la respuesta a sus dolencias no estaba en el manual de diagnóstico y terapéutica que llevábamos en el bolsillo de la bata. Eran pacientes a los que algunos de los veteranos trataban con cierta condescendencia o con actitudes menos benévolas. No me habían hablado de ellos en la facultad. Nadie me había dicho que la ciencia solo era válida para una parte de los pacientes que vería. Nadie me había dicho que la frustración, el miedo, la desesperación, la ansiedad, el desánimo, la impotencia, el desacuerdo con la propia vida, llenaban las salas de urgencias y de las consultas, disfrazadas de síntomas o de malestares indefinidos, en busca de ayuda, o de comprensión, o de compasión. Algo, esto último, que tampoco nos habían enseñado. Era como si te cambiaran las reglas del juego justo cuando este empieza y después de haber estado aprendiéndolas durante años. Te sentías desarmado, engañado, y no podías evitar culpabilizar a aquellos simulacros de pacientes que no encajaban ni en broma con los parámetros científicos con los que tu cerebro estaba pertrechado.
Читать дальше