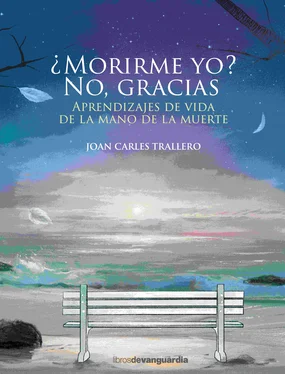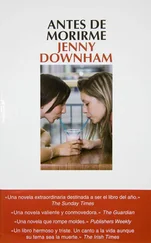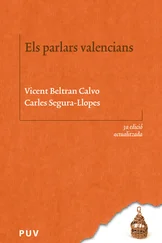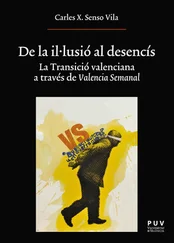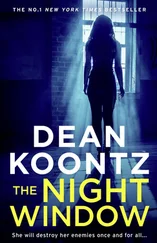La segunda se resume en algo que sucedió durante una de esas guardias. Entraron en el box de reanimación a un hombre de mediana edad en parada cardiaca. Sonaron las alarmas y acudimos todos los que debíamos acudir. Se iniciaron las maniobras de resucitación en las que participé activamente siguiendo órdenes de quienes sabían lo que había que hacer. Todo resultó inútil, y tras cerca de treinta minutos de estéril batalla hubo que aceptar que la muerte había ganado definitivamente. La muerte, un personaje que me resultaba casi desconocido. Sí, los pacientes morían, y lo hacían en tus manos, o tus manos no eran capaces de devolverlos a la vida. Eso tampoco me lo habían enseñado, más allá de la simple estadística de mortalidad de una patología. ¿Qué se hacía con eso? Porque yo me sentía fatal, con una abrumadora sensación de fracaso y una pegajosa tristeza prendida de mi corazón. Pero la cosa no había hecho más que empezar.
La médica residente responsable del equipo me llamó y me dijo que teníamos que ir a informar a la esposa, ya viuda. El paciente se me había asignado a mí cuando ingresó en urgencias, y por tanto me correspondía a mí informar, aunque ella me acompañaría y asumiría la responsabilidad. Sentí una mezcla de desconcierto y pánico a la vez. Desconcierto porque no me había parado a pensar en esa posibilidad. Tampoco estaba contemplado. Tampoco aparecía en el manual. Y tampoco me habían enseñado nada sobre cómo decirle a una mujer que su marido de unos cincuenta años había muerto repentinamente y no habíamos podido hacer nada para salvarlo. Pánico porque eso era lo que me provocaba imaginar la escena.
Acudimos a la sala de espera, donde la viuda que aún no sabía que lo era estaba sentada, sola, ansiosa por recibir alguna noticia. La doctora se sentó a su lado, y yo al lado de la doctora. No hubo ademán de llevarla a otra sala más recogida. Allí había más personas, esperando. Y como buenamente pudo, se lo dijo. Creo recordar que no lo hizo mal, no fue brusca, ni fría, ni distante. Pero las malas noticias son malas noticias. La reacción de la mujer no se hizo esperar, rompió en un sonoro llanto y en imprecaciones de desespero. La doctora hizo un amago de consuelo, y mientras otra mujer a la que no sé si conocía la viuda la abrazaba, nosotros nos retiramos discretamente, dejando el tema en otras manos. Me sentí como un bobo, un inútil que no sabía ni qué decir ni qué hacer, que ni podía ayudar a aquella hundida mujer ni podía ayudarse a sí mismo ante un malestar que se apoderó de mí durante horas.
Era ya la hora de comer, y a instancias de la doctora bajamos juntos al comedor. Yo apenas pude meter nada en el estómago. Ella estuvo comprensiva y trató de liberarme de mi sentimiento de fracaso. No hablamos más del incidente. Días después me afloró la rabia, no por la muerte que había contemplado, sino por la escena posterior. Yo no sabía nada de eso. En seis años de carrera con infinidad de horas de clases teóricas e infinidad de horas de prácticas nadie me había enseñado una palabra sobre lo que significaba dar una mala noticia. Y esa misión era mía, y de nadie más. Y me acababa de enterar.
Con el paso del tiempo y tras acumular años de experiencia, aquellos ya remotos acontecimientos han adquirido una luz distinta. Porque he ido comprendiendo mejor el alcance de las carencias, y el porqué de las mismas. La muerte, ni como hecho ineludible para todo ser humano (incluidos los médicos), ni como proceso que hay que saber acompañar desde una visión holística, no formaba parte del inventario del estudiante de Medicina. La comunicación con los pacientes (y sus familias), tan decisiva en una relación de ayuda (no una mera valoración científica), tampoco.
Mi tercer y último año de residente, que pasé íntegramente en un CAP2, me sirvió entre otras cosas para llegar a una conclusión. Se daba por supuesto que mi futuro estaba en obtener una plaza como médico de familia en la sanidad pública, cosa que por aquel entonces no hubiera resultado nada difícil. La joven especialidad se estaba implantando y el nuevo sistema estaba reemplazando paulatinamente al ya caduco de las dos horas por cupo, y aún éramos relativamente pocos los que la habíamos obtenido. Pero no lo vi así. No me veía año tras año atendiendo a una treintena de pacientes cada día, con pocos minutos de dedicación posible a cada uno de ellos. Yo no servía para eso. Siempre he admirado a las médicas y médicos que son capaces no solo de resistirlo sino de hacerlo muy bien, con gran profesionalidad y acierto, y son valorados y apreciados por sus pacientes. Los admiro de verdad. Ni el sistema ni las personas son conscientes de cuánto les deben y de lo extraordinariamente complejo que es hacer lo que hacen y en las condiciones que lo hacen. Las personas, por lo menos algunas, lo agradecen. El sistema, que no tiene alma, me temo que se limita a dejarles hacer en pro de su propia supervivencia.
Esa decisión tuvo muchas consecuencias, muchas. Estaba renunciando a la estabilidad económica, a un presumible empleo seguro, y a un futuro más o menos previsible, a cambio de grandes dosis de una incómoda y desagradable incertidumbre y de tratar de decidir libremente lo que quería hacer, sin condicionantes y según lo que me dijera la intuición, que aún andaba bastante despistada. Eso me llevó a una larguísima etapa de pluriempleo de lo más variado para poder salir adelante mientras la aventura de abrir una consulta privada revelaba toda su crudeza en una ciudad como Barcelona. Mi sueño era hacer la medicina a mi manera, dedicando el tiempo necesario según mi propio ritmo, y en libertad. La áspera realidad era que tardaría años en tener un volumen de pacientes que justificara la apuesta, que había que trabajar muchísimo para ganar muy poco, y que el mito de la privada no era más que eso, un mito. Sí, hay unos cuantos profesionales que se ganan muy bien la vida, pero la mayoría de los que llenan los cuadros médicos de las mutuas aseguradoras saben cuáles son los verdaderos números con los que han de conformarse.
Una de las múltiples ocupaciones a las que recurrí para compensar el insuficiente rendimiento económico de mi actividad como médico fue la de profesor. Entré en la escuela de formación profesional donde entonces trabajaba mi esposa para hacer una sustitución de poca monta. Y me quedé once años, adquiriendo cada vez más protagonismo e invirtiendo muchas horas a la semana en enseñar microbiología, hematología o patología, entre otras materias. Hace tiempo que estoy convencido de que en la vida nada ocurre porque sí. Lo que entonces era una mera actividad de supervivencia a la que llegué casi por casualidad me permitió foguearme y aprender a estar ante los alumnos, y sería la base sobre la que edificaría mi posterior dedicación como docente, tan importante para mí en la actual etapa de mi vida.
Hay una pregunta que me han hecho en innumerables ocasiones. La primera vez, me cogió por sorpresa. Ahora no, porque ya la espero. Me la han hecho durante la presentación de uno de mis libros, o al acabar una conferencia, o en una entrevista en la radio, o sencillamente en una conversación con un amigo o con una persona a quien acabo de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste dedicarte a los cuidados paliativos? La reiteración de la pregunta lleva a una reflexión y a otra cuestión: ¿por qué me preguntan eso tantas veces? No se le pregunta a un cardiólogo o a un traumatólogo por qué escogieron esa especialidad. Es como si la gente pensara que nadie en su sano juicio decidiría entregarse a cuidar a los que van a morir a no ser que algún suceso o experiencia impactante lo empujara a ello. Y es muy gráfico sobre el modo en que la sociedad trata (o no trata) el tema de la muerte. En cualquier caso, sé que es una vocación que tiene muchos orígenes; las motivaciones son diversas y las he visto precoces y tardías, visionarias y adaptativas, a veces rozando la iluminación que lleva a imprimir un sorprendente (e incomprendido) giro a la carrera profesional, pero no es en absoluto imprescindible que haya un detonante. Sin embargo, en mi caso sí lo hubo.
Читать дальше