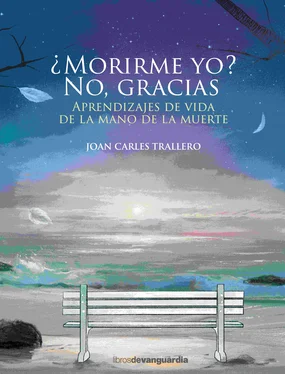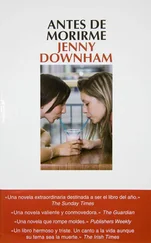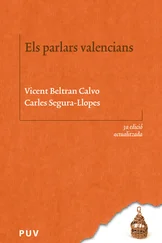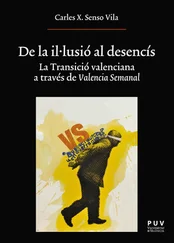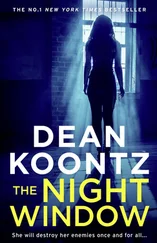Vaya por delante que no siempre será posible que las cosas transcurran así, porque intervienen otras muchas variables que pueden hacerlo inviable por muy buena disposición que tenga la familia. El objetivo no es hacer apología de un modelo, sino poner de manifiesto cómo el miedo anticipado condiciona las decisiones. Y lo que es un hecho es que sí sería posible en un porcentaje muy superior al que evidencian las estadísticas si hubiera más soportes (de toda clase) que ayudaran a poner luz sobre ese miedo.
Ninguno de nosotros es consciente de lo que es capaz de hacer hasta que se atreve o se ve obligado a hacerlo. Las familias desconocen su propia capacidad cuidadora hasta que se atreven a ponerla en práctica. Las familias desconocen hasta qué punto acompañar desde el amor y el afecto, allí donde el enfermo se encuentre, modifica la vivencia del tramo final de la vida de aquella persona a la que aman. A las familias les cuesta creer que lo que más necesita el enfermo no está al otro lado del timbre, sino que lo llevan ellos a cuestas, y solo se trata de dejarlo salir. Pero para ello hay que reconocer e identificar el propio miedo, dejarlo a un lado (lo que no significa no tener miedo), y aceptar humildemente que no es tiempo de cambiar la historia y los resultados sino de saber estar.
“No actúes como quien va a vivir diez mil años”, decía Marco Aurelio en sus Meditaciones hace unos cuantos siglos. Efectivamente, vivimos como si nunca fuéramos a morir, no lo contemplamos como una posibilidad real, ni siquiera como quien mira de reojo algo que está ahí, aunque no nos guste. La negación es eso. La muerte no está. Tarjeta roja. Expulsión y fuera del terreno de juego. Pero la muerte no se va, aunque hagamos ver que sí. El terreno de juego le pertenece tanto o más que a nosotros. De hecho, es al revés, seremos nosotros los que dejaremos el campo un día, y ella se quedará.
Lo de considerarnos con derecho a una salud perfecta y de forma indefinida sostiene esta gran negación, es lo que hace posible la fantasía. Si no enfermamos, nada malo puede pasar, y nos bombardean con todo tipo de hipotéticas medidas preventivas y de control que han de servir para ello, para no enfermar, o para detectar a tiempo la dolencia. Si cuando enfermamos nos curan o nos alargan la vida sin límite, tampoco dejaremos espacio a la muerte. Si convertimos el envejecimiento en una enfermedad, entonces la podremos tratar, y más de lo mismo. En último término, eso de morirse acaba siendo una especie de accidente, una anomalía, algo evitable que no sucedería si…
¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza cuando nos enteramos de un diagnóstico funesto o de una muerte inesperada? Una justificación que nos tranquilice: “fumaba demasiado”, “ya le decía yo que tanto estrés iba a matarlo”, “no se hacía las revisiones”, “comía de cualquier manera”, “los médicos no le hacían caso, ya decía ella que no estaba bien”, “la ambulancia tardó veinte minutos”… Y así podríamos seguir con un inacabable listado. Nuestro inconsciente necesita esa justificación para poderse autoconvencer de que, si no concurre en nosotros ninguna de esas circunstancias, todo seguirá bien. Esa es otra cara de la negación.
Esta teoría se ve sacudida de forma despiadada cuando aparece la contingencia, en forma de coronavirus o de cualquier otra situación imprevista, aquello de lo que no se puede culpar a nadie (aunque siempre se encuentra a alguien o a algo, y como último recurso se levantan los ojos hacia el cielo o hacia el universo). Al desmontar la absurda teoría de que lo tenemos todo bajo control no nos queda más remedio que aceptar la finitud (y la contingencia) y cambiar nuestro punto de vista, o aferrarnos más fuerte a la negación, como suele hacer el ser humano cuando le cuestionan aquello que considera esencial para afirmar su identidad o la soportabilidad de su existencia, es decir, lo defiende a toda costa y saca a relucir la hostilidad.
Otra consecuencia de la gran negación es la concepción longitudinal de la vida. Cuanto más, mejor. ¿Seguro? Nunca esa afirmación ha resultado más incoherente. Claro que eso depende del concepto de vivir. Si vivir es sencillamente mantener vivo nuestro organismo, sin importar en qué condiciones, sin importar si hay felicidad y plenitud o todo lo contrario, entonces todo dependerá del calendario. Pero creo que eso no se corresponde con el concepto de vivir que desearíamos la mayoría. Vivir de verdad tiene que ver con la calidad de nuestra vida, y sobre todo con el sentido que damos a nuestra vida. Quien vive una vida plena y realizada no suele lamentar tanto abandonarla como quien no lo hace. Y la plenitud tiene poco que ver con el número de años.
Todos hemos escuchado la palabra injusticia referida a la muerte de un niño, de un joven, pero también de cualquiera que no haya alcanzado la edad considerada suficiente como para que ya no sea injusta. Pero nadie dijo que la vida fuera justa, nadie nos aseguró un número determinado de nada, y no parece que el hombre, que aplica su justicia como mejor le conviene y a su medida, esté en condiciones reales de catalogar como injusto algo que no depende de él. La muerte causa dolor y sufrimiento, pero tildarla de injusta presupone que hay un modo o momento justo para que llegue, y eso no creo que sea aplicable, porque no es real, y porque va mucho más allá de lo que el ser humano puede decidir y controlar (aunque la gran negación ha encontrado otra vía de paso a través de la ya anunciada inmortalidad por algunas voces). Hay muertes que son impactantes, trágicas, demoledoras, que provocan un dolor atroz en quienes experimentan la pérdida, que lo cuestionan todo y que dejan cicatrices de por vida. Pero, por mucho que todo eso sea cierto e indudable, ¿son injustas?
Me decía al respecto una madre que había perdido a su pequeña de poco más de dos años de edad que desde un punto de vista espiritual, es decir, más allá de la visión meramente terrenal y egocéntrica, la muerte de M. no era ni justa ni injusta. Esas muertes son así, y punto, aunque es natural que desearíamos que no ocurrieran, porque el dolor que provocan es inmenso, pero ella no lo concebía como una injusticia.
Desde el momento en que venimos al mundo ya somos susceptibles de abandonarlo. No hay garantía que avale una reposición en caso de fallo inesperado, no somos un electrodoméstico. Aceptar esa verdad no es nada fácil; de hecho, es muy duro, siempre lo ha sido, pero a la dureza que por el hecho de aceptar la finitud ha acompañado a la humanidad en su historia nuestra época le ha añadido la incredulidad, con lo que esa misma dureza se incrementa, y afrontarla se hace más cuesta arriba. Sorprendentemente, aceptarla no resulta aterrador, sino liberador.
La libertad del hombre fue ensalzada y reconocida hace ya más de doscientos años, aunque al mismo tiempo rodaban cabezas en la guillotina. El culto al individualismo fue aumentando en una sociedad occidental que pretendía presumir de ser el garante de las libertades. La sociedad del bienestar y del Estado de derecho nos hace creer que somos muy libres. Y queremos defender nuestras libertades por encima de todo, lo que lleva a menudo al conflicto provocado por la superposición de las de unos y las de otros, que se invaden y se comen el terreno. Pero esos mismos hombres y mujeres que no quieren ligaduras de ninguna clase no son del todo conscientes de que se quitan unas para ponerse otras.
“Lo que niegas, te somete; lo que aceptas, te transforma”, decía el psicólogo Carl G. Jung, y tenía toda la razón. En el momento en que acepto algo, ese algo deja de condicionar las decisiones de mi día a día, porque lo he incorporado a mi día a día, ya no puede alterarme. Si lo niego, no dejará de condicionarme. Pretender huir como sea de la enfermedad, o del envejecimiento, como indeseables antesalas del morir, implica una conducta básicamente evitativa, defensiva, autocontroladora, autoimpositiva, que puede convertirse en un asfixiante corsé, como de hecho les ocurre a muchas personas de edad avanzada (pero no solo a ellas), a veces incluso en contra de su voluntad, porque es la negación de otros la que implanta su ley.
Читать дальше