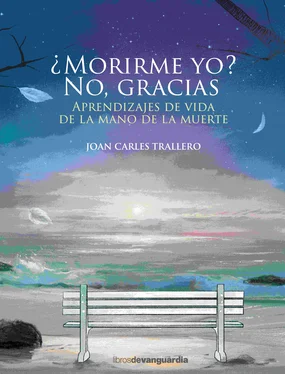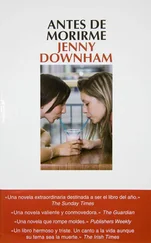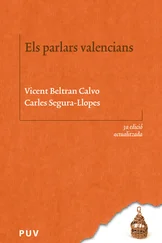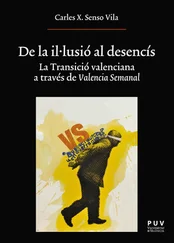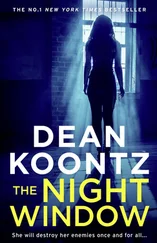Es obvio que no todas las muertes son tranquilas y plácidas, con o sin cuidados paliativos (aunque sin ellos tendrán muchas menos posibilidades de serlo). Pero también es cierto que muchas personas se imaginan el momento del morir (y su prólogo) como algo aterrador, cuando la verdad es que no es así la mayoría de las veces, tal como describe la doctora Mannix.
Incluso si cedemos aquí un espacio a quienes han padecido una experiencia cercana a la muerte, coincidiendo con una parada cardiaca, sabemos que lo que relatan no es en absoluto terrorífico. E independientemente de la interpretación del porqué, lo que es irrefutable es que la mayoría de los que han vuelto a la vida tras tenerla en suspenso durante unos minutos refieren menos miedo a morir, cambian sus prioridades y valores y viven con mayor paz y en libertad, no tan sujetas a condicionantes a los que ya no conceden tanta importancia.
Otro asunto es la vivencia de los supervivientes, que sí puede ser angustiosa (como la de quienes rodeaban a Montaigne), porque está empapada hasta la saturación de la negación a la muerte, de la intolerancia a la contemplación del sufrimiento (el que se imaginan, en muchos casos) y de la resistencia a que suceda lo inevitable. Además, y no es menos importante, por supuesto, del dolor de la pérdida, pero ese dolor pertenece sobre todo al que se queda, no al que se va.
Nos queda por analizar brevemente la fase que precede al morir. ¿Qué parte de nuestro miedo a la muerte es en realidad miedo a la enfermedad, al sufrimiento, a la dependencia, a la pérdida de autonomía, a no ser bien tratados por los profesionales, a que nos cosifiquen, a que no nos tengan en cuenta a la hora de decidir, a quedarnos solos, a causar sufrimiento a nuestra familia, a ser una carga…? Pues puedo afirmar, ahora sí desde la experiencia directa que me proporciona mi trayectoria, que es aquí, en esta etapa, que sí depende de todos nosotros, donde radica la mayor parte del miedo. He escuchado muchas veces el “doctor, no me deje sufrir”, mientras que muy ocasionalmente he escuchado el grito desesperado del “doctor, no quiero morir”. Son mayoría los enfermos que reconocen tener más miedo a sufrir que a morir, y que nos piden a los profesionales que les ayudemos, que controlemos ese sufrimiento con todos los medios a nuestro alcance, que no permitamos que el sufrimiento evitable convierta en un infierno el tramo final de sus vidas.
Y esa conclusión es triste y esperanzadora a la vez. Triste porque traduce la ya mencionada desconfianza hacia un sistema y una ciencia que debería estar al servicio del ser humano. Si confiaran, no lo pedirían, lo darían por hecho. Pero no se da por hecho, todo lo contrario: la desconfianza está fundamentada en años y años de actuaciones en las que la medicina ha perdido el norte y se ha olvidado de cuál debería ser siempre su misión, centrada en lo más conveniente para el paciente, desde el punto de vista del paciente, no desde el suyo. Y esperanzadora porque es reversible, mejorable, modificable. No solo a través del desarrollo e implantación equitativa de los cuidados paliativos y de cambios en la formación de los profesionales, sino a través del conocimiento, ese conocimiento que ha de poner luz para que dejemos de imaginar y empecemos a contrastar, y a confiar, en lo que nos explican quienes sí tienen experiencia en el acompañamiento de personas que van a morir, o en el testimonio de familiares que ya lo han hecho y han comprobado que esa vivencia no les ha amargado la vida, sino que más allá del dolor de la pérdida ha podido resultar transformadora y ha confortado durante el duelo. El sufrimiento puede controlarse en buena medida, y el que va más allá de la farmacología puede acompañarse. El amor hará el resto.
En definitiva, lo que es un hecho es que nuestros miedos no guardan proporción con los teóricos peligros o amenazas que los causan, y si en lugar de dejarnos llevar por el miedo y permitirle apoderarse de nuestro ser buscamos el modo de conocer cuáles y cómo son esos peligros de verdad, les garantizo que los temores disminuyen y se hacen más llevaderos. La cuestión no es no tener miedo, porque lo vamos a tener. El miedo es básicamente subjetivo, no necesita nada tangible para irrumpir, y no podemos evitar que surja, pero no es una verdad absoluta, y no debemos permitir que nos asfixie. Y para eso es mucho más práctico admitirlo, aunque ponga al descubierto nuestra vulnerabilidad, y afrontarlo, dejando que nos ayuden, que nos guíen, que nos expliquen, que nos conforten. Eso es ser valiente. No es valiente quien no tiene miedo (que tal vez sea más bien un temerario o un inconsciente), sino quien no le da el gusto de que le paralice la vida. Y se es valiente cuando hay una razón para serlo, y aquí creo que se lleva la palma, una vez más, el amor, ese amor que sostiene la presencia valiente de quien acompaña y cuida a pesar del miedo, y también, por qué no, de quien es cuidado.
Van a ser la negación y el miedo los principales fabricantes de otro enemigo del buen morir: las falsas expectativas. Revestidas con la palabra esperanza, se atribuyen el camino hacia un proceso tolerable. Pero esa esperanza no fundamentada se va a convertir en una trampa para todos, y sobre todo para el más vulnerable, el enfermo.
Todo tiene su lógica. La esperanza, aunque sea falsa, se convierte en el último baluarte frente a la realidad que trata de imponer su ley. Aceptar esa realidad resulta excesivamente duro para los familiares, y también para los profesionales. ¿También para el enfermo? Seguramente, aunque a menudo no tiene la oportunidad de comprobarlo porque la cortina de humo generada le dificulta la visión y acaba viendo lo que quiere ver o lo que le dejan ver. En plena oscuridad, necesitamos una luz, por pequeña que sea. Una luz a la que aferrarnos para no desesperar, una luz que nos dé permiso para seguir evitando y aplazando el difícil paso de la aceptación.
Y la medicina siempre tiene un nuevo conejo que sacar de la chistera, las alternativas que puede ofrecer son inacabables, siempre habrá alguna opción, aunque sea en forma de ensayo clínico para contribuir a la investigación. ¿Y si suena la flauta? ¿Quién puede resistirse a eso? ¿Quién puede negarle esa esperanza al enfermo?
El caso de M. tenía poca solución. El tumor avanzaba, su estado se deterioraba, y a él le costaba enormemente mantener la concentración y poderse entregar a sus pasiones favoritas, que eran leer y escribir. Era muy consciente de lo que sucedía, no eludía la información ni buscaba una falsa complacencia de los médicos. Le ofrecieron participar en un ensayo con un nuevo fármaco. Sabía que las probabilidades de éxito eran muy escasas, y que podían aparecer más complicaciones a consecuencia del tratamiento que aún deterioraran más su ya menguada calidad de vida. Lo hablé con él en una visita. Ante la pregunta de si realmente deseaba entrar en ese ensayo, su respuesta fue que no pensaba quedarse esperando sin hacer nada, que prefería morir intentándolo, porque la pasividad le resultaba aún peor.
Cuando el paciente sabe a qué juega, y asume la decisión con consciencia, ejerce su derecho a elegir sobre lo que quiere hacer, con conocimiento. Pero ¿qué ocurre cuando ese presunto conocimiento es parcial o totalmente sesgado? El verdadero problema no está en negarle la esperanza al enfermo, el problema está en cómo se le presenta esa esperanza, qué expectativas se generan, cómo se explica, cómo se entiende, cómo se interpreta y cómo se llega en numerosas ocasiones a una especie de autoengaño colectivo. Y ¿eso es malo? Sí, lo es, por supuesto que lo es. Porque es muy diferente comprar lotería con la ilusión de que te pueda tocar, pero consciente de que tu vida ha de seguir igual porque es harto improbable que te toque, a apostarlo todo a que te toque. La frustración que causan las expectativas no cumplidas, aquellas en las que habíamos depositado todo lo que nos quedaba, esa sí que es devastadora.
Читать дальше