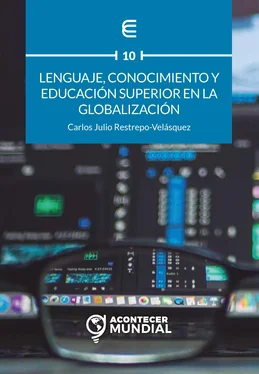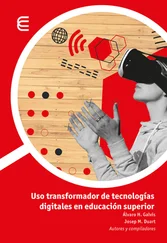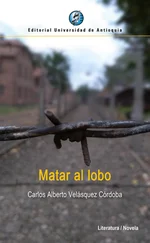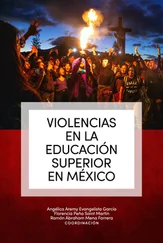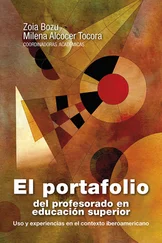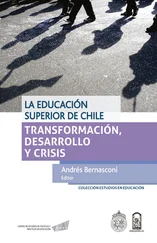Contenido
Agradecimiento Agradecimiento A la Universidad Cooperativa de Colombia
El autor El autor Carlos Julio Restrepo-Velásquez Comunicador social y periodista, con estudios de Ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y estudios de Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es profesor universitario y jefe del Observatorio para la Gestión de Conocimiento, de la Dirección Nacional de Gestión de Programas, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Correo electrónico: carlos.restrepov@ucc.edu.co
Introducción
capítulo 1. Lenguaje y conocimiento
capítulo 2. Conocimiento y economía
capítulo 3. Conocimiento y humanidades
capítulo 4. Re-conocimiento de la geopolítica
capítulo 5. Conocimiento para la emancipación
Conclusiones
Referencias
Una de las formas clásicas para abordar un tema complejo es por medio de metáforas, analogías o parábolas. Por eso he querido aproximarme al estudio del conocimiento con el apoyo de formas poéticas. Aunque no siempre lo logro, me gusta pensar que si comprendo primero el lenguaje, si analizo la cultura y me concentro en situaciones de la realidad, la idea de lo que es conocimiento se hace clara en mi mente. Como dice Jaime Sabines en Yo no lo sé de cierto: “Todo se hace en silencio. Como se hace la luz dentro del ojo”.
La idea central de este libro es el conocimiento. No es posible saber qué de lo que se dice de él es cierto si primero no se comprende la potencia del lenguaje humano como competencia intelectual. Lenguaje y conocimiento se apoyan mutuamente, creciendo, empujándose y formando un precioso arco ojival de mediopunto, sobre el cual uno queda de pie mirando más lejos. Y, puesto que lenguaje y conocimiento son como aire quieto, es preciso apreciar lo que se produce con ellos en movimiento, ya sea ciencia para el amor o para el odio, sea economía para la paz o para la guerra, así como la brisa o el tornado.
El conocimiento puede ser herramienta o ser arma, no obstante, es un fenómeno; no es una cosa ni la cualidad de una cosa; no es una situación, ni un producto, ni un servicio. Conocimiento es fenómeno. La alegría es un fenómeno psicológico; la lluvia, un volcán o un relámpago son fenómenos meteorológicos; un eclipse, un cometa y el amanecer son astronómicos; la muerte y la vida son fenómenos biológicos. El conocimiento es intelectual, subjetivo e intransferible. Por eso, no se puede gestionar, y decirlo así es una licencia que nos damos, pero eso confunde. Se pueden administrar y disponer las condiciones y los precursores para generar conocimiento —el que usted es capaz de generar y vivir—, pero el conocimiento se vive.
El desarrollo del mundo actual y sus grandes tragedias —muchas de ellas ignoradas— se ha logrado con la aplicación de conocimientos como herramienta y como arma. En este libro, el camino para comprender el conocimiento como fenómeno es el de la calidad educativa; se centra en la calidad de un modelo intensivo en conocimiento, es decir, en lenguaje, o, para decirlo mejor, enfocado en la calidad intelectual de la educación. Suena muy íntimo y quiero que así sea. Mi conocimiento es parte de mi intimidad. Solo uno sabe.
Si logro llevar su lectura hasta el final, usted sabrá la relación poética que anida entre las palabras, las ideas y la realidad, y entre la educación y el conocimiento. Si usted enseña, comprenderá cómo hacerlo de manera efectiva. Si usted es alumno, comprenderá la importancia del lenguaje directo y llano para fortalecer el aprendizaje, nombrando las cosas de manera pertinente y precisa, sin metáforas innecesarias. Es posible enamorarse de un modelo así.
La calidad educativa se ha convertido en la piedra angular del progreso de las naciones, mucho más ahora, en la era de la globalización. Si se logra comprender en contexto la relación entre lenguaje, conocimiento y calidad educativa, sabremos qué y cómo hacer lo mejor por nuestro país.
capítulo 1.
Lenguaje y conocimiento
Lo que no se nombra no existe.
George Steiner
En este capítulo se plantean algunas ideas básicas para comprender el lenguaje como concepto y su diferencia con términos afines como idioma, lengua y habla. Además, se exponen algunas aplicaciones disruptivas y se formulan ciertas preguntas de reflexión sobre lenguaje y conocimiento.
El lenguaje como objeto de estudio
En 1975 se estrenó la película alemana Jeder für sich und Gott gegen alle, dirigida por Werner Herzog, conocida en Occidente como El enigma de Kaspar Hauser. A partir del hallazgo en Nuremberg en 1828, la película plantea la posibilidad de que un ser humano viva su infancia y adolescencia en el absoluto aislamiento, sin contacto alguno con alguien. El protagonista es un niño que, desde bebé, permanece en una caverna atado por un pie, y mientras duerme, alguien deja comida a su alcance.
La discusión que suscita la situación planteada en la película se puede contextualizar en dos ámbitos: uno respecto al sujeto, otro sobre la función de la educación. Para intentar una aproximación al primer ámbito, servirá preguntarse si alguien en tal condición de aislamiento, sin afectividad ni socialización alguna, podría desarrollar lenguaje como capacidad intelectual y de pensamiento, sentir y expresar emociones, controlar sus impulsos, tomar decisiones, comprender la realidad, resolver problemas, crear o pensar. También sería útil cuestionarse cómo sería su incorporación a la vida social en condiciones apropiadas. En el otro caso, el del ámbito referido a la función de la educación, es preciso reflexionar acerca de la relación entre lenguaje, conocimiento y educación. Esta no siempre es evidente o, al menos, clara en la mayoría de los modelos educativos aplicados.
El caso real del niño de Núremberg fue abordado precariamente por la ciencia del siglo xix, y no se lograron avances significativos porque Kaspar fue asesinado cinco años después de ser hallado. Nunca se conocieron las causas de su aislamiento ni de su asesinato. Aunque había alcanzado un desarrollo psicológico, intelectual y emocional altamente significativo, no había logrado comprender los límites y el autodominio de sus instintos.
En las últimas décadas, investigadores de diferentes disciplinas, como psicología, biología, lingüística, neurología, pedagogía, antropología y otras, abordan el lenguaje con perspectivas igualmente contrastantes. Algunos científicos lo investigan en cuanto capacidad exclusiva del sujeto; otros, como una construcción intersubjetiva y social. Pero, paradójicamente, el investigador Noam Chomsky afirma que el lenguaje como objeto de estudio científico no existe, y que hallar la manera de investigarlo apropiadamente es un desafío para los métodos convencionales: “Mi propia suposición es que el lenguaje existe como un módulo de la mente y el cuerpo, principalmente el cerebro” (Chomsky, 2011). Uno de los argumentos para negarlo es que confundimos las evidencias de su funcionamiento —por ejemplo, la comunicación y el pensamiento— con el propio conocimiento. Entre los desafíos que se presentan está saber cuándo se está investigando en un ámbito específico, ya sea social, psíquico o biológico; esto es clave en la investigación de las dinámicas del conocimiento.
Ahora bien, independientemente de cómo existe el lenguaje, para las instituciones educativas, en general, y para las universidades, en particular, abordar el conocimiento y sus dinámicas es fundamental, y está vinculado a comprender esas relaciones y subordinaciones, así como sus estructuras, factores, tensiones, variables. En este panorama, es esencial aproximarse a la comprensión de las relaciones entre lenguaje y conocimiento en el contexto de la educación superior, para avanzar en la comprensión de esta en la geopolítica mundial. Para comenzar, revisemos lo esencial.
Читать дальше