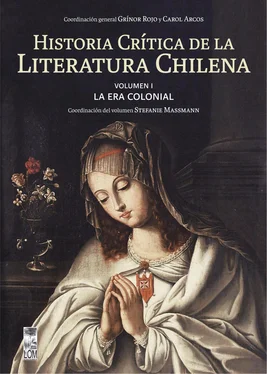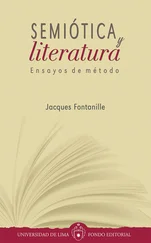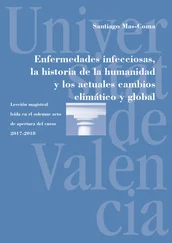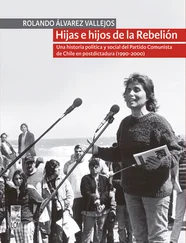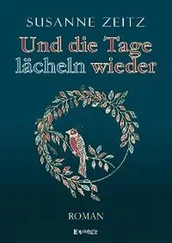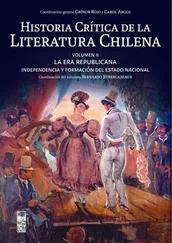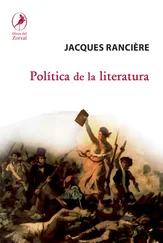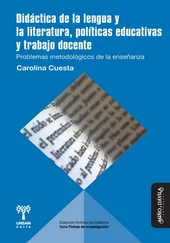Historia crítica de la literatura chilena
Здесь есть возможность читать онлайн «Historia crítica de la literatura chilena» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Historia crítica de la literatura chilena
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Historia crítica de la literatura chilena: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historia crítica de la literatura chilena»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Historia crítica de la literatura chilena — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historia crítica de la literatura chilena», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Otro aspecto relevante de este segundo período es el afianzamiento de un discurso criollo. El primer autor criollo de Chile es Pedro de Oña, a quien le siguen insignes escritores del siglo XVII, como Alonso de Ovalle o Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, quienes problematizan desde diversas perspectivas su identificación con la patria y la lejanía respecto de la metrópoli. La identidad criolla comenzó a surgir tan pronto apareció la primera generación de nacidos en el Nuevo Mundo 17, pero durante el siglo XVII tomó la forma de un «criollismo militante», pues este grupo social comenzó a tomar conciencia «de su originalidad, de su identidad y, por consiguiente, de sus derechos» (Lavallé 105). El ser criollo estaba más ligado «a una adhesión a intereses locales, que al nacimiento en tierra americana» (25), y por cierto, era una categoría que estaba lejos de responder a criterios puramente raciales 18. Lo que determinaba al criollo era más que nada la adhesión a una ética colonial criolla (44) y la defensa de ciertos intereses locales que muchas veces chocaban con los peninsulares. David Brading destaca que la identidad criolla surgió de un fuerte ánimo de descontento y de un sentimiento de frustración y resentimiento. Para Brading, los primeros brotes de protesta –que surgieron alrededor de 1590– revelan:
el surgimiento de una identidad criolla, de una conciencia colectiva que separó a los españoles nacidos en el Nuevo Mundo de sus antepasados y primos europeos. Sin embargo, tal fue una identidad que encontró expresión en la angustia, la nostalgia y el resentimiento. Desde el principio, los criollos parecen haberse considerado como herederos desposeídos, robados de su patrimonio por una Corona injusta y por la usurpación de inmigrantes recientes, llegados de la Península (323).
Los autores criollos que hemos nombrado elaboran de diversa forma estas inquietudes, ya sea desde un desplazamiento geográfico, como es el caso de Pedro de Oña y Alonso de Ovalle, o bien configurando un espacio fronterizo en donde la figura del mapuche adquiere un nuevo cariz, como ocurre con Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán.
Finalmente, en el siglo XVIII se incorporan las voces femeninas a través de la narrativa conventual, ya sea en relatos autobiográficos, cartas o poemas; las primeras obras científicas producto de las ideas ilustradas, como la reconocida de Juan Ignacio Molina; así como poesías y obras de teatro de circunstancia asociadas a fiestas y celebraciones, o bien a las formas de sociabilidad de las capas más altas de la sociedad. Durante la primera mitad del siglo se puede observar las consecuencias de una disminución en la intensidad de los enfrentamientos bélicos y el afianzamiento de las relaciones fronterizas (Villalobos 15 y ss.). La abolición de la esclavitud de los indios captados en la guerra, decretada en 1683 (17), es un hito relevante que cambia las relaciones entre indígenas y colonos. El agotamiento de las minas de oro y la disminución de la población indígena, junto al surgimiento de Potosí y su consiguiente demanda por diversos productos, por otra parte, cambiaron el foco del desarrollo de Chile desde el sur hacia la zona central, desde donde se articularon circuitos comerciales que satisfacían los requerimientos del nuevo polo minero (Pinto 21).
Hacia mediados de siglo pueden distinguirse los efectos culturales de los cambios introducidos por las reformas borbónicas de Carlos III, principalmente en la elaboración de obras de carácter científico y en la literatura de viajes, las que muestran un cambio de actitud hacia el conocimiento, el que se seculariza paulatinamente. Sin embargo, hay que notar que este cambio es lento y está morigerado por la vigencia en Hispanoamérica de los dogmas de la Iglesia Católica, la filosofía escolástica y la fidelidad política a la monarquía (Chiaramonte XIV). La particular configuración de esta Ilustración hispanoamericana, en la que conviven rasgos ilustrados con formas tradicionales, explica también la diversidad de los textos que se encuentran en este período, pues las obras de orientación científica, cuyo mayor exponente es Juan Ignacio Molina, se desarrollan en conjunto con una literatura sagrada de gran vitalidad, que puede encontrarse tanto en la colosal obra de Manuel Lacunza como en la poesía y el teatro.
Finalmente, el presente tomo se estructura en tres apartados que siguen una lógica cronológica, aunque no responden a cortes temporales estrictos, sino que más bien al intento por presentar una correlación entre producciones letradas y acontecimientos históricos: «Épica y testimonios de la conquista», «Formación de una sociedad colonial» y «La austral “República de las Letras”». A estas tres secciones se agrega el ya mencionado apartado «Conquista, traducción y políticas de la lengua», que ordena artículos que se refieren a escritos de un vasto período de tiempo en torno a la diversidad lingüística de la colonia. También hay artículos de carácter panorámico o temático, especialmente «Espacio, sociedad, escritos y escritura en el Chile colonial» de Alejandra Araya y Alejandra Vega, «Letras latinas en Chile colonial» de María José Brañes, «Escrituras del yo» de Ximena
Azúa, Luz Ángela Martínez y Bernarda Urrejola y «Producciones estético-verbales mapuche durante la Colonia» de Fernanda Moraga-García. Al final del tomo, a modo de epílogo y de enlace con el siguiente tomo, el artículo de Allison Ramay explora las representaciones de la época colonial en testimonios mapuche del siglo XIX,
cuyas voces, como sabemos, no se encuentran representadas en la producción letrada colonial chilena.
Los tres siglos que corresponden a la época colonial se constituyen en un campo complejo, heterogéneo y en constante cambio. La producción verbal está determinada por condiciones materiales concretas, por un largo conflicto con los pueblos originarios y por la relación con la metrópolis y el resto de los dominios hispanos. También se encuentra en y participa de la encrucijada histórica en la que se desarrolla el capitalismo moderno y la idea de raza como forma de clasificación social de la población mundial, concepto que «tiene carácter colonial» pero que «ha probado ser más duradero y estable que el colonialismo en cuya matriz fue establecido» (Quijano 777). Los estudios coloniales no solamente indagan en las especificidades históricas o culturales del periodo previo a la emancipación, sino que pueden también develar, en su complejidad, de qué modo las representaciones, imaginarios y saberes de ese período construyen asimetrías y jerarquías que se reproducen hasta nuestros días. Como campo de estudios se encuentra en constante desarrollo: hay un vasto espacio inexplorado, autores que no han sido objeto de abordajes críticos, obras que no cuentan con ediciones críticas, y también manuscritos que permanecen en bibliotecas conventuales con un acceso restringido al lector e incluso al investigador. Investigaciones en curso prometen abrir nuevas perspectivas sobre las letras coloniales, las que sin duda enriquecerán el estado actual de los estudios coloniales chilenos que aquí presentamos.
Obras citadas
Arrom, Juan José. «Criollo: definición y matices de un concepto». Certidumbre de América . La Habana: Anuario Bibliográfico Cubano, 1959.
Ávila Martel, Alamiro de. «La Universidad y los estudios superiores en Chile en la época del Carlos III». En Campos Harriet, Fernando (editor). Estudios sobre la época de Carlos III en el Reino de Chile . Santiago: Universidad de Chile, 1989.
Bengoa, José. Historia de los antiguos mapuches del sur. Desde antes de la llegada de los españoles hasta las paces de Quilín . Santiago: Catalonia, 2003.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Historia crítica de la literatura chilena»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historia crítica de la literatura chilena» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Historia crítica de la literatura chilena» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.