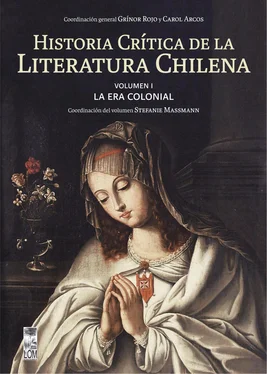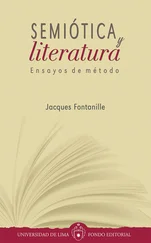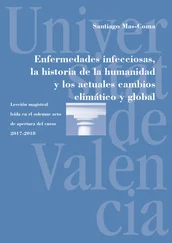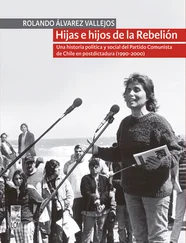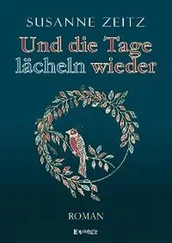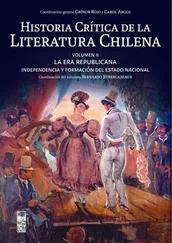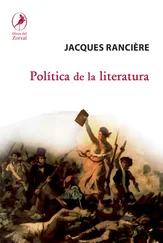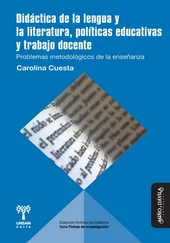Historia crítica de la literatura chilena
Здесь есть возможность читать онлайн «Historia crítica de la literatura chilena» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Historia crítica de la literatura chilena
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Historia crítica de la literatura chilena: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historia crítica de la literatura chilena»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Historia crítica de la literatura chilena — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historia crítica de la literatura chilena», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Stefanie Massmann
Este libro trata fundamentalmente de la producción letrada del período colonial en el Reino de Chile, resultado de una praxis cultural inmersa en una sociedad determinada. La escritura es una práctica de una pequeña parte de la población y tiene objetivos muy específicos: dar cuenta de la hazaña de la conquista, solicitar mercedes y encomiendas, discutir políticas públicas en relación con la Guerra de Arauco, dar a conocer la patria al lector europeo, etc. La producción letrada da cuenta de las aspiraciones de una minoría europea o criolla y deja fuera, por ejemplo, a la población indígena –la más numerosa– y a la población africana. Esta última aparece de forma circunstancial en la producción letrada colonial, aunque formó parte importante de la vida de las ciudades en Chile 1, y solo recientemente ha sido objeto de estudios historiográficos. Estos han determinado, por ejemplo, que en los años de 1630, la mano de obra africana era casi universal (Zúñiga 90), y aunque las cifras exactas son difíciles de determinar, en Santiago su número alrededor de esas fechas pudo haber llegado incluso a bordear el tercio de la población 2. Las mujeres españolas o criollas, que fueron aumentando en número a medida que se asentaba la conquista, aparecen representadas solo de manera ocasional y su producción escrita está a la vez restringida a la carta privada o al ámbito conventual.
Si bien la población originaria de Chile aparece representada –en especial los «araucanos», que opusieron la mayor resistencia a la conquista–, los escritos coloniales no dan cuenta de la ruptura que significó para ellos la imposición de otra forma de vida como consecuencia de la conquista. En términos demográficos, el impacto fue considerable: la población mapuche anterior al momento de la invasión se calcula entre los 705.000 y 900.000 habitantes, y después de esta, en unos 100.000 a 150.000, cifra que se mantiene más o menos estable durante los siglos XVII, XVIII y XIX (Bengoa 157) 3. Para la población mapuche, la conquista significó, además, cambios en las formas de producción y en los sistemas de convivencia y organización social, los que pueden describirse como el paso de una «sociedad ribereña» a una sociedad ganadera (Bengoa 2003). A ello debe agregarse el advenimiento del sincretismo religioso, la concentración y fijeza de estructuras sociales que antes se caracterizaban por la dispersión y, finalmente, los cambios en la identidad que acompañan al surgimiento de una conciencia política y étnica en la cual adquiere relevancia la oposición mapuche/huinca (Boccara 392 y ss.).
Dado que, a diferencia de lo que se observa en México y Perú, no tenemos conocimiento de producciones letradas indígenas en la época colonial, y sabiendo que su voz se encuentra excluida del relato europeo de la conquista, podemos y debemos leerla en los intersticios de los textos escritos por conquistadores y colonos, en relatos que tienen al escritor como mediador o intérprete de la voz indígena 4, y también a través del estudio de sus objetos o materialidad, tarea de la arqueología. El apartado «Conquista, traducción y políticas de la lengua» intenta proporcionar una mirada sobre el proceso de conquista y colonización desde la perspectiva lingüística, como también testimoniar la diversidad lingüística, el rol de la traducción y las funciones y grados de legitimidad de las lenguas que se hablaban y escribían en el Reino de Chile.
La producción semiótica de este territorio no comienza, claro está, con la llegada del hombre europeo, y la producción letrada colonial no da cuenta mayormente de esos antecedentes ni tampoco de la forma en que las culturas indígenas lidiaron con una transformación cultural que les fue impuesta. La imagen del Chile colonial que aquí se dibuja está marcada, de esta manera, por grandes ausencias, pero al mismo tiempo puede entregarnos una idea de las preocupaciones, los valores y el particular modo en que se imbrica el cultivo de las letras con la formación de la sociedad colonial.
El corpus de lo que podría llamarse Letras del Reino de Chile comprende de forma muy amplia a cualquier producción lingüística perteneciente a los diversos tipos y géneros discursivos que se hayan escrito en Chile o traten sobre este territorio, sus habitantes, geografía o cultura (Goic 8). Se trata de un corpus de fronteras porosas que se ha ido moldeando en la práctica de una crítica literaria y cultural que está en constante cambio. Trabajos como los de Lucía Invernizzi en sus artículos de 1988, 1990 y 2000; Gilberto Triviños en La polilla de la guerra en el reino de Chile (1994) y como el de Cedomil Goic en Letras del Reino de Chile (2006) han ubicado las cartas de Pedro de Valdivia como inicio de este corpus, proceder que se sigue aquí, aunque la definición arriba declarada permitiría sin duda otros esquemas. Por ejemplo, podrían considerarse dentro del corpus las relaciones del descubrimiento del Estrecho de Magallanes en 1520 5o la carta de Cristóbal de Molina, participante de la expedición de Diego de Almagro a Chile y redactor de una carta al rey fechada el año 1539, que José Toribio Medina pusiera en el segundo volumen de su Historia de la literatura colonial de Chile (1878). La insuficiencia de ediciones críticas y la gran cantidad de textos que aún permanecen manuscritos o inéditos en archivos o bibliotecas conventuales dan una especial movilidad a este corpus, que puede cambiar su configuración con el descubrimiento o publicación de nuevos textos. Así sucedió con la crónica de Jerónimo de Vivar, encontrada a mediados del siglo XX
y publicada por primera vez en 1966.
Si bien intentaremos demarcar algunas particularidades de la producción letrada de este territorio, es necesario advertir que no se trata de delimitar o definir esta producción aludiendo a un carácter nacional –lo que sería muy extemporáneo–, ni tampoco ignoraremos la vinculación de la elite letrada del Reino con Europa, la Península y con los centros culturales que fueron los virreinatos de México y, para el caso de Chile muy especialmente, de Perú. Como explica Mazín, «en una monarquía a escala planetaria las ideas, los textos y los objetos circulaban rápidamente» (55), y el desarrollo cultural en el Reino de Chile, si bien puede tener su especificidad, no estuvo desvinculado de un desarrollo que se desplegó a nivel imperial. Muchas de las obras que son fundamentales para el corpus de textos coloniales chilenos fueron escritas y/o impresas en Europa o en Lima, como es el caso de La Araucana de Alonso de Ercilla, publicada en Madrid en 1569-1578-1589; Arauco Domado de Pedro de Oña, compuesto y publicado en Lima en 1596 (con una segunda edición en Madrid en 1605); la Histórica relación del Reino de Chile de Alonso de Ovalle, publicada en Roma en 1646; Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile de Alonso González de Nájera, compuesto en España e Italia y finalizado en 1614; o Crónica del Reino de Chile , finalizada en Lima en 1595 por el Padre Bartolomé de Escobar a partir del texto del soldado Pedro Mariño de Lobera. Todo ello sin contar, naturalmente, las obras de los jesuitas expulsados de Chile en 1767.
Por otra parte, la educación recibida por nuestros escritores difícilmente puede restringirse al ámbito chileno. Los planes de estudio eran homogéneos en la América hispánica y seguían una tradición bien determinada, y era frecuente que la educación de los criollos se continuara fuera del Reino de Chile, como lo hicieran Alonso de Ovalle al trasladarse al noviciado de Córdoba, o Pedro de Oña a la Universidad de San Marcos en Lima. Por cierto, otros escritores del corpus son españoles, como Diego de Rosales, quien se instaló en Chile después de haber recibido su formación filosófica en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid 6.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Historia crítica de la literatura chilena»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historia crítica de la literatura chilena» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Historia crítica de la literatura chilena» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.