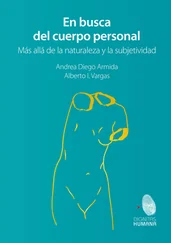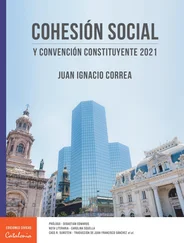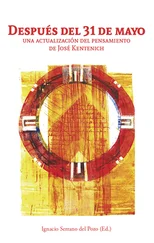Ignacio Sáinz de Medrano - La fragua de Vulcano
Здесь есть возможность читать онлайн «Ignacio Sáinz de Medrano - La fragua de Vulcano» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La fragua de Vulcano
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La fragua de Vulcano: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La fragua de Vulcano»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La fragua de Vulcano — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La fragua de Vulcano», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
—Vamos a ver si hay suerte, ¿sabe? ¿Dice que desde el verano no viene nadie?
—Pues eso me parece— respondió él desde los escalones, echándose el pelo mojado hacia atrás, lamentando no haber traído el paraguas.
Al llegar no había sido capaz de abrir la puerta, y aunque no era seguro, calculó que en algún momento sus hermanos podrían haber cambiado la cerradura. Lo había intentado durante bastante tiempo, sudando muchos minutos de impotencia delante del bombín impenetrable, inasequible a los requerimientos de su llave: la mayoría de las veces no era capaz de introducirse, y otras entraba pero no giraba, desbaratando sus esperanzas de poder, finalmente, refugiarse. Perdida toda expectativa de entrar por las buenas, decidió bajar y cruzar la calle en busca de ayuda, hasta el pequeño supermercado que había visto al dejar el taxi, cargando con su maleta de ruedas y su bolsa; no se había atrevido ni por un segundo a dejarlas en el rellano.
Se empapó como un bobo en el breve trayecto desde la esquina de Doctor Quiroga hasta San Andrés, bautizándose a chuzos de una realidad, la de la vida en la calle, que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Sintiéndose un extraterrestre aterrizado en el nuevo mundo de los que se mojan y siguen trabajando, recorrió aquellos doscientos metros, desesperado por la rabia y la confusión. Detrás de la casa de los abuelos ya no estaban los maizales, sino barrios que se perdían a lo lejos; las cañas de azúcar que él masticaba de niño también habían sido arrancadas, en nombre del progreso y la urbanización. Era por aquel tiempo la última vivienda del pueblo; más allá solo había campesinos y ratas de campo, grandes como ratas de campo, que se escondían en el cañaveral cuando él y Alfredo iban a pedir a un viejo sin nombre que les cortara un trozo por favor, y el tipo, que sabía quién era su abuelo, a veces los corría con la vara y otras les cortaba unos pedazos bien escogidos con una navaja que daba miedo, por eso Luisa nunca quería ir, le tenía pavor a la faca y a su sonrisa desdentada; la abuela pelaba luego los tallos con mano recia y ellos merendaban la cañaduz fibrosa extrayendo el jugo empalagoso pero fresco de las hebras, que se iban haciendo cada vez más pastosas hasta quedar reducidas a estopa inmasticable. Así pasaban la tarde entonces, y ahora, en el lugar del cañaveral, la calle San Andrés continuaba con autoescuelas, peluquerías y locutorios, hasta otro nuevo final del pueblo, más allá, en otro planeta sin cañizos ni ratas de campo, ni viejos con vara en un cobertizo guardando los campos, sino, pensaba él, en el linde de algún depósito de neumáticos o un último bloque erguido sobre el descampado final, quizás justo delante de la central de transformación eléctrica al lado de la carretera.
Dos africanos salieron de la tiendita sujetándole amablemente la puerta. Él les sonrió con sincera urbanidad, con la educación que mamá y papá le habían enseñado, siempre educados, no cuesta nada. Se sacudió los zapatos en un pequeño felpudo que decía «Hola, Forastero» en tipografía del Oeste. La dependienta (por alguna lejana intuición decidió que debía ser la dueña) era algo más joven que él, pero dedujo por el maltrato que vio en su peinado que estaba gastada por la vida. Le pidió el teléfono de un cerrajero y con una amabilidad seca, ella le extendió una guía práctica de Torre Pedrera, un folleto verde y blanco, como todo en Andalucía, lleno de direcciones útiles en caso de desastre. Aún tuvo que tener el ánimo de pedirle que le dejara usar el móvil, por favor, porque era urgente, se le había acabado la batería, y la mujer accedió aunque le indicó que justo enfrente tenía una tienda de telefonía. Mientras llamaba empapado a un cerrajero se fijó inconscientemente, sonriendo, en sus ojos azules, en su cara aniñada y pecosa echada un poco a perder, qué pena, y cayó entonces en la cuenta de que los adultos, los que tenían comercios, trabajaban en las tiendas o incluso barrían las calles, eran seguramente los chicos de su generación; ya no era el niño que la abuela Isabel mandaba a hacer recados al Río de la Plata, la mercería junto al mercado viejo, hacia el final de la calle. Todos en Torre Pedrera habían crecido, medrado o echado, como él, su vida por la ventana. Los chiquillos eran ahora otros y los de entonces no se habían quedado a esperarlo. ¿Podía ser entonces ella? Se habría teñido, entonces. La mujer le preguntó si no quería nada más; por cortesía echó un vistazo a la tienda y desviando la mirada pidió una bolsa de patatas, una lata de Coca-Cola y un sándwich envasado: al darle el cambio de los veinte euros se miraron fugazmente. Sí, seguramente era ella, y le vino a la boca el sabor de su lengua y su saliva. Él bajó la cabeza para meter el cambio en el bolsillo del anorak, mientras le decía adiós y gracias y la dependienta-fantasma le despedía con un lacónico hasta luego y volvía a sentarse en un taburete tras el mostrador para ver la televisión.
Fuera, a pesar del diluvio, no hacía frío. Se apartó de la acera justo a tiempo para evitar que un motorista le salpicara todo entero y se acordó de aquellos años insensatos, cuando Paco el carpintero, ese chico que cada año tenía un dedo de menos a causa de torpeza, lo llevaba en moto desde Torre Pedrera hasta El Castillar, a pasar la tarde con su novia Antonia, que salía de servir; iban sin casco, petardeando los cuatro kilómetros escasos, eso sí, despacito por el arcén no fuera a ser que al niño le pasara algo, Paco, pero a él le parecía siempre que iban a mil por hora, cómo me dejaban papá y mamá hacer esas excursiones, yo tendría cinco años, sobre todo aquel día en que a la vuelta reventó una tormenta y a la moto no se le encendieron las luces y era casi de noche; estoy aquí de milagro, se dijo entrando de nuevo en el portal. Ya se compraría un móvil de prepago otro día. Se sacudió el agua y quedó esperando al cerrajero como un abrigo mojado en un perchero.
—Mire usted por dónde, va a tener suerte —le dijo la pulga. Con una pequeña ganzúa y un poco de polvo gris que aplicó con un tubito, empezó a hacer ceder la cerradura con manos de sietemesino—. Deme su llave. Ahora tiene que entrar.
La casa se abrió como un libro de páginas negras. Unos pocos rastros de luz entraban por las rendijas de las persianas del salón, así que hubo que pagar allí mismo, en el rellano, porque no encontraron los plomos a la primera. El cerrajero tenía prisa: al final no había tardado nada y debía amortizar todavía la mañana. No podía cobrar un bombín nuevo pero sí la urgencia, por lo tanto caballero son sesenta euros, que le fueron entregados por un par de manos comparativamente enormes. Se puso su chaqueta impermeable, que había dejado en el suelo del descansillo y le quedaba grande como una casulla, se caló una gorra de béisbol y se despidió con voz de tiple: «sobre todo no le vaya a poner grasa, tres en uno y esas cosas; se cargará la cerradura», aunque, ahora que le había dejado una tarjeta, en el fondo deseaba que la puerta volviera a obstruirse y su cliente la llenase de aceite, como hacen todos, para poder finalmente cambiarle el bombín. Le dejó la tarjeta para dicha eventualidad: Federico. Sus pasos de duende ni siquiera se oyeron al bajar las escaleras. Adiós, adiós. Cerró la puerta y una fina chapa de madera se interpuso por fin entre él y el mundo, como si nada ni nadie existiese más allá, como si todo hubiera terminado (bien sabía él que no, pero qué podía hacer por ahora). Se pasó la mano por las mejillas en un gesto nervioso, comprobando el rasurado del afeitado que aún había tenido el aplomo de hacerse de buena mañana en Madrid, buscando la aspereza de la barba.
Se llegó hasta el salón para subir las persianas, que se doblegaron con un crujido. Comenzó a sentir el cansancio, el sudor de las axilas, el vértigo del disparate. Asomado tras los visillos ligeramente entreabiertos, con las maletas descuidadas en la entrada, no pudo evitar ponerse a espiar a la gente que seguía yendo de un sitio a otro, incansable a pesar de la lluvia y el día fallido de primavera. Nadie se habría fijado en la persiana abierta; pero de momento no deberían abrirse todas las de la casa, por precaución. En la acera de enfrente ya no estaba el Riviera, el único cine cubierto del pueblo, donde le conocían los acomodadores y el dueño, y le invitaban a ver los programas dobles de Cantinflas, la Vuelta al Mundo en Ochenta Días, un coñazo, y el Profesor, esa sí que le gustó. Una academia de peluquería ocupaba ahora toda la primera planta y arriba quedaba, tapiado, el ventanuco de la sala de proyecciones donde le dejaban subir de vez en cuando, en su calidad patricia de nieto de don Jesús. No se reconoció en el ajetreo de recados e inmigrantes. Solo las motos le susurraban a gritos que estaba en Torre Pedrera, una ciudad nueva construida sobre las piedras de la otra, ruinas sobre ruinas, pobreza sobre pobreza con una capa de oropel entre medias en los noventa, de tiendas de ropa de niño ahora en liquidación, de quiero y no puedo. Al menos Rip van Winkle había encontrado la misma taberna después de sus años de sueño. A él le habían dejado solamente los contornos de las calles y las fachadas de los edificios, y habían sustituido todo lo demás: niños por viejos, calor por lluvia, cines por peluquerías, mercerías por chuches.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La fragua de Vulcano»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La fragua de Vulcano» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La fragua de Vulcano» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.