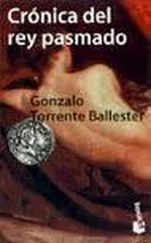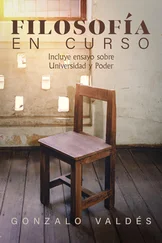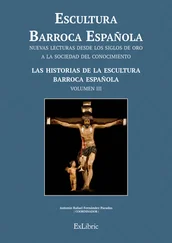Gonzalo España - El santero
Здесь есть возможность читать онлайн «Gonzalo España - El santero» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El santero
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El santero: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El santero»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El santero es la historia de una familia y del nacimiento de un pueblo, Los santos. Narra una serie de anécdotas de personas que, generación tras generación, viven la vida contradiciendo la lógica humana, cometiendo locuras y desafiando las leyes de la evolución social. Esta novela nos atrapa de comienzo a fin, ofreciéndonos momentos de verdadera diversión, invitándonos de, tanto en tanto, a reír a carcajadas.
El santero — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El santero», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Con las primeras luces del alba recobró el suficiente valor para salir de la cama, adonde había entrado brincando por la ventana, y correr hasta la casa del bisabuelo, de la que lo separaba un cuarto de legua. Una nueva oleada de terror lo sacudió al contemplar el pórtico derrumbado. Sin atreverse a dar un paso más, llamó con gritos de condenado:
—¡Compadre Samuel! ¡Muchachos! ¡Salgan si están con vida! ¡Virgen santísima! ¿Qué le ha ocurrido a esta casa?
Los de adentro se asomaron por las rendijas y vieron sus largos bigotes rojos temblando al frío de la madrugada. El bisabuelo aventuró un cuento.
—¿Acaso no lo visitaron anoche las once mil regiones del infierno, compadre Víctor? Las que pasaron por aquí nos tumbaron media casa —gritó desde adentro.
El tío Víctor cayó al suelo sin sentido. Los muchachos desatrancaron la puerta y salieron a recogerlo, arrastrándolo por los brazos. Estaba tan pálido, a efectos del miedo y la disentería, que Briceida lo creyó muerto y le lanzó a la cara un balde de agua helada para revivirlo. El pobre despertó y de inmediato comenzó a gritarles con desesperada alarma:
—¡Cómo es que duermen todavía, carajo! ¿Acaso no escucharon anoche las once mil regiones del infierno? ¡El cielo nos ampare!
Sus largos bigotes rojos temblaban con vehemencia, sus ojos de desquiciado crecían con su grito ronco. Le ofrecieron café para tranquilizarlo. El bisabuelo trató de ayudar, diciendo:
—No solo las escuchamos, compadre Víctor, sino que a punto estuvimos de perecer: una de esas criaturas del averno me tumbó anoche media casa de una patada.
El tío había olvidado lo visto hacía apenas unos minutos, así que lo arrastraron hasta el zaguán para mostrarle el pórtico derrumbado. Al contemplar el desastre volvió a desmayarse por segunda vez. Briceida le repitió la consabida ración de agua helada.
—¡Me parece increíble que no los hayan escuchado, si el estruendo se sentía de un extremo a otro de la tierra! —despertó diciendo con los ojos fuera de las órbitas—. ¡Once mil diablos, compadre, yo los vi desde el maizal y estuve a punto de caerme muerto!
Le preguntaron con tranquilidad qué aspecto tenían, cómo se comportaban, hacia qué lado corrían, y les respondió que cada uno llevaba un largo chicote en la boca, eran broncos y malolientes, arrogantes y luciferinos, y los jinetes que los montaban se divertían arrancando chispas del suelo y saltándoles al lomo, en medio de siniestras volatinerías.
—¡Que me parta el rayo si es cuento mío! —añadía con absoluta sinceridad, casi al borde de las lágrimas, pensando que no le creían.
Le dijeron que era tan cierto como que una de las malditas regiones del infierno le había dado una coz al rancho, y cuando fueron a mostrarle el desastre volvió a desmayarse por tercera vez.
Tras el cuarto baldado de agua helada no volvieron a decirle nada, lo dejaron contar su historia en silencio, le sirvieron un desayuno con doble arepa y doble ración de caldo, y lo sacaron por la puerta de atrás, dándole palmaditas en el hombro y recomendándole encomendarse mucho a la virgen de Las Angustias, para que las once mil regiones del infierno se ahuyentaran de por allí y no volvieran a visitarlo. Pero el tío Víctor conservó por el resto de la vida los ojos saltones y el hablar estentóreo y sobresaltado, de modo que nunca pudo volver a pronunciar palabra sin que le temblaran los largos bigotes rojos.
V
No fue aquella la única ocasión en que la vieja casa paterna afrontó serios problemas y daños, ni la única en que la legendaria compañía de los dos hermanos compadres escribiera historias insólitas.
Tenían dos maneras completamente distintas de ser: el bisabuelo era severo, recto en sus cálculos, medido a más no poder en la economía, ahorrativo a morir; el tío Víctor era botarates, soñador y dicharachero, pero no podían vivir el uno sin el otro. El uno se regía por las estrictas normas de “comer poco y andar alegre”, “cuidar los centavos que los pesos se cuidan solos” y “quien va piano va lontano”; el otro decía “pan pa’ ya y mañana veremos”. Al tío le gustaba contraer deudas y apostar el dinero, el bisabuelo Samuel no se cansaba de repetir que “es mejor comer espinas y abrojos a que un judío nos saque los ojos”. Total, el tío Víctor fue empobreciéndose a causa de sus negocios arrebatados y locos, y acabó perdiendo sus tierras.
Eran hijos de Manuel Arenas Barrellanos, un rico hacendado que les dejó grandes propiedades al morir, pero el tío perdió hasta el último centímetro de tierra en sus cambalaches. A la larga resultó una ingeniosa manera de juntarse, pues cuando cayó definitivamente en la ruina se fue a trabajar con su hermano y permanecieron juntos hasta el final de sus vidas. Eran vecinos entrañables, comían en la misma mesa, hablaban de las mismas cosas y se la pasaban todo el día de un lado al otro, con las herramientas al hombro y un gran cigarro en la boca, echando más humo que la chimenea de un trasatlántico. El bisabuelo alto y enjuto, el tío, mediano y macizo, con su buena barriga echada sobre el antepecho de una gruesa correa claveteada de herrajes. Desde el amanecer hasta la puesta del sol se les veía en la meseta sembrando el cortavientos de los pomarrosos, aporcando el tabaco, arrebañando el ganado y arreglando el mundo a punta de consejas. Cualquiera podía seguir el hilo de sus conversaciones porque la voz del tío Víctor se escuchaba a media legua de distancia.
Todos los días, unos minutos antes de las cinco de la mañana, el tío Víctor golpeaba con sus nudillos la ventana del bisabuelo, que le contestaba desde adentro, con recia voz de soldado: “¡Firmes, compadre, lo alcanzo en un momentico!”. A esa hora ya había tomado café tinto y desayunado, pero lo esperaba vestido entre la cama huyendo un poco del frío o haciéndole gracias a la mujer. Tan pronto escuchaba el toque de su hermano se levantaba con resolución y salía a encontrarlo. Así ocurrió por espacio de casi cuarenta y dos años.
Cuando el tío Víctor murió, el bisabuelo ya era un viudo veterano que se había vuelto a casar media docena de veces, dado que ninguna mujer aguantaba el peso de su cruz. Briceida, la primera esposa, llevaba eternidades difunta. La nueva y última consorte fue Maruja Güiza, una mujer india tan joven como las nietas de sus nietas. Ella se encargó de los oficios de la casa y de la crianza de los últimos vástagos, engendrados a saltos de mata en el toma y pon de los postreros amores del hombre.
En medio de aquellos afanes murió el tío Víctor. La tarde del velorio resultó bastante dramática porque Maruja sorprendió a su viejo esposo tomándole las manos al difunto en el ataúd y diciéndole a media voz, con lágrimas en los ojos: “Espéreme, compadre Víctor, yo lo alcanzo en un momentico”. Se estremeció y apartó la vista porque había alcanzado a prefigurar que la escena seguiría repitiéndose. Y en efecto, de ahí en adelante fue como si viviera entre difuntos porque en lo sucesivo todos los días, a las cinco en punto de la mañana, unos nudillos dieron en golpear contra la ventana. “Ya voy, compadre Víctor”, respondía Samuel Arenas, al tiempo que se levantaba y abría la puerta en la oscuridad para marcharse rumbo al trabajo, como lo había hecho toda la vida.
Ciertas tardes, cuando los derrotaba el calor o la polvareda se tornaba insoportable, los dos viejos gustaban sentarse en el corredor de la casa y dar rienda suelta a la lengua. Eran mentirosos impenitentes: encendían sus largos y apestosos cigarros de espantar moscos y hablaban de la bruja de las siete leguas, de la Llorona y la Patasola como si fueran comadres suyas, y una de las cosas que juraban y rejuraban era que el caney del tabaco lo había construido el diablo en persona.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El santero»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El santero» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El santero» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.