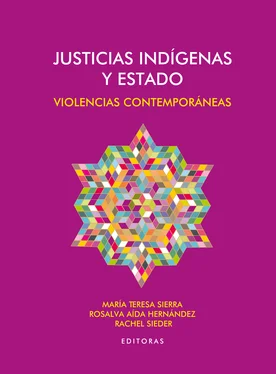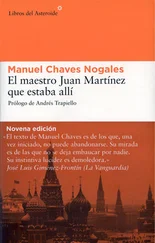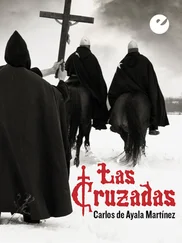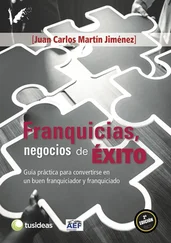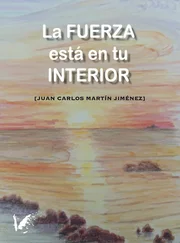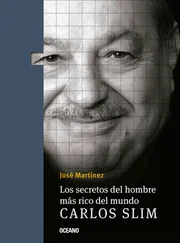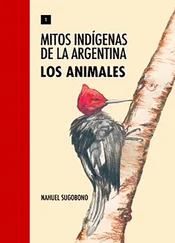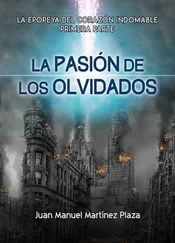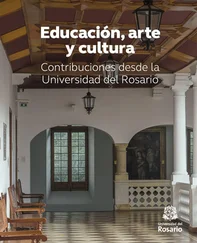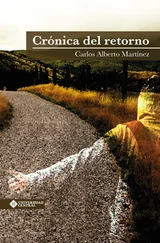Juan Carlos Martínez - Justicias indígenas y Estado
Здесь есть возможность читать онлайн «Juan Carlos Martínez - Justicias indígenas y Estado» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Justicias indígenas y Estado
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Justicias indígenas y Estado: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Justicias indígenas y Estado»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Justicias indígenas y Estado — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Justicias indígenas y Estado», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
En resumen, las reformas sobre la justicia indígena en México son parte del proceso de modernización judicial que busca fomentar la mediación y la resolución alternativa de conflictos, pero no se plantean el reconocimiento efectivo de las jurisdicciones indígenas y de sus derechos de autonomía. Con más o menos fuerza podemos afirmar que esos procesos promueven la oficialización de la justicia indígena para adecuarla a los marcos constitucionales, es decir, al Estado de derecho, contribuyendo así a su regulación y a las nuevas formas de gobernabilidad hegemónica. A pesar de los marcos restrictivos del reconocimiento de la justicia indígena, se han generado procedimientos de reivindicación identitaria y de fortalecimiento de la autoridad étnica que, desde la subalternidad, buscan readecuar y redefinir tales marcos legales con resultados diferenciados, según muestran varios capítulos de este libro.
En Guatemala, aunque no se logró que los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz fueran constitucionalizados, el papel preponderante de la cooperación internacional en su implementación logró cierta apertura oficial a la justicia no formal y a una serie de medidas que intentan aumentar el acceso a la justicia estatal para la población indígena. Sin embargo, nunca hubo un intento gubernamental de legislar sobre la justicia indígena, como ocurrió en varios estados mexicanos. A finales de 1990, el Poder Legislativo guatemalteco respondió, mediante la creación de cinco “Juzgados de Paz Comunitarios”, a las demandas que hicieran las organizaciones indígenas acerca del reconocimiento legal de su autonomía jurisdiccional. A diferencia de los juzgados de paz existentes en Guatemala, donde los jueces son abogados, estos cinco juzgados menores estaban conformados por jueces no letrados, escogidos por la comunidad local. Los jueces tenían las facultades de aplicar la conciliación, la mediación, el “derecho indígena”, y el derecho estatal. [15]Originalmente, los cinco juzgados se concibieron como un proyecto piloto que se extendería a los otros trescientos y más municipios del país, pero nunca sucedió. [16]Los Juzgados de Paz Comunitarios eran, en efecto, una instancia de mediación y conciliación promovida por el aparato judicial, pero, pese a todo su ropaje “multicultural”, nunca lograron convertirse en una instancia de “derecho indígena”, lo que se debió, en parte, a una marcada revitalización del derecho indígena no formal en espacios no oficiales después del conflicto armado. El movimiento maya nacional puso gran énfasis en la “recuperación” y sistematización de su derecho propio en las décadas de 1990 y 2000, y la cooperación internacional apoyó esos esfuerzos de forma significativa. Los procesos organizativos en todo el país reflejaron construcciones panmayas, concentradas en la revalorización de las epistemologías indígenas y en el fortalecimiento de la “cosmovisión maya” (Sieder y Flores, 2011). A diferencia de la situación en ciertos estados de la República Mexicana, la fuerza de la reivindicación del derecho propio por parte del movimiento indígena nacional guatemalteco, combinado con la falta de recursos estatales y la histórica distancia entre el Estado y las comunidades indígenas, implicó que, en Guatemala, el Estado nunca lograra —y ni siquiera tuviera interés— convertirse en el regulador del derecho indígena.
El apoyo de la cooperación internacional para la implementación de la paz en Guatemala fue también fundamental para la apertura de una serie de “ventanillas indígenas” (Cojtí, 2005) o dependencias estatales en el aparato judicial oficial, tales como una procuraduría de los derechos indígenas dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), las defensorías indígenas en el Instituto de Defensa Penal Público (IDPP), o nuevas instituciones, como la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI). Todas esas instituciones emplean profesionales indígenas y trabajan para proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas: la Procuraduría de los Derechos Indígenas en el PDH da seguimiento a las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas; las defensorías indígenas en el IDPP ofrecen defensa legal en idiomas indígenas para los acusados en procesos penales y tratan de promover la coordinación entre el derecho indígena no formal y las instancias judiciales del Estado; y la DEMI atiende casos individuales de violaciones a los derechos de mujeres indígenas, ofreciendo servicios de conciliación y acompañamiento psicológico y legal en los procesos judiciales. Todas esas instancias también han sistematizado gran cantidad de información acerca de las violaciones a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. De esta manera han constituido un apoyo importante a las demandas del movimiento indígena nacional guatemalteco para que sus derechos colectivos, como pueblos, se admitan o, por lo menos, los exijan con mayor fuerza.
En los años que siguieron a la firma de la paz, también se impulsó la formación de intérpretes judiciales en idiomas indígenas, como un modo de aumentar el acceso a la justicia formal. [17]Sin embargo, aunque hubo cierta apertura a la diversidad cultural en el aparato formal de justicia estatal, sigue siendo altamente ineficiente y carece de la capacidad de responder a las necesidades de la población en materia de justicia y seguridad. Por esa razón, la estrategia que han seguido las organizaciones indígenas en Guatemala para fortalecer a las autoridades comunitarias y para “recuperar” y fortalecer su propio derecho, con lógicas culturales “mayas”, ha tenido mucho respaldo por parte de la población. En la primera década del siglo XXI, hubo una revaloración crítica de las políticas multiculturales neoliberales y de las estrategias para “entrar al Estado” que había seguido el movimiento indígena nacional guatemalteco en los años noventa. Ante las políticas neoextractivistas fomentadas por los distintos gobiernos, el movimiento redirigió su mirada hacia las cuestiones socioeconómicas, como tierras, territorios y recursos naturales. Y en los niveles comunitario y regional se vislumbra una construcción de poder local indígena que marca una distancia, por lo menos en términos discursivos, con respecto a las instancias de poder del Estado.
Durante el desarrollo de nuestra investigación, nos tocó constatar la última ola de reconocimiento multicultural, cuyos impactos fueron importantes en el campo jurídico de las regiones indígenas de nuestro estudio. También pudimos observar el posterior desplazamiento de las retóricas multiculturales. En México, el gobierno federal y los gobiernos locales interpelaron a los pueblos indígenas como si fueran campesinos pobres a quienes había que integrar al desarrollo, o como si fueran delincuentes, en aquellos lugares donde los procesos organizativos atentaban contra la “seguridad nacional”: porque los pueblos indígenas rechazaron megaproyectos (véase Cruz, en este libro), exigieron jurisdicciones (véanse Sierra y Mora, en este libro) o derechos territoriales (véase Cerda, en este libro). En Guatemala, según mencionamos, las reformas al sistema de justicia, impulsadas a raíz de los Acuerdos de Paz, que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la justicia propia, no implicaron un reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la práctica ni tampoco un mayor acceso a la justicia del Estado y, según nos muestra el capítulo de Rachel Sieder, actualmente prevalece la percepción generalizada de que hay mayor inseguridad ciudadana y nuevas formas de violencia social.
Paralelamente, dos nuevas reformas constitucionales crearon el marco de legalidad necesario para las políticas represivas del Estado mexicano hacia las organizaciones indígenas y campesinas: la Reforma Penal de 2007 (véase Hernández, en este libro) y la Ley de Seguridad Nacional presentada por el Ejecutivo a principio de 2010 (véase Cerda, en este libro). En el primer caso, las reformas en materia penal —cuyo propósito suponía modernizar el Estado mediante la desburocratización y la creación del marco legal para el combate al crimen organizado— han tenido un doble efecto: por un lado, las apuestas por la justicia oral y las justicias de mediación, consideradas alternativas, proporcionaron el nuevo marco legal para insertar en ellas las nuevas modalidades de las justicias indígenas reconocidas en las nuevas leyes. De este modo se redujo su sentido y su alcance de justicia indígena (véase a Chávez y Terven, en este libro) y, por otro lado, la promoción de medidas disciplinarias y de vigilancia dirigidas al control de los sospechosos, sean o no narcotraficantes, se han utilizado para criminalizar a los movimientos sociales y la pobreza. Se han encarcelado principalmente a hombres y mujeres pobres que participan en el narcomenudeo, muchos de ellos indígenas y campesinos. En el segundo caso, se han ampliado las facultades del ejército y su margen de acción en nombre de la “seguridad nacional”, al mismo tiempo que se militarizan muchas de las regiones indígenas donde existen procesos organizativos (véase el capítulo de Alejandro Cerda, en este volumen).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Justicias indígenas y Estado»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Justicias indígenas y Estado» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Justicias indígenas y Estado» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.