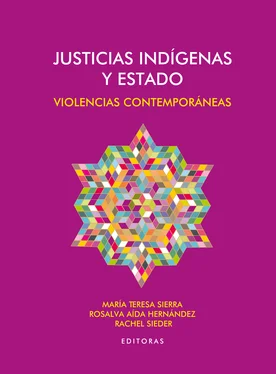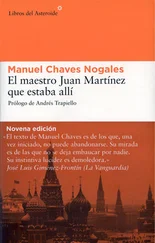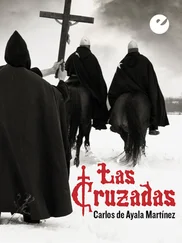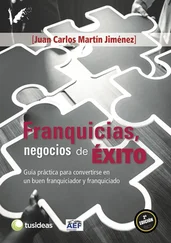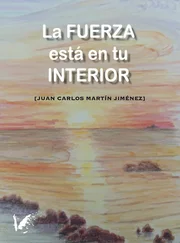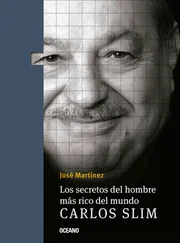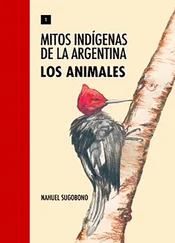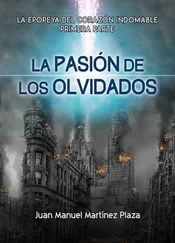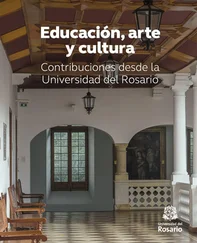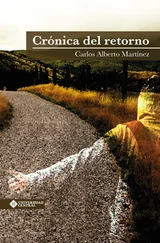Las reformas constitucionales colombianas en 1991, con fuerte sustento en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989), marcaron el inicio de los nuevos “vientos multiculturales” en todo el continente. Esas reformas han sido consideradas unas de las más avanzadas en el reconocimiento de los derechos indígenas, ya que no sólo consolidaron los resguardos indígenas, sino que también especificaron otros derechos, como la jurisdicción indígena y el derecho propio, la regulación de la distribución de tierras dentro de los resguardos, el reconocimiento de derechos territoriales, el diseño y la implementación de planes de desarrollo, la promoción de la inversión pública y la representación ante el gobierno nacional, así como el papel de la Corte Constitucional para dirimir controversias entre la jurisdicción estatal y la indígena (Sánchez, 1998). [2]
Esta experiencia llevó a muchos académicos a preguntarse sobre los ámbitos estructural y político que podrían estar influyendo en que el Estado colombiano —y posteriormente otros Estados latinoamericanos— estuviera dispuesto a llevar a cabo reformas multiculturales en la Constitución y en la legislación ordinaria (Assies, Van der Haar y Hoekema, 1999; Sieder, 2002; Van Cott, 2000; Yashar, 2004). Al mismo tiempo, proliferó una importante cantidad de escritos y debates con respecto a la autonomía y a los derechos políticos de los pueblos indígenas y sus alcances, mediante los cuales pudiera repensarse el modelo de Estado y nación, tomando como referencia la experiencia nicaragüense sobre los estatutos autonómicos en 1987 (Dávalos, 2005; Díaz Polanco, 1996; González, Burguete y Ortiz, 2010). La autonomía se convirtió en el lenguaje principal que tradujo los reclamos de los pueblos indígenas —especialmente después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México durante 1994— y que impulsó el debate público y la articulación del movimiento indígena en México y en los distintos países de América Latina.
Durante la década de 1990, muchos países reformaron sus constituciones para reconocer, en distinto grado, los derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. Donna Lee Van Cott (2000) calificó la ola de reformas como el Nuevo constitucionalismo multicultural. Las reformas se percibieron, en un primer momento, como un logro de las luchas indígenas del continente, y generaron un clima cultural y político de apertura y optimismo hacia las posibilidades emancipatorias de las reformas y los horizontes que vislumbraban para los pueblos indígenas. Sin embargo, varios autores matizaron el entusiasmo que la multiculturalización de los Estados latinoamericanos estaba despertando, y señalaron las limitaciones de las reformas y apuntaron que el reconocimiento de los derechos indígenas era compatible con las reformas estructurales neoliberales.
En 1999, el antropólogo holandés William Assies escribió que el “proyecto cultural” del modelo económico neoliberal requería de un nuevo tipo de ciudadanía “menos dependiente del Estado” en el que los ciudadanos se responsabilizaran de su bienestar, y señalaba que “la desagregación del Estado se podría acomodar a las demandas autonómicas de los indígenas” (Assies, Van der Haar, y Hoekema, 1999: 68). En un sentido similar, el antropólogo ecuatoriano Diego Iturralde advertía que el reconocimiento de los derechos colectivos, incluidos los derechos autonómicos de los pueblos indígenas, no eran incompatibles con las lógicas reformistas de los Estados latinoamericanos (Iturralde, 2000). Años después, esa línea de análisis se popularizó con el concepto “multiculturalismo neoliberal”, acuñado por Charles Hale (2002), y retomado por varios de los autores de este libro. Dicho concepto señala que cuando las reformas multiculturales dejan las responsabilidades sociales en manos de los pueblos y de las comunidades indígenas, responden a las necesidades de descentralización y de creación de una sociedad civil más participativa, objetivos que corresponden a los de la agenda neoliberal. Los llamados “regímenes de ciudadanía posliberales” (Yashar, 2004) encontraban eco en las sociedades indígenas que estaban dispuestas a tomar las responsabilidades de seguridad, justicia, educación y salud, que corresponderían al Estado, en un esfuerzo para construir sus propios proyectos de autonomía política.
Las discusiones sobre el constitucionalismo multicultural (Yrigoyen, 2010) se llevaron a cabo al mismo tiempo que una importante ola de trabajos de antropología jurídica documentó los sistemas jurídicos indígenas y las prácticas de justicia en diferentes realidades latinoamericanas (Chenaut y Sierra 1995; García, 2002; Martínez, 2004; Orellana, 2004; Sierra, 2004b). Se desarrollaron de esta manera visiones críticas con respecto al derecho indígena y sus usos políticos, y se destacó el impacto de los procesos en la revitalización de las identidades étnicas.
En el entorno mexicano posterior a la llamada contrarreforma indígena de 2001 (Gómez, 2004), nos dimos a la tarea de analizar la manera en que el neoindigenismo, promovido por la administración de Vicente Fox, impulsó políticas multiculturales en las que el concepto “cultura” se vio separado de su dimensión política y territorial, convirtiéndose en un eufemismo para hablar de lo que antes se conocía como “folclor indígena”. Los sistemas normativos indígenas quedaron reducidos a “usos y costumbres”; y sus demandas autonómicas, a meras demandas por el “reconocimiento cultural”. Paralelamente a que el Estado se retiraba de importantes áreas de la vida social, mediante los nuevos modelos de política pública, se estimulaba la participación local en el “proceso de desarrollo”, sin cuestionar el modelo de desarrollo impuesto, ni mucho menos las políticas macroeconómicas que han empobrecido cada vez más a la población indígena (Hernández, Paz, y Sierra, 2004).
Sin embargo, a la vez que nuestros análisis del neoindigenismo apuntaban hacia los usos políticos de la diversidad como una nueva forma de gobernanza, acorde con las políticas neoliberales de autogestión y promoción de participación ciudadana, nuestro trabajo con organizaciones indígenas nos mostraba que se trataba de un proceso muy complejo y lleno de contradicciones, mediante el cual el Estado también se estaba construyendo, imaginando y disputando desde abajo. De esta manera, experiencias novedosas de justicia indígena y comunitaria, formuladas y reformuladas en los márgenes o en la “ilegalidad”, es decir, en abierta confrontación con las instituciones de justicia estatales, daban opciones para pensar en modelos alternativos de derecho y de justicia que no se subordinaran a los marcos legales estatales cuyas visiones integrales de desarrollo ponían en juego las identidades colectivas, étnicas y de género. Las propuestas sobre el doble efecto de la globalización del derecho desde la perspectiva de la hegemonía y contrahegemonía, desarrolladas por Santos, nos ofrecieron un marco de referencia para comprender las dinámicas contradictorias y las tensiones involucradas en el papel regulatorio y emancipatorio de los derechos (Santos, 1998, 2002, 2005); perspectiva que inspira varios de los trabajos en este libro.
Como parte de nuestras trayectorias de investigación, nos interesó conocer las respuestas desde abajo y la manera en que hombres y mujeres indígenas se han dado a la tarea de renegociar sus propias definiciones de lo que entienden por cultura, tradición, justicia y autonomía (Hernández, 2002, 2008; Macleod, 2008). En los estudios analizamos la forma en que los procesos de politización de las identidades culturales se han convertido en espacios de movilización, en los que se combinan las demandas del reconocimiento y de la redistribución. Al trabajar con organizaciones indígenas en México y Guatemala, nos dimos cuenta de que la politización de las identidades ha estado aunada a una tendencia a reflexionar sobre las prácticas culturales propias —las que antes se concebían simplemente como la vida misma—, y a sistematizar, teorizar y filosofar sobre ellas. En el proceso de “nombrar” la cultura se han dado negociaciones entre los géneros para definirla. Las mujeres indígenas organizadas están luchando en sus propias comunidades, así como frente al Estado, para legitimar nuevas tradiciones no excluyentes.
Читать дальше