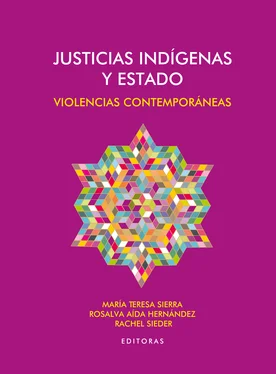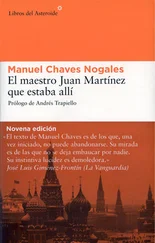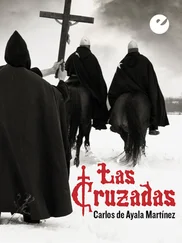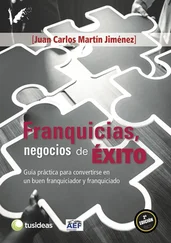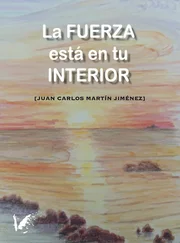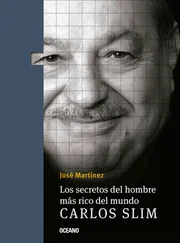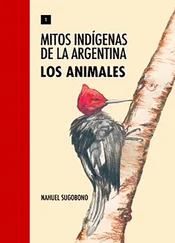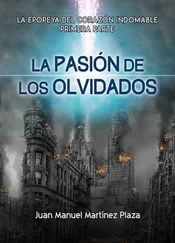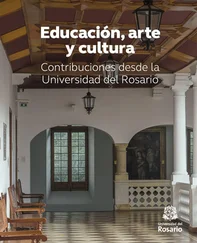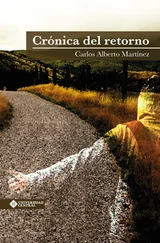La dinámica de la investigación nos hizo priorizar las formas concretas en que los actores indígenas construyen y viven el Estado en contextos de alta exclusión, marginación, pobreza y racismo. A la vez nos llevó a discutir el concepto “márgenes del Estado”, que ha sido muy influyente en los campos de la antropología jurídica y política en los últimos años. En la propuesta original de Veena Das y Deborah Poole (2004), los márgenes del Estado son regiones y poblaciones aparentemente periféricas de la nación, donde las relaciones de poder están marcadas por la ambigüedad legal y la violencia. Según Das y Poole, es en esos márgenes donde se evidencia la naturaleza y la construcción del Estado: de hecho, la existencia de los márgenes espaciales y sociales es un supuesto necesario para su conformación y funcionamiento, cuya naturaleza se revela a través de estudios etnográficos. Los pueblos indígenas son, por excelencia, un ejemplo de los márgenes: históricamente han sido definidos como el “otro” no civilizado, o no moderno, y de esta manera han sido esenciales para la construcción de las jerarquías raciales que subyacen tras los Estados-nación. La ambigüedad legal que prevalece en los márgenes implica que las poblaciones marginadas siempre están sujetas a la posibilidad de la violencia, lo cual ha sido una constante en la elaboración de los modelos dominantes de organización económica y de gobernanza neoliberal. Para los pueblos indígenas, estar en los márgenes del Estado implica estar, en la célebre frase de Poole, “entre la amenaza y la garantía” (Poole, 2004: 36). Se promete la garantía de derechos y la aplicación justa de la ley, pero, en la práctica, lo que predomina es la arbitrariedad y la impunidad.
Desde esta perspectiva analítica, las reformas legales de reconocimiento étnico y de decentramiento del aparato judicial del Estado constituyen, en efecto, no una descentralización real del poder ni una forma de reconocer autonomías, sino, más bien, nuevas tecnologías de poder, de regulación y vigilancia que marcan los límites de lo legítimo, y consecuentemente definen los límites del Estado. Como sugieren varios de los trabajos en este libro, mediante la nueva legalidad oficial multicultural se pretendió imponer límites al ejercicio de la autoridad indígena que desafía cada vez más la forma y los fundamentos del Estado-nación. Sin embargo, no todo es regulación y dominación. La propuesta de Boaventura de Sousa Santos y de César Rodríguez Garavito (2005) de una “legalidad cosmopolita subalterna” apunta la manera en que los imaginarios sobre la legalidad se debaten en los espacios ambiguos o márgenes del Estado, en los ámbitos de la globalización contemporánea. Das y Poole también enfatizan en la creatividad de los márgenes y en las formas económicas y políticas alternas que germinan en ellos. Como claramente demuestran los estudios etnográficos en este libro, a través de elaboraciones alternativas de justicia y de gobierno, los pueblos indígenas organizados reconfiguran los espacios de justicia y de autoridad en los márgenes, y así desafían los imaginarios dominantes del Estado. Efectivamente, por medio de sus prácticas y propuestas “reimaginan” al Estado desde lo subalterno, retando su propia condición de subalternidad.
En última instancia, la presente investigación colectiva tiene la intención de contribuir al desarrollo de una mirada crítica sobre las políticas de reconocimiento para colocar en la discusión las alternativas de vida y de justicia social que los pueblos indígenas están construyendo, en una coyuntura donde se están cerrando las opciones para debatir los derechos colectivos en los espacios de la legalidad estatal, al mismo tiempo que aumentan las presiones sobre sus recursos naturales y sus territorios. Los problemas parecen ser, no sólo que las retóricas del multiculturalismo neoliberal han llegado a su fin y que se ha agudizado la cara represiva y vigilante del Estado, sino que también, las demandas de autonomía y defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas son rechazadas por las élites dominantes que reivindican un modelo liberal y universalista de derechos, a la vez que promueven la apertura al gran capital. De esta manera se oponen a la tendencia de construir Estados plurales, según sucede en otros países latinoamericanos, reduciendo las posibilidades de un modelo de desarrollo participativo y más justo. Si las promesas y utopías que el liberalismo hizo a los pueblos indígenas del continente nunca llegaron a cumplirse, queda claro que el neoliberalismo tampoco ha ofrecido remedios sustantivos a su marginalización. Por el contrario, han aumentado la exclusión y la violencia hacia ellos.
La dimensión etnográfica de nuestra investigación permite documentar y analizar tales tensiones y procesos a partir de las prácticas y de las representaciones de los actores sociales, destacando sus entendimientos y sus vivencias desde sus propios contextos y marcos de posibilidad, lo cual es uno de los principales aportes de los trabajos incorporados en el libro. En diferentes niveles, cada uno de los estudios de caso de este proyecto es producto de los diálogos políticos de larga data en los que hemos participado los autores. En mayor o menor medida, las metodologías colaborativas fueron parte de esos diálogos, y nos permitieron replantear las preguntas de investigación a partir de las propias búsquedas y necesidades políticas de los hombres y las mujeres indígenas con quienes trabajamos. Aunque no todas nuestras investigaciones fueron colaborativas en el sentido más tradicional del término, todas partieron de la necesidad de contribuir, a través de nuestra labor investigativa, a los procesos de resistencia de los actores sociales. Las metodologías dialógicas que varios de los autores reivindicamos no se plantean transformar la realidad con base en un método o teoría que se considere infalible, como lo hicieron muchas de las propuestas de investigación-acción del pasado, sino que se proponen la reflexión junto con los y las actoras sociales sobre las problemáticas de una realidad social compartida. [1]A partir de los diálogos elaboramos conjuntamente una agenda de investigación que se originó en la necesidad de que nuestro conocimiento fuera relevante para los actores sociales con quienes colaboramos.
Consideramos importante dar cuenta de la trayectoria que han seguido nuestras indagaciones, con el fin de situar las problemáticas que abordamos en este libro y destacar los contextos y los cambios profundos que han marcado la relación de los pueblos indígenas con el Estado en las últimas décadas, y sus efectos particulares en el campo jurídico. Más adelante nos referimos a los hallazgos de la investigación, en los que se destaca la comparación entre los procesos que se investigaron en México y en Guatemala.
Políticas indigenistas y neoindigenistas en el marco del neoliberalismo y la disputa por los derechos indígenas
Durante los años ochenta y principio de los noventa, analizamos y criticamos el impacto de las políticas indigenistas integracionistas en la vida de hombres y mujeres indígenas (Hernández, 1988, 1995), señalando que los discursos liberales sobre la igualdad y la ciudadanía universal eran otra forma de encubrir la violencia y la exclusión implicadas en las concepciones monoculturales y universalizantes de la identidad nacional. Junto con otros colegas documentamos también el sentido en que el desconocimiento de los operadores de la justicia oficial sobre el derecho consuetudinario indígena estaba detrás de las violaciones a los derechos humanos de los indígenas, lo cual desnudaba el monismo jurídico del derecho estatal y la vigencia de sistemas jurídicos plurales que habían sido silenciados y colonizados por los poderes hegemónicos (Stavenhagen e Iturralde, 1990; Chenaut y Sierra, 1995). Al igual que muchos académicos, seguimos con interés y entusiasmo el auge del movimiento indígena en el continente, sobre todo a partir de las movilizaciones relacionadas con el rechazo al V Centenario del llamado “Encuentro de Dos Mundos” en 1992, así como con el surgimiento de nuevos actores políticos que sustituían sus identidades “campesinas” por “identidades indígenas”, como referentes de movilización política. En un nuevo contexto señalamos la importancia que tuvieron los discursos sobre los derechos y las demandas de reconocimiento cultural de los movimientos indígenas, como ventanas alternativas para repensar los Estados nacionales en América Latina (Sieder, 2002; Castro y Sierra, 1998).
Читать дальше