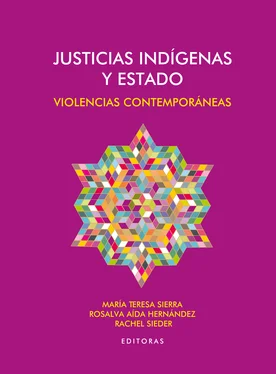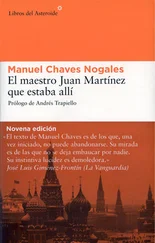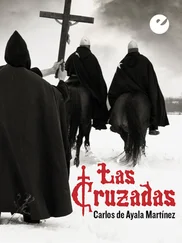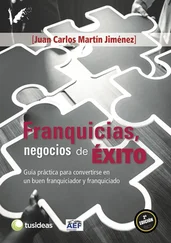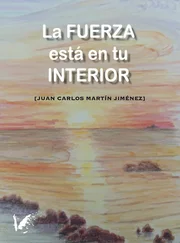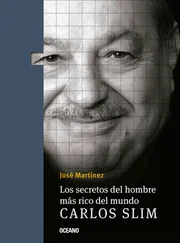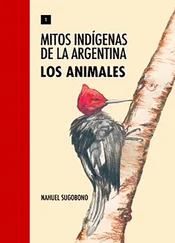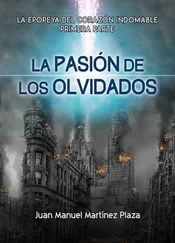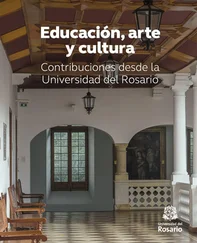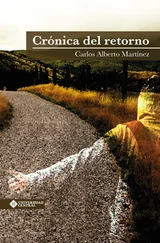Las investigaciones nos mostraron que estamos en un momento de globalización y neoliberalización cuyas consecuencias son contradictorias para los hombres y las mujeres indígenas en México y Guatemala. En este sentido, reconocemos que el potencial emancipatorio o regulatorio que pueden tener las políticas de reconocimiento cultural y las reformas legislativas relativas a los derechos indígenas, depende mucho del tejido social existente en las regiones donde se llevan a cabo. Aunque nuestros estudios se han centrado sobre todo en las regiones indígenas de México y Guatemala, no dejamos de reconocer que las experiencias creativas, generadas desde la subalternidad, se han alimentado también de los horizontes emancipatorios que se gestaban en otros países latinoamericanos, como fue el caso de Ecuador y Bolivia, donde las transformaciones constitucionales de 2008 y 2009, respectivamente, implicaron apuestas radicalmente diferentes para pensar el Estado y la sociedad desde visiones plurinacionales y descolonizadoras (Yrigoyen, 2010). [3]Otra preocupación recurrente en esos años fue el debate sobre los límites del reconocimiento y la desigualdad. Algunos autores, como Héctor Díaz Polanco (2007), han insistido en la crítica a las visiones reduccionistas del reconocimiento de derechos culturales y han visto la necesidad de incorporar la perspectiva estructural de la desigualdad social en el debate sobre las identidades y las autonomías. Éste era el “clima cultural” y los debates teóricos y políticos predominantes cuando iniciamos, en 2007, el proyecto colectivo de investigación que dio origen a este libro.
Dada nuestra trayectoria de investigación, nos propusimos analizar el impacto de dichos procesos de reforma legal en espacios y dinámicas claves de la vida de los pueblos y comunidades indígenas, como son el campo de la justicia y de las luchas políticas de las organizaciones indígenas. Diversos estudios habían documentado las formas cotidianas del ejercicio de los derechos y el peso de las ideologías discriminatorias y de género en el acceso a la justicia para los indígenas (Chenaut, 2004, 2008; Hernández, 2002; Sierra, 2004b; Terven, 2009). Pero había muy pocas investigaciones que dieran cuenta del nuevo momento de crisis en el que se encontraba la gobernanza multicultural y que plantearan en qué sentido los cambios legales que parecían dar opciones al reconocimiento de derechos, y a la diferencia cultural en la ley, estaban impactando ámbitos fundamentales de la vida de los pueblos: su cotidianeidad, así como las respuestas a tales procesos. [4]Queríamos analizar si solamente se trataba de una nueva retórica, o si se estaban generando opciones diferentes que apuntaran a fortalecer la autoridad étnica y los espacios propios de resolución de conflictos, como apuntaba la reforma legal. Estudios en otros países, como Colombia (Santos y García Villegas, 2001), habían avanzado en propuestas similares sobre el impacto de las reformas legales en el campo jurídico; no obstante, su objetivo fue, principalmente, ofrecer una visión diferenciada de las justicias (oficiales, alternativas, indígenas), sin tener la preocupación de generar una mirada comparativa de los procesos ni discutir el sentido en que las identidades impactan las dinámicas legales y las disputas por los derechos. El privilegio de contar con colegas y estudiantes interesados en investigar tales problemáticas en distintas regiones de México y de Guatemala significó una oportunidad única para analizar las prácticas y las representaciones con respecto a la justicia y a los derechos, así como a las formas que asume el Estado en distintas configuraciones sociopolíticas, y el impacto de dichos procesos en la construcción de nuevas subjetividades étnicas e identitarias.
En el transcurso de nuestra investigación, nuestros dos ejes principales de análisis —el impacto de las reformas multiculturales en los espacios de la justicia y su incidencia en la lucha política de las organizaciones indígenas— se vieron cada vez más afectados por el contexto cambiante que ha marcado la relación del Estado con los pueblos indígenas en los últimos años (2008-2011), obligando a la reformulación de algunos planteamientos. Es así que debimos considerar los nuevos contextos de la reforma del Estado en materia penal y en materia de seguridad nacional, lo cual ha impactado de manera directa las lógicas de la gobernanza neoliberal, sustento de las políticas multiculturales en México, con expresiones similares en Guatemala. Esto ha significado un desplazamiento de las retóricas multiculturales por los discursos sobre el desarrollo, la pobreza, la seguridad nacional y la guerra contra el narcotráfico, afectando directamente, y de manera diferenciada, a los hombres y a las mujeres indígenas.
Varios de los estudios en este libro documentan los nuevos procesos, especialmente los vinculados con la reivindicación de derechos (véanse los capítulos de Elisa Cruz y de Alejandro Cerda), también analizan situaciones que revelan los límites de las opciones multiculturales, así como el endurecimiento del Estado, como sucede con casos de criminalización de la pobreza, que ha llevado a mujeres indígenas a las cárceles (véase el capítulo de Rosalva Aída Hernández). Tales entornos revelan asimismo, de manera cruda, las tensiones y ambigüedades que marcan la relación del Estado con los pueblos indígenas, y dejan ver las formas cotidianas y violentas de construcción estatal en las poblaciones marginalizadas. De esta manera, a los dos ejes centrales de nuestra investigación colectiva añadimos una tercera línea de indagación, relacionada con los cambios legales que dan cuenta del endurecimiento estatal y su incidencia en las políticas multiculturales, reduciendo cada vez más sus alcances, y lo que esto implica para pensar el Estado desde los márgenes.
La reconfiguración del Estado y su impacto en los pueblos indígenas
Desde una mirada comparativa destacamos a continuación los aportes y los retos de nuestro estudio considerando las distintas experiencias de investigación. En esta dirección distinguimos tres grandes temáticas: (a) la transformación del campo jurídico y las nuevas configuraciones del Estado neoliberal; (b) la disputa por la justicia indígena y comunitaria desde los márgenes del Estado; (c) la politización de las identidades y el reclamo de derechos.
La transformación del campo jurídico y las nuevas configuraciones del Estado neoliberal en México y en Guatemala
A diferencia de las reformas constitucionales de los países andinos, la reforma constitucional mexicana del año 2001 acerca de los derechos indígenas no reconoció territorios ni jurisdicciones indígenas. El movimiento indígena y algunos sectores de la sociedad civil organizada cuestionaron ampliamente la reforma, calificándola de limitada porque reconoce una serie de derechos que no permite ejercer. Si bien el Capítulo Segundo constitucional —en el que se concentra la mayor parte de los cambios legales en materia indígena— establece el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que se ejercerá en un marco de autonomía, deja que las legislaciones estatales definan el alcance de dicha autonomía, lo que significa subordinarla a los intereses regionales y partidarios (Gómez, 2004). Tomando en cuenta que la mayoría de los congresos estatales continúan bajo el control de las fuerzas caciquiles regionales, la autonomía reconocida en el inciso “A” del Artículo Segundo de la nueva ley, no ha pasado de ser una mera figura discursiva sin sustento jurídico que permita implementarla. Una limitación fundamental de la reforma mexicana es el no reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, sino como objetos de atención por parte del Estado, pues no los considera en su carácter de entidades de derecho público sino como entidades de interés público. Asimismo, los derechos sobre la tierra se subordinan a los derechos de terceros ya establecidos, es decir, a la propiedad privada, entre otros aspectos. De esta manera, la reforma, en lugar de garantizar derechos, los minimiza mediante la subordinación a los preceptos constitucionales y a la pretendida unidad nacional, y delinea además una serie de políticas que no rompen con el tradicional asistencialismo del Estado mexicano hacia las poblaciones indígenas. [5]Tales límites son verdaderos obstáculos para el ejercicio de los derechos colectivos que los pueblos indígenas reclaman, como se documenta a lo largo de este libro.
Читать дальше