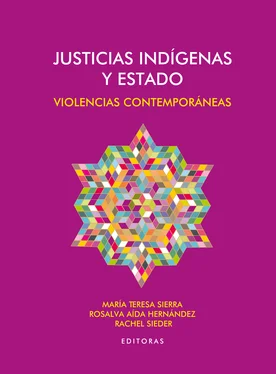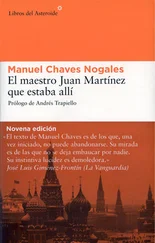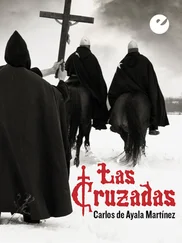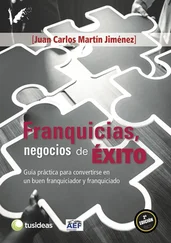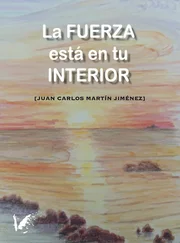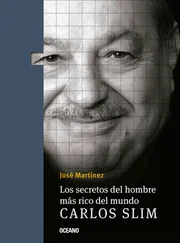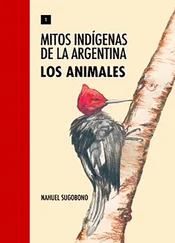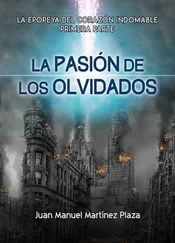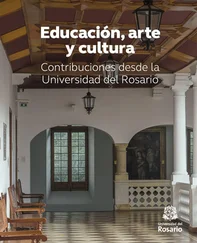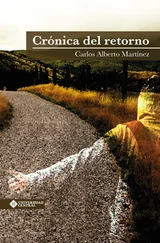Si bien cuarenta por ciento de los jueces de paz asistieron a la actividad, y se mostraron interesados y participativos, conseguir la jurisdicción indígena que articule los juzgados de paz con el Juzgado Indígena —uno de los temas planteados por el foro— implica reordenar toda la estructura judicial. Como señala Magdalena Gómez (2002), se necesitan cambios de fondo en la organización del poder regional para reconocer la jurisdicción indígena. Limitar el reconocimiento de la justicia indígena a un método alternativo a la jurisdicción ordinaria cierra toda posibilidad para lograrlo.
En el plano de la espiritualidad, encontramos un momento de encuentro entre los miembros del Consejo del Juzgado, en el que las mujeres tuvieron un papel central, al ser ellas quienes guiaron el ritual de la Santa Cruz en el Juzgado Indígena. Resulta importante destacar este punto de coincidencia, ya que esto facilita que los miembros del Consejo valoren la participación de las mujeres. Es decir, si en los talleres de capacitación no se aborda el tema de la equidad de género ni se articula con las creencias, los conocimientos y las prácticas de los consejeros del Juzgado, trabajar el tema desde el ámbito de la espiritualidad, como lo hacen las mujeres mayas en Guatemala (véase el capítulo de Macleod), podría ser una vía efectiva para discutir las relaciones de exclusión y subordinación entre hombres y mujeres.
Alcances en la búsqueda de la equidad de género en la defensa legal. La CAMI y el Juzgado Indígena
En este apartado abordamos el trabajo de la CAMI, ya que en buena medida resume la experiencia de las mujeres indígenas y mestizas organizadas que se han preocupado por discutir las desigualdades de género en la práctica de la justicia. Asimismo, retomamos la práctica del Juzgado Indígena para mostrar los retos que ha implicado introducir la perspectiva de la equidad de género en la resolución de las disputas.
El proyecto de la CAMI surge en 2003, a partir de un programa nacional de la Secretaría de Salud (SSA) para crear e impulsar casas de salud para las mujeres indígenas. Paralelamente, algunas de las integrantes de Maseualsiuamej, en conjunto con mujeres indígenas de otras organizaciones del municipio y del CADEM, presentaron un proyecto para atender la violencia doméstica a diversas instituciones regionales y estatales.
Si bien se trataba de una propuesta nueva, Maseualsiuamej y el CADEM la retomaron para dar continuidad a sus propios proyectos que, en ese momento y de manera conjunta, buscaban fortalecer la defensa legal para atender la violencia doméstica. La CAMI se convirtió en el espacio que acogió esa necesidad que sienten las mujeres, vinculando la Maseualsiuamej con otras organizaciones de mujeres indígenas de la región, como la Yankuik Siuat (Mujer Nueva) y Yankuik Maseualnemilis (Nueva Vida Indígena).
El proyecto de la CAMI representa una estrategia integral de atención a las mujeres nahuas, que condensa los aprendizajes y avances que las mujeres de Maseualsiuamej han tenido en los últimos veinte años. Las usuarias de la CAMI participan en talleres y reciben atención psicológica y legal, lo cual revela la importante interacción que mantienen con organizaciones feministas arraigadas en la región, como con el CADEM. [20]
En la CAMI, la resolución de los conflictos puede seguir la vía del derecho indígena, a través del Juzgado Indígena, con apoyo del derecho positivo, o viceversa, sólo decidir por una de ellas, dependiendo del caso. Las conciliaciones y la dinámica central en la justicia indígena, generalmente se llevan a cabo en las instalaciones de la Casa, una vez que las mujeres recibieron el apoyo integral y se ha citado a la contraparte. En las conciliaciones participan la responsable del área de apoyo legal de la CAMI y la abogada, quien es la única mestiza trabajando en la CAMI. Por lo común están presentes los familiares de los involucrados y los hijos. Los casos que se reciben con más frecuencia son los de maltrato, abandono del hogar, los relacionados con el reconocimiento de los menores, y los de abuso sexual. Los acuerdos se plasman en un convenio elaborado por la CAMI, el cual, en algunas ocasiones, se ratifica en el Juzgado Indígena. Asimismo, las encargadas del área de apoyo legal han acompañado algunas conciliaciones en el Juzgado Indígena, en las que el juez indígena toma el papel central de la dinámica.
La CAMI también lleva casos a la Agencia Subalterna del Ministerio Público, en Cuetzalan, donde se promueve la conciliación entre las partes. [21]En dicha instancia se realizan convenios, principalmente de apoyo económico a menores y de no maltrato. Los casos de abuso sexual se integran en averiguación previa para llevarse a juicio, aunque también llegan a “conciliarse”, a petición de la afectada, con la demanda de apoyo económico para el parto y para la manutención del menor.
Lo anterior ha empezado a promover ciertos cambios jurídicos en la atención de las mujeres en las instancias de justicia mestizas, principalmente en la Agencia Subalterna y en el Juzgado Menor, ambos en la cabecera municipal. La participación de la CAMI durante los casos guía la dirección de la disputa, mediante usos estratégicos de la legalidad, mostrando la capacidad de las mujeres para incidir en la justicia y recrear el derecho (Nader, 2002). Las mujeres de la CAMI utilizan los discursos del derecho positivo, los derechos humanos, y los derechos de las mujeres que activan desde sus propias lógicas culturales. De este modo litigan y negocian por medio de esos lenguajes y referentes normativos, lo que les ha permitido alcanzar acuerdos y sentencias que les son favorables.
La introducción de la perspectiva de equidad de género en el Juzgado Indígena ha sido el interés principal de las mujeres de Maseualsiuamej y del CADEM en el Consejo del Juzgado Indígena, lo que da continuidad a su trabajo en pro de la defensa legal que respete los derechos de las mujeres en las instancias de justicia. De esta forma, mujeres de las dos organizaciones han unido los proyectos del Juzgado Indígena y de la CAMI para impartir los talleres de equidad de género en el Consejo, además, ofrecen acompañar a los interesados en algunos casos de disputa. La impartición de los cursos tiene el objetivo de influir en las percepciones que tienen los jueces indígenas y miembros del Consejo, a través de la discusión de las ideologías que oprimen y excluyen a las mujeres a partir de los casos que los jueces atienden.
A continuación nos referimos a la práctica de la justicia en el Juzgado Indígena para mostrar los alcances del trabajo de las mujeres en cuanto a la incorporación de la perspectiva de equidad de género, así como los retos que enfrentan. Entre los casos que atiende el Juzgado Indígena se encuentran conflictos no sólo entre particulares, como lo dispone el Código Procesal, sino también los que involucran aspectos claves para la comunidad, como los relacionados con el suministro de agua potable. Hacen reparticiones de terrenos, generalmente intestados, entre los familiares. En esos casos, el juez va al predio en cuestión a medir, y elabora un croquis a mano, en el que se señalan las divisiones para cada uno de los beneficiarios, sin que los acuerdos pasen por notario. Atienden deudas que sobrepasan el monto máximo permitido por la ley, así como los casos relacionados con conflictos de género, como la designación de alimentos para los hijos, sustituyendo el juicio de pensión de alimentos. También realizan separaciones de matrimonios y de concubinos, evitando el juicio de divorcio, regulado en el derecho positivo. En suma, se trata de casos que tradicionalmente han resuelto los jueces de paz fuera del reconocimiento del Estado y que asumen una nueva dimensión desde la experiencia del Juzgado Indígena.
Читать дальше