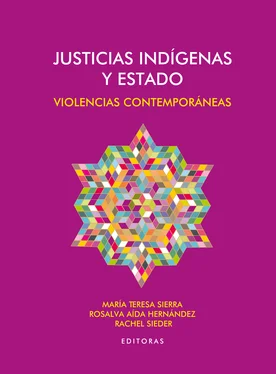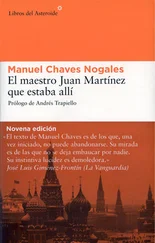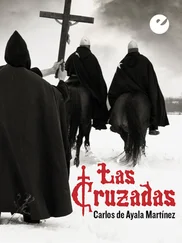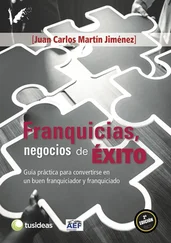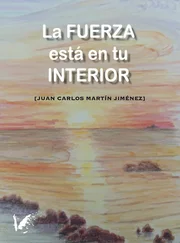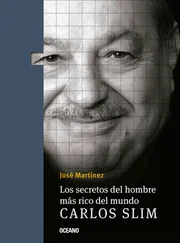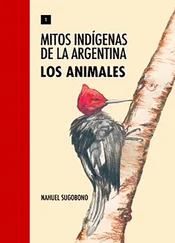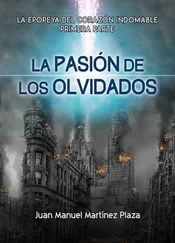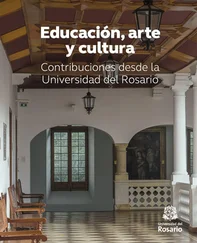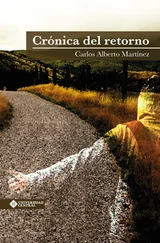Los jueces de paz suelen desconocer los procesos que se tramitan ante el Juzgado Indígena y, al mismo tiempo, el juez indígena y las partes pasan por alto la autoridad del juez paz, aun cuando los jueces de paz son la primera autoridad de la localidad de donde provienen las partes. Los jueces de paz tienen el conocimiento previo de los litigantes y sus antecedentes, lo que permite realizar mediaciones informadas que contribuyen, en gran medida, a que la justicia indígena sea eficaz y viable. El juez indígena carece, en la mayoría de los casos, del conocimiento previo de los litigantes, además de que no procura ponerse en contacto con las autoridades de la localidad de origen de aquellos, para obtener mayor información sobre el conflicto y sus antecedentes. Éste es uno de los nuevos problemas que enfrenta la justicia indígena en la forma en que está elaborándose y repensándose en el Juzgado Indígena. Como hemos mencionado, esta situación apunta a la necesidad de idear un proyecto de jurisdicción indígena compartida entre los jueces de paz, la CAMI y el Juzgado Indígena. El Juzgado Indígena ha comenzado el diálogo con los jueces de paz en los foros anuales que organiza para dar a conocer su proyecto y adaptarlo a las dinámicas específicas del campo judicial cuetzalteco. La realización de este proyecto implica una serie de retos que retomaremos en la parte final del capítulo.
Hacia la conformación de un proyecto propio y colectivo de justicia
En los apartados anteriores, abordamos el impacto que ha tenido el reconocimiento de la justicia indígena en el campo jurídico de Cuetzalan. A continuación analizaremos cómo los integrantes de las organizaciones locales Takachiualis, Maseualsiuamej y el CADEM, involucrados en el Juzgado Indígena y en la CAMI, han incidido en la transformación de la justicia indígena.
Los procesos organizativos de Cuetzalan, enfocados en la demanda de derechos culturales, específicamente en el campo de la justicia, iniciaron a finales de la década de 1980, y tuvieron como punto referencial la plataforma nacional e internacional de derechos humanos. Los trabajos de Sierra (2004) y Morales (2005), anteriores al reconocimiento de la justicia indígena en Puebla, permiten conocer el papel que han desempeñado organizaciones como Takachiualis o el Frente Regional de Abogados Democráticos (FRAD), conformadas a finales de los años noventa. [13]De acuerdo con esos estudios, las organizaciones consiguieron el reconocimiento de los habitantes nahuas de las comunidades y de las autoridades judiciales del estado de Puebla, con lo que se obtuvieron cambios en la práctica judicial de la región, en cuanto a la exigencia de una justicia más respetuosa de los procedimientos legales y de los derechos humanos (Sierra, 2004).
Ambas organizaciones se enfocaron en hacer frente a la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades judiciales en las comunidades y en las cabeceras municipal y distrital. Realizaron trabajo de asesoría, acompañamiento, gestoría, traducción y defensa en las diferentes instancias de justicia del distrito judicial. [14]Actualmente, Takachiualis y el FRAD han suspendido sus labores, situación que responde en mucho al giro que ha dado el financiamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a los proyectos. A finales de los años ochenta y durante los noventa, el Instituto Nacional Indigenista (INI), ahora CDI, ofertó recursos económicos para trabajar el tema de la defensa de los derechos humanos, lo cual permitió el surgimiento de esas dos organizaciones. Posteriormente, la CDI se inclinó por el ámbito de la prestación de servicios, como el de la salud, lo que permitió el surgimiento de organizaciones como la CAMI.
El fenómeno de aparición y desuso de proyectos también se ha observado en el ámbito de la justicia. La investigación realizada por Sierra (2004) en el municipio de Cuetzalan, entre 1998 y 2001, da cuenta de la introducción y la desaparición de cargos y autoridades vinculados con la población indígena en el transcurso de tres años, y su impacto en el campo judicial regional. La autora arguye que tal situación revela la necesidad del Estado de readecuar su hegemonía y responder a exigencias institucionales, con el supuesto fin de facilitar el acceso a la justicia sin que eso realmente se cumpla. En buena medida esto ha sido el producto de los procesos de descentralización estatal requeridos por los organismos internacionales, como el Banco Mundial, para generar mayor seguridad jurídica.
La instauración del Juzgado Indígena podría ubicarse en el continuum de apertura y desaparición de autoridades e instancias de justicia, como respuesta a las necesidades de justicia en distintos momentos. Al igual que los procesos organizativos, cuya permanencia depende en buena medida de los temas que las financiadoras estén impulsando, los proyectos de justicia para la población indígena también parecen depender de las políticas en boga, como fue el multiculturalismo oficial y el consecuente reconocimiento de los derechos culturales.
Maseualsiuamej y el CADEM son las otras dos organizaciones que igualmente surgen a finales de los años noventa, y que a la fecha continúan trabajando con programas sobre los derechos humanos, la problemática de las mujeres indígenas y sus derechos, y la prevención de la violencia doméstica, entre otros. Maseualsiuamej está integrada por mujeres nahuas de diversas comunidades del municipio, y el CADEM por mujeres mestizas foráneas, avecindadas en Cuetzalan desde finales de los años ochenta. Entre los objetivos de ambas organizaciones se encuentran cambiar las actitudes que transformen la condición de las mujeres indígenas en el ámbito familiar, comunal y regional. Asimismo, han jugado un papel relevante en el ámbito de la justicia, a través de la asesoría y el acompañamiento de mujeres indígenas en las instancias legales (tanto indígenas como mestizas), lo cual ha empezado la promoción de ciertos cambios jurídicos en la atención a las mujeres. [15]
El Juzgado Indígena y la CAMI representan dos experiencias cuya novedad se centra en tres aspectos. Uno de ellos se relaciona con que es la primera vez que integrantes de organizaciones locales (Takachiualis, Maseualsiuamej y CADEM) se apropian de espacios abiertos por el Estado, en la medida que es un espacio de justicia reconocido por el TSJ, así como de una casa de salud de la Secretaría de Salud (SSA). El segundo aspecto consiste en que el proceso vincula, también por primera vez, a integrantes de dichas organizaciones en un trabajo conjunto, lo cual anteriormente no sucedía de manera estructural. El tercer aspecto novedoso se liga con la incidencia que esas organizaciones, a través del Juzgado Indígena y de la CAMI, están teniendo en el campo judicial, impulsando la equidad de género en el Juzgado Indígena, así como en otros organismos de justicia en el municipio.
Retos en el proyecto organizativo de Cuetzalan
En este apartado analizamos los retos que enfrentan los integrantes de Takachiualis, de Maseualsiuamej y del CADEM, específicamente con el Consejo del Juzgado Indígena, respecto a la formulación de un proyecto en el seno de este juzgado, en un contexto marcado por la acotada definición que el Estado da para la justicia indígena. Ubicamos los retos en tres momentos entretejidos: la construcción de un vínculo de trabajo entre los integrantes del Consejo, la creación de un nexo de trabajo entre el Juzgado Indígena con los jueces de paz; y la introducción de la perspectiva de la equidad de género entre los consejeros, el juez y los usuarios del Juzgado Indígena.
Para comprender los retos es necesario tomar en cuenta la identidad de los integrantes del Consejo. Se trata de una identidad pluridimensional, que resulta de su inscripción en diversos círculos de pertenencia, en los que los rasgos culturales se seleccionan, se jerarquizan y se codifican para marcar simbólicamente las fronteras en los procesos de interacción (Giménez, 1996). En esta dirección, la composición del Consejo del Juzgado Indígena no es homogénea; en él confluyen mujeres y hombres, indígenas y no indígenas. Entre las mujeres indígenas la brecha generacional va de los treinta años que tiene la más joven a la de mayor edad con sesenta y cinco años, aproximadamente. Los hombres tienen entre cincuenta y setenta años. Proceden de tres Juntas Auxiliares distintas que mantienen relaciones diferenciadas con la cabecera municipal, en cuanto a recursos, obras públicas y escuelas, y cuentan con menor o mayor financiamiento para sus proyectos (principalmente productivos y turísticos) y con presencia de organizaciones sociales.
Читать дальше