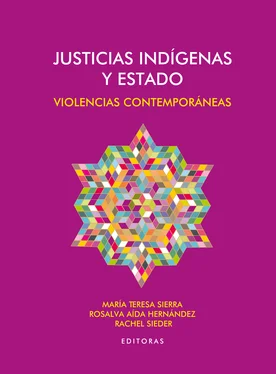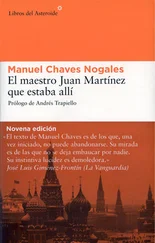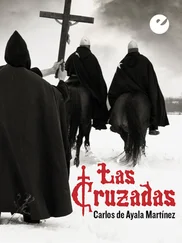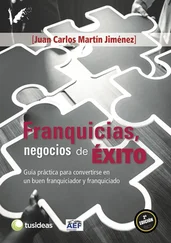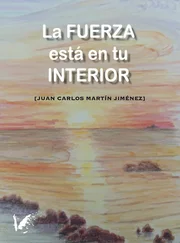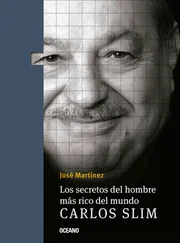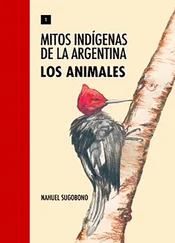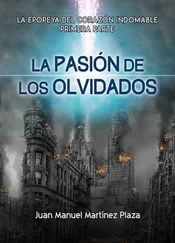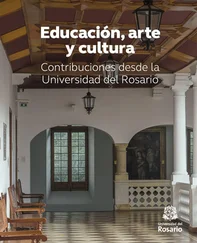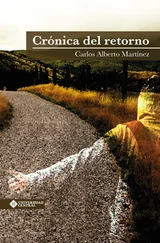En las comunidades, el derecho positivo no se ajusta a muchas de las realidades que intenta normar porque carece de utilidad y, muchas veces, de sentido para los vecinos. A pesar de eso, es común escuchar reiteradas referencias a nociones del derecho positivo dentro y fuera de los Juzgados de Paz. Mujeres y hombres se reapropian de tales nociones a partir de la realidad específica de las comunidades en las que viven, y las reformulan según sus necesidades (Das y Poole, 2004). Esto sucede en conjunción con otros referentes normativos del derecho comunitario y de ciertos discursos sobre los derechos humanos, dando lugar al fenómeno de la interlegalidad (Santos, 1995; Sierra, 1995), que caracteriza el lenguaje legal de esos espacios. Como se puede apreciar en el testimonio del juez de paz, esgrimir nociones de derecho positivo en esos juzgados es una forma de hacer valer la pertenencia al Estado mexicano y de volver visibles los nexos de ciudadanía en los espacios marginales; también es una forma de investirse de cierta legitimidad oficial, no importando si el sentido de tales conceptos sea distinto al atribuido por los abogados mestizos. [12]
Las dinámicas interlegales son de gran relevancia en el campo judicial de Cuetzalan. El que se pueda transitar de un lenguaje normativo a otro, a la hora de disputar, ha facilitado que los habitantes de las comunidades decidan llevar sus conflictos a la arena pública y que tengan opción de hacerlo en alguno de los muchos espacios donde se practica la justicia indígena en Cuetzalan. Este conjunto de espacios, al cual nos referimos como “jurisdicción indígena”, está conformado no sólo por los jueces de paz (con un carácter semioficial) y por el Juzgado Indígena (con un carácter oficial), sino también por espacios no oficiales, como la CAMI. Como explicaremos más adelante, la CAMI es producto del impulso organizativo de un grupo de mujeres nahuas, pertenecientes a cuatro diferentes organizaciones. Ellas han creado este dinámico espacio que brinda atención a las mujeres indígenas víctimas de violencia o de cualquier violación a sus derechos. Para ello, han instrumentado el apoyo de carácter integral y gratuito, en el que el área de defensa legal constituye sólo una de sus tres fases de atención, junto a las áreas de apoyo emocional y de salud.
En la CAMI, así como en todos los espacios de justicia que existen en Cuetzalan, los conflictos se resuelven a través de la práctica de mediaciones, que adquieren diferentes modalidades, según la persona que las dirija. Los acuerdos concertados entre las partes, con la intervención del mediador, quedan escritos en español y firmados, a modo de compromisos, en documentos denominados “actas de acuerdo”. Significa que, incluso en el Juzgado Menor de lo Civil y de lo Penal y en la entonces Agencia Subalterna del Ministerio Público (instituciones oficiales-mestizas en la ciudad de Cuetzalan), no se siguen los procedimientos de justicia ordinaria establecidos en los códigos procesales, ni tampoco se dictan sentencias. En lugar del juicio ordinario, el juez menor practica mediaciones en las que presiona a las partes para dirimir sus diferencias, haciendo uso de ciertas amenazas, como la de remitir su asunto a la cabecera del distrito judicial en el municipio vecino de Zacapoaxtla, donde los procedimientos no son interlegales, sino delineados por el derecho positivo y, por lo tanto, más rígidos, además de ser más tardados y onerosos (Sierra, 2004; Morales, 2005; Chávez, 2008).
Algo similar ocurre en otros espacios semioficiales de justicia en la cabecera municipal de Cuetzalan. Nos referimos a los espacios de mediación, a cargo de los mestizos, que han surgido en el seno de las instituciones oficiales, como el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), la Delegación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Delegación de la Procuraduría del Ciudadano. Curiosamente, las últimas dos tienen sede en la misma edificación donde se encuentra el Juzgado Indígena, lo cual es un ejemplo del gran abanico de sitios por los que los vecinos pueden optar para resolver sus conflictos: sectores oficiales, semioficiales o extraoficiales, de carácter predominantemente indígena o mestizo, encabezados por mujeres o por hombres, en el territorio de la cabecera municipal o en el de las juntas auxiliares. Empero, su ubicación en la misma edificación es también un símbolo de cómo el Estado ha buscado hacerse presente en un área destinada a la justicia indígena oficial. Es ante este contexto que surge la pregunta: si todos los espacios de justicia de Cuetzalan practican mediaciones, aunque con diferentes modalidades, ¿para qué fue creada la institución del Juzgado Indígena? ¿Cuál fue el objetivo de abrir un nuevo juzgado que se traslapara a las funciones de los juzgados previamente existentes?
Conscientes de la situación, los miembros de las organizaciones civiles que negociaron tener el control sobre el Juzgado Indígena de Cuetzalan, han tratado de dar sentido a la existencia de ese organismo, ideando un proyecto muy distinto del que fue inicialmente planeado por el Estado al crear ese juzgado. Para ello, en el seno del Juzgado Indígena, los miembros de tales organizaciones constituyeron un Consejo formado por mujeres y hombres, mayoritariamente indígenas, que vigila el desempeño de los jueces y los asesora en los casos difíciles, definiendo, en sus reuniones mensuales, los criterios que se deben seguir en casos futuros que resulten similares a los previamente discutidos. Si bien el Juzgado Indígena ha trasladado a su seno la forma de hacer justicia propia de los jueces de paz comunitarios, a través de la acción del Consejo se ha intentado actualizar la costumbre indígena a lo que ellos perciben que son las nuevas necesidades, valores y sensibilidades de la población nahua, con especial énfasis en la promoción de la equidad de género. La actualización de la costumbre también ha sido efecto del imperativo que recae sobre el juez indígena —como autoridad “indígena-oficial”— de ajustar sus prácticas a la normatividad estatal. El juez indígena, trabajando con paciencia y cuidado, ha aprendido la manera de evitar las llamadas de atención por parte de otras autoridades mestizas, producto de su constante vigilancia e intromisión en los asuntos que se atienden en el juzgado. A través de esta marcada forma de interlegalidad (y de la negociación entre referentes y significados que ella requiere), los consejeros han buscado que el Juzgado Indígena proporcione una mejor resolución a los asuntos de la población indígena.
En sus reuniones mensuales, los consejeros discuten, asimismo, el futuro de su proyecto de justicia, especialmente ante los constantes cortes de presupuesto por parte de la Presidencia Municipal y del TSJ; saben que la existencia del Juzgado depende, en gran medida, de la voluntad política del presidente del TSJ. Por esa razón, algunos consejeros han visto la necesidad de ampliar los alcances de su proyecto y de hacer que la población nahua identifique el Juzgado Indígena como su juzgado y lo defienda ante cualquier eventualidad. El primer paso para lograr ese objetivo ha sido buscar la creación de puentes con los jueces de paz, a fin de solidificar su presencia en las comunidades. Están conscientes de que el Juzgado Indígena está todavía en proceso de legitimarse ante la población indígena, especialmente ante los jueces de paz, que no fueron reconocidos como autoridades indígenas en las reformas. Hay personas del Consejo que piensan que sólo mediante la vinculación y una mayor comunicación con los jueces de paz, la justicia indígena podrá fortalecerse y dejar de ser utilizada a conveniencia de los actores más poderosos: aquellos que cuentan con recursos o los que se benefician con las ideologías de género predominantes. Instituyendo nuevos canales de comunicación y división de trabajo entre el Juzgado Indígena y los jueces de paz, sería posible crear una jurisdicción indígena autónoma, capaz de aprovechar el reconocimiento estatal otorgado al primero, y de superar las inconsistencias de tal reconocimiento, al pactar un trabajo colectivo con los segundos, rezagados por las reformas. Las resoluciones de ambos tipos de jueces (los jueces indígenas y los jueces de paz) serían observadas y respetadas entre ellos mismos, además de que sería más fácil recabar y compartir información de las partes para llegar a acuerdos más justos y duraderos; a su vez, la implementación de los acuerdos se llevaría a cabo por ambos tipos de jueces, igualmente existiría la posibilidad de difundir entre los jueces de paz la perspectiva de género en la impartición de justicia.
Читать дальше