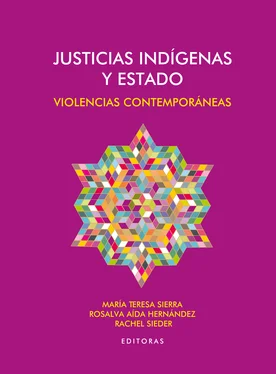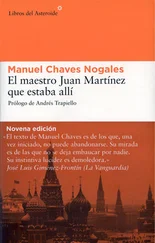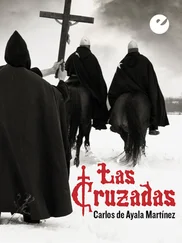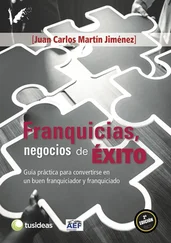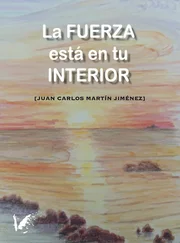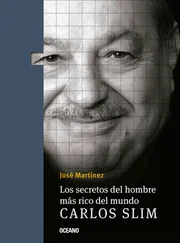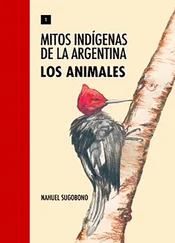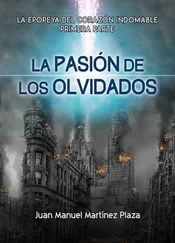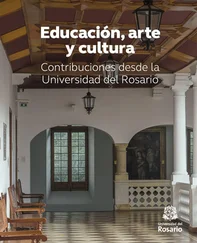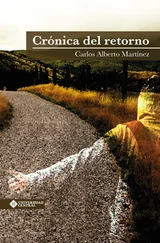Las políticas de reconocimiento de la diversidad cultural y su impacto en la reconfiguración de la justicia indígena
En mayo de 2002, abrió sus puertas el primer Juzgado Indígena creado por el estado de Puebla. La cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso fue el lugar elegido para echar a andar este proyecto gubernamental que da cabida a la justicia indígena dentro del marco oficial estatal. La reforma a la Constitución Federal en materia indígena de 2001 había generado la obligación de reformar y adaptar la legislación local al nuevo discurso multiculturalista del Estado. No obstante, la primera acción tomada en el estado de Puebla no fue en el ámbito legislativo, sino en el judicial, creando, mediante un decreto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), los Juzgados Indígenas. [2]Se trataría de un nuevo tipo de juzgados que sería inserto en un aparato judicial, dentro del cual no tendría referente normativo alguno: ¿cuáles serían sus competencias?, ¿qué tipo de procedimientos conocerían?, ¿bajo qué criterios se elegirían a los jueces que encabezarían estos juzgados?
Como en ese momento no había una legislación que proporcionara certeza sobre estas cuestiones, el decreto de creación de los Juzgados Indígenas los equiparó con la figura mestiza de los Juzgados Menores de lo Civil y de Defensa Social. En lugar de que implicaran la apertura de un espacio en el orden jurídico nacional para la práctica de la justicia indígena previamente existente, ésta se la había apropiado discursivamente un orden nacional mestizo, y había sido vaciada del contenido propio. Lo que permitiría caracterizar de indígenas a estos nuevos juzgados, desde el punto de vista del Estado, sería el componente poblacional al cual atenderían, mas no las lógicas culturales que informarían los procesos o las normas que en ellos se aplicarían; mucho menos, la pertenencia étnica de las autoridades que resolverían los casos que a este tipo de juzgado llevaran las personas indígenas. Será en un segundo momento cuando se realice un esfuerzo para incorporar algunas de las lógicas culturales indígenas en el manejo e infraestructura del Juzgado Indígena de Cuetzalan. Esto, como discutiremos más adelante, se explica por los impulsos de tres organizaciones locales, formadas por mujeres y hombres, indígenas y mestizos, quienes han llegado a encabezar este Juzgado Indígena y a trasladar lógicas comunitarias a ese nuevo espacio, aun cuando el mismo seguía bajo el control de las autoridades municipales y estatales (Terven, 2005, 2009; Chávez, 2008).
Los Juzgados Indígenas poblanos [3]fueron creados como instituciones mestizas con las que el gobierno estatal se jactó, contradictoriamente, de haber garantizado el derecho a la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas para “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos”, reconocido en la fracción II, apartado A del Artículo 2º de la Constitución Federal (2001) (UNAM-IIJ, 2012). Sin embargo, lejos de significar un reconocimiento a la jurisdicción indígena, estos juzgados, en realidad, se habían diseñado institucionalmente para garantizar el derecho de acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado, al que se refiere la fracción VIII del mismo Artículo 2º constitucional. El que el Estado haya optado por reconocer lo segundo y no lo primero, habla de una tecnología de poder basada en la simulación: el Estado dijo reconocer la justicia indígena, cuando en realidad lo que hizo fue crear otra puerta de acceso a sus instituciones. Asimismo, no es que se haya procurado dar carácter oficial a las autoridades indígenas ya existentes, sino que, más bien, se colocó, por encima de ellas a las instituciones inventadas por el Estado en tiempos de multiculturalismo oficial.
Lo anterior se desprende del Acuerdo del Pleno del TSJ, por el cual se decretó la creación de esos juzgados “que conocen de asuntos en los que se ven afectados intereses de personas que pertenecen a grupos indígenas en nuestro Estado”. [4]Según el discurso oficial del Pleno, la creación de los juzgados (que después tomarían el nombre de Juzgados Indígenas) respondió a la necesidad de que los grupos indígenas tuvieran órganos jurisdiccionales de fácil acceso, a través de los cuales fuera posible obtener la justicia que garantiza la Constitución federal como derecho de todo individuo, en su Artículo 17. Por lo tanto, la reforma del aparato judicial poblano, con la creación de los Juzgados Indígenas, no acarreaba derechos jurisdiccionales basados en una pertenencia étnica, sino que reiteraba el derecho de los indígenas, como el de cualquier otro ciudadano, de tener acceso al sistema de justicia del Estado (Chávez, 2008).
A través del diseño institucional, la jurisdicción indígena, sus normas y sus autoridades tradicionales dejarían de ser exclusivamente propias de los pueblos y de las comunidades, y serían parte integral del Estado mexicano. El derecho a una jurisdicción propia y autónoma había sido convertido, paradójicamente, en un asunto a cargo de los miembros mestizos de las élites gubernamentales. Los Juzgados Indígenas dependerían del TSJ, el cual expediría el nombramiento de sus titulares y vigilaría sus labores. No obstante los esfuerzos de apropiarse discursivamente de la justicia indígena, su regulación estaría plagada de lagunas legales, lo que abriría oportunidades a las organizaciones locales, que, en el caso del Juzgado Indígena de Cuetzalan, encontrarían en ese nuevo espacio de justicia, abierto en los márgenes del Estado, la ocasión de concretar sus demandas y avanzar hacia su proyecto de justicia. Lo lograrían aprovechando la coyuntura dada por la apertura del primero de esos juzgados en la cabecera municipal de Cuetzalan, dirigido por un juez de origen mestizo pero con el título de “juez indígena”. Esta contradicción hizo posible que tres organizaciones locales (la Comisión de Derechos Humanos Takachiualis, la Sociedad de Solidaridad Social Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij [5]y el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres, CADEM) entraran en negociaciones con el presidente municipal, con la finalidad de dar al Juzgado Indígena un auténtico carácter indígena, que fue definido desde el interior de esas organizaciones. Empero, las lagunas legales que crearon esa oportunidad para ciertas organizaciones locales, también acarrearían una limitante: igualmente generarían la ocasión de que el Ayuntamiento municipal, así como el Centro Estatal de Mediación, e incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla encontraran formas de incidir en el control de la configuración y el desarrollo del nuevo proyecto de justicia.
La apropiación discursiva de la justicia indígena, disfrazada de reconocimiento, revela sus peligros al contrastarse con el silencio de la reforma legal en cuanto al carácter indígena de los jueces de paz comunitarios; ellos son autoridades indígenas que han estado tradicionalmente encargadas de impartir la justicia indígena en las comunidades. Tal silencio legal ha significado que el Estado ha excluido a los jueces de paz comunitarios de su propio ámbito jurisdiccional —el indígena—, orillándolos a desempeñar sus funciones como si se tratasen de autoridades mestizas: apegándose a la jurisdicción ordinaria, conociendo asuntos de menor cuantía en materia civil y penal, y resolviéndolos dentro de los marcos de la normatividad estatal. Lo anterior significa que los jueces de paz comunitarios están obligados a conocer el derecho positivo, aun cuando el mismo es, en muchos sentidos, ajeno a su realidad cotidiana, e incluso cuando el Estado no se ha ocupado de proporcionarles la instrucción necesaria para estar en posibilidad de utilizarlo sin ponerse a sí mismos en riesgo de incurrir en el delito de abuso de autoridad. Tales omisiones por parte del Estado también son parte de esa forma de gobierno dirigida a las poblaciones indígenas que, como argumentamos en este capítulo, está caracterizada por la simulación, la ambigüedad y la ambivalencia. Los jueces de paz rurales son una de aquellas instituciones que han estado presentes por largo tiempo en las normas locales; pero, en la práctica, las autoridades poblanas han soslayado su existencia, al grado de omitir dotar a los jueces de paz de los elementos más indispensables para realizar su trabajo: papelería, equipo, un local dónde atender; ni siquiera reciben remuneración para realizar las labores que el Estado exige de ellos en forma gravosa.
Читать дальше