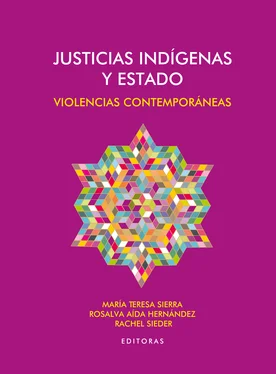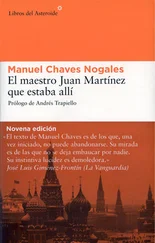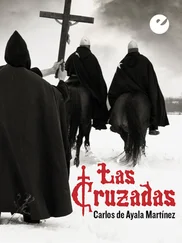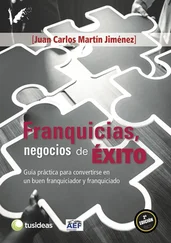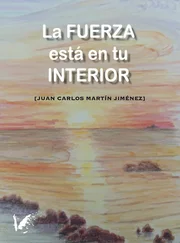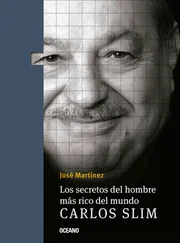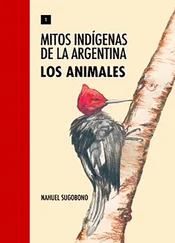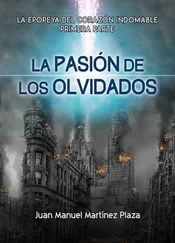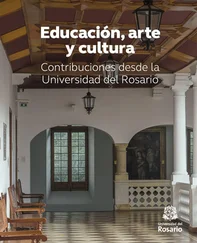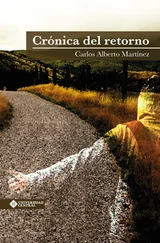Como ilustra don Ismael, una forma de evitar la confrontación con los abogados mestizos es no resolver los asuntos y turnarlos directamente a las autoridades mestizas, como acostumbraba hacerlo, invariablemente, el entonces juez de paz de la Junta Auxiliar de Xiloxochico. Otra forma es a través de mediaciones en las que todas las partes queden satisfechas, con el fin de que ninguna de ellas acuda a otra instancia de justicia para obtener una nueva solución a su conflicto y evitar una situación de incertidumbre jurídica. Don Ismael practicaba este último estilo judicial, que requería pasar largas horas dialogando con las partes, dándoles consejos y ofreciéndoles diferentes alternativas para superar sus diferencias. Aun cuando el juez recalcaba constantemente la necesidad de respetar los derechos de las mujeres, él mismo solía refrendar y reproducir los roles de género que asumen la sumisión y obediencia de la mujer con respecto a las órdenes del hombre. Por lo tanto, en muchas ocasiones, no lograba promover soluciones que pudieran ser favorables a las mujeres para salvaguardar sus derechos. De ahí la importancia que han tenido las ideas del Consejo del Juzgado Indígena, con el fin de trabajar conjuntamente con los jueces de paz y con la CAMI, de crear mejores alternativas de justicia para las mujeres.
El trabajo del juez de paz de Tzinacapan nos deja ver cómo, sin un reconocimiento oficial, es posible practicar la justicia indígena con más amplios márgenes de autonomía, en comparación con la gran vigilancia estatal a la que se encuentra sometido el Juzgado Indígena, por ser producto del reconocimiento y constituir un espacio abierto por el estado para fungir dentro de sus marcos. Fueron varios los casos atendidos por el Juzgado Indígena en los que pudimos observar cómo el ávido interés de sus jueces por hacer uso constante del lenguaje del derecho positivo llegaba a tener consecuencias problemáticas, en detrimento de los usuarios y del propio proyecto del Juzgado Indígena. De ello se desprende el sentimiento de una obligación a sus personas (por ser autoridades indígenas-oficiales) de hacer uso de ciertos conceptos legales como parte de esa nueva subjetividad creada en ellos por las políticas de multiculturalismo neoliberal. Si bien en los Juzgados de Paz también se hace uso de algunos conceptos legales (como ya hemos analizado), es posible pensar que los objetivos y los sentidos son distintos: tales conceptos legales se esgrimen más como símbolos de legitimidad y de coerción que como representación del cumplimiento de una expectativa del Estado.
La hegemonía del derecho positivo se desdibuja conforme los juzgados se encuentran más alejados del centro de poder municipal. Aun siendo los bastiones del Estado entre las comunidades, los jueces de paz poseen, en la práctica, un amplio ámbito de discrecionalidad para interpretar y aplicar los referentes del derecho positivo con los que trabajan. Precisamente, por estar localizados en las Juntas Auxiliares, por ejercer su posición a modo de un cargo de servicio comunitario, por no estar indoctrinados en el derecho positivo y por tener un gran sentido de responsabilidad hacia los vecinos de su comunidad, que muchas veces son quienes los eligen, los jueces de paz comunitarios se convierten en particulares receptores e intérpretes de ciertos referentes del derecho positivo y de los derechos humanos, originalmente ideados a partir de la perspectiva del individuo. Tales referentes llegan a ellos de forma difusa, mediante los cursos de capacitación que esporádicamente imparte el Estado o, en su suplencia, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en la región. Algunos jueces de paz han participado directamente en procesos organizativos, y ahí han aprendido la utilidad de los derechos humanos como herramientas frente a los abusos de las autoridades, así como la importancia de conocer y respetar los derechos de las mujeres (aun cuando siguen ocurriendo numerosos atropellos durante las mediaciones). Otros jueces llegaron a trabajar con sus antecesores, familiarizándose desde entonces con los discursos normativos. En sí, la experiencia propia ante las diversas instituciones de justicia o las vivencias de sus familiares y vecinos como usuarios de las instituciones han preparado a los jueces de paz para interpretar y aplicar los discursos normativos no indígenas con su propia lógica.
A pesar de que se pueda llegar a argumentar una mayor autonomía en el caso de los jueces de paz, es indispensable problematizar el hecho de que el Estado poblano no haya reconocido la justicia indígena vigente ni sus instituciones. No haber reconocido a los jueces de paz y sus procedimientos de justicia, y haber creado, en su lugar, Juzgados Indígenas, y regulado en el Código de Procedimientos Civiles los “procedimientos de justicia indígena”, puede interpretarse como una labor de autentificación, por parte del Estado, del derecho indígena. A través de una visión folclorizante de las prácticas de justicia indígena, los legisladores imaginaron y recrearon lo que debían ser, para poder tornarse visibles, legibles y, por lo tanto, gobernables y dignas de reconocimiento estatal. De esta forma, no todos los aspectos de la justicia indígena fueron reconocidos, sino sólo aquéllos que no representaron un peligro para los valores liberales de la Constitución y de los derechos humanos, así como aquellos aspectos que resultaran congruentes con el proyecto neoliberal del Estado, y sus aspiraciones de agilizar, especializar, descentralizar, transparentar y de hacer eficiente la administración de justicia.
Producto de una deficiente técnica jurídica, la justicia indígena no logró tornarse legible después de ser “traducida” a conceptos legales occidentales. La reforma se convirtió en un laberinto de significados en el que las autoridades indígenas y mestizas, los juristas, defensores de los derechos humanos, los antropólogos y otros investigadores sociales no logramos ponernos de acuerdo en una misma interpretación de la ley. La ley y sus conceptos de contornos resbalosos (Poole, 2004) hablan a cada actor en el campo judicial cuetzalteco de forma distinta.
Parte de los objetivos del multiculturalismo neoliberal (Hale, 2002), en el ámbito judicial, ha sido hacer de la justicia indígena un ámbito más gobernable, facilitando la intervención estatal en su funcionamiento por un lado; y, por el otro, liberar los sobrecargados juzgados ordinarios de aquellos asuntos de “menor cuantía” y de aquellos en los que intervengan personas indígenas. Tal como si la justicia indígena no existiera o estuviera extinta previamente a las políticas de multiculturalismo neoliberal, las autoridades poblanas asumieron la tarea de crearla, a través de la apertura de los Juzgados Indígenas. Y, de cierta forma, el Estado ha logrado desempeñar un rol generativo con respecto a la justicia indígena, al fijar nuevos significados de lo que en la actualidad se debe entender en los constructos jurídicos por “autoridades tradicionales” y “usos y costumbres”.
En la práctica, el hecho de que exista un Juzgado Indígena con reconocimiento y que actúe con financiamiento del Estado ha creado una situación de conflicto para los jueces de paz, quienes carecen de beneficios: la legitimidad de los jueces de paz se ha visto mermada ante una población con creciente conciencia legal, que empieza a utilizar el Juzgado Indígena (en la cabecera municipal) para obtener una nueva resolución sobre un caso previamente resuelto por algún juez de paz, cuando dicha resolución es contraria a los intereses de alguna de las partes. Esa parte, al no estar conforme, decide acudir al juez indígena, quien emite una nueva resolución sobre el mismo asunto, generalmente sin recabar información sobre los antecedentes del caso con el juez de paz correspondiente. El resultado es una compleja situación de incertidumbre jurídica que atenta directamente contra la autoridad de los jueces de paz y, potencialmente, contra la propia legitimidad del Juzgado Indígena, especialmente en aquellos casos en los que las partes deciden acudir ante las autoridades mestizas, haciendo evidentes las contradicciones y la falta de coordinación entre las autoridades indígenas. Esta situación proporciona más indicios sobre las tecnologías de poder que caracterizan al multiculturalismo neoliberal en México, en el que el Estado ha recurrido al reconocimiento de la diferencia, pero dividiéndola.
Читать дальше