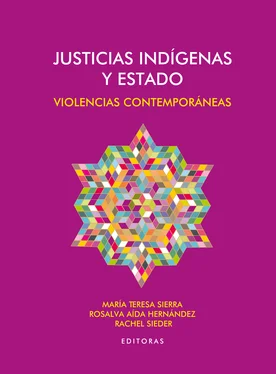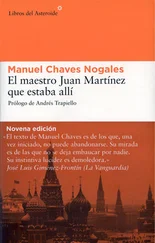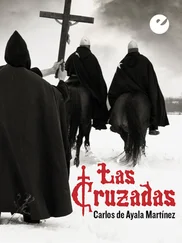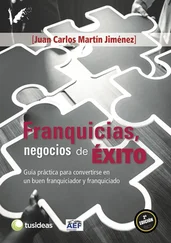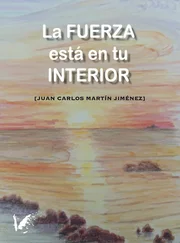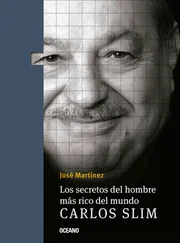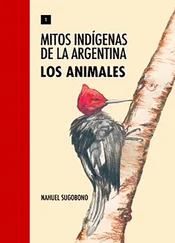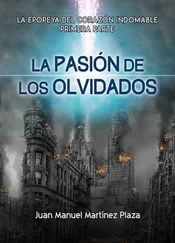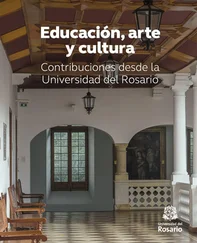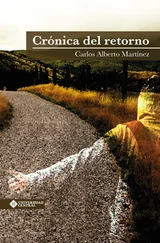Las mujeres provienen de Maseualsiuamej, mientras que de los hombres sólo uno perteneció a Takachiualis, y el resto fueron autoridades en sus comunidades. Entre todos existen diferencias de estatus. Políticamente, las mujeres se ubican en un partido político distinto al de los hombres, el PRD, y estos últimos, a su vez, se adhieren a dos partidos diferentes, el PRI y el PAN. [16]En relación con los integrantes no indígenas —que sólo son dos—, un hombre y una mujer, ambos provienen de organizaciones civiles (ella del CADEM, y él de Takachiualis). Tienen estudios de posgrado, lo que conlleva diferencias de origen étnico, de clase y de profesionalización.
Las situaciones anteriores introducen en el Consejo la presencia de distintos acercamientos, reflexiones y discursos a partir de los cuales los consejeros formulan su política interna y, en consecuencia, se generan tensiones entre ellos. Para conocer los retos que implica conseguir el trabajo colectivo entre los consejeros, a continuación analizamos dos foros en los que participaron. Hubo momentos de encuentro y desencuentro entre ellos.
El Foro Internacional de Autoridades Indígenas se llevó a cabo el 21 de octubre de 2006 en Cuetzalan como parte de las actividades que desembocaron del V Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y tuvo lugar en el hotel ecoturístico Taselotzin. La clausura se realizó en las instalaciones del Juzgado Indígena. Participaron las autoridades mayas de la Alcaldía Indígena de Totonicapán de Guatemala, los integrantes de la Asociación de Derecho Colectivo de Acteal de Las Abejas de Chiapas, los miembros de la CAMI y los del Consejo del Juzgado Indígena.
En la reunión del Consejo del Juzgado Indígena posterior al foro, sobresalió el tema de la espiritualidad, de enorme importancia para las autoridades mayas. [17]El alcalde maya refirió que sus labores de autoridad y juez se relacionan estrechamente con los problemas de las personas, como, por ejemplo, el enojo y la frustración, y de manera especial dijo que continuamente tiene que hacerse “limpias” [18]y preparase con rezos para protegerse. Fue interesante constatar que, a partir de esa reunión, los consejeros del Juzgado Indígena reflexionaron sobre la espiritualidad, y reconocieron su ausencia en el Juzgado Indígena. El juez don Alejandro, de setenta años de edad, comentó que tiene muchos meses enfermo, sin recuperarse, y que recientemente había ido a la iglesia a hacer una promesa para sanar. Todos convinieron en que debían apoyar al juez con “limpias” en su persona y en el Juzgado Indígena, y se habló sobre la importancia de poner un altar, al igual que los de todos ellos en sus casas, aun cuando, en una ocasión anterior, funcionarios del TSJ del estado de Puebla les habían pedido que retiraran la cruz que habían llevado al Juzgado. [19]
El altar en el Juzgado Indígena, cuya imagen central es la Cruz, ha propiciado que en fechas, como la de la Santa Cruz, se reúnan los consejeros para hacer un ritual. La práctica de la religiosidad, por una parte, representa el momento de encuentro entre los integrantes del Consejo pero, por otra, les permitió reflexionar sobre lo que significa para ellos el reconocimiento de sus derechos culturales. En este sentido, concluyeron que el altar y los rituales representan la práctica de un derecho indígena legalmente reconocido; de esta manera, las respuestas prácticas para innovar el contexto de la justicia en el Juzgado Indígena superaron la división que el TSJ hace de la justicia indígena del resto de los valores nahuas.
El otro evento fue el foro organizado por el Consejo del Juzgado Indígena el 16 de agosto de 2007, en las instalaciones de la radiodifusora indigenista de Cuetzalan, con transmisión en vivo. Ambas autoras tuvimos la oportunidad de colaborar en la organización de ese foro, como parte de nuestro interés y compromiso con el proyecto del Consejo. De manera distinta a otros años, en los que sólo asistimos el día de la realización de otros foros organizados por el Consejo, esta experiencia nos permitió observar de cerca su agencia, escuchar los puntos de vista y detectar los silencios de los distintos consejeros, gracias a que participamos en todos los momentos de la organización y discusión del evento. El foro tuvo como objetivos principales, difundir el proyecto de las organizaciones en torno al Juzgado Indígena, así como proponer un trabajo coordinado entre el Juzgado Indígena con los jueces de paz. No es el caso referir aquí la riqueza del evento, nos interesa sobre todo resaltar la complejidad que supone implementar el proyecto de jurisdicción indígena compartida, que busca integrar a ambas instancias de autoridad como dos niveles legales, así como la posibilidad de incluir la perspectiva de género en el proyecto colectivo del Consejo. Durante la preparación del foro, en las reuniones de Consejo se realizaron varias actividades, como la encuesta para conocer, en particular, la percepción de los jueces de paz y de los habitantes de las localidades sobre el Juzgado Indígena, y sobre la existencia del Consejo del Juzgado, así como la forma de trabajo del juez indígena. También se publicaron dos trípticos: uno sobre el Consejo y el otro sobre el Juzgado Indígena. Se propuso la realización de spots en la radio indigenista. Si bien el foro estuvo centrado en el tema de los jueces de paz, no se incluyó el tema de género, ni en las encuestas, ni en los trípticos ni en los spots de la radio, y tampoco en el orden del día del foro. Curiosamente, las mujeres no insistieron en eso. Parecían dejar en manos de los consejeros que se nombraron para la organización del foro incluir el tema de género, situación que no sucedió. Ante esto, las consejeras redujeron su participación al mínimo en el foro, y se percibían como actoras pasivas en las reuniones de Consejo, lo cual contrastaba en mucho con sus actividades en Maseualsiuamej y en la CAMI, donde suelen impulsar todo tipo de actividades de manera entusiasta.
La reacción de las consejeras se puede leer de diversas formas. Por un lado, podría sugerir que ellas no simpatizaban con los objetivos específicos del foro. Es un hecho que no todos los miembros del Consejo están igualmente motivados para compartir el proyecto del Juzgado Indígena con los jueces de paz, cuya finalidad es constituir una jurisdicción indígena compartida. Hacerlo implica demasiadas dificultades, en principio, debido a que la duración del cargo de los jueces de paz es de tres años y, a diferencia del Juzgado Indígena, carecen de un proyecto organizativo a largo plazo que vincule a todos en un mismo cuerpo. No obstante, esa situación no explica por qué las mujeres del Consejo fueron menos participativas que los hombres en la realización de la actividad. Por otro lado, la reacción de las mujeres del Consejo podría interpretarse como el producto de la exclusión que tradicionalmente sufren ellas y sus temas de interés, tal como se reflejó en la organización del foro. Ante esto, las mujeres reaccionaron como suelen hacerlo, desde la resistencia cotidiana: apareciendo como actoras pasivas, y no tanto en confrontación directa. En este caso, fue la condición de género, y no otra característica identitaria de las consejeras, lo que provocó un desencuentro entre los miembros del Consejo. En el siguiente apartado nos enfocaremos en este tema para mostrar su complejidad, a partir de los alcances que han tenido las mujeres organizadas en el campo jurídico con la introducción de la equidad de género.
Los dos foros nos permiten ver los retos que implica trabajar colectivamente en el Consejo, en el que los temas y las necesidades de las mujeres, relacionados con la equidad de género, siguen excluyéndose. Tal es lo que se evidenció en la preparación del foro, que no consideró los temas de género, y durante la realización del foro que estuvo marcado por la participación marginal de las mujeres.
Читать дальше