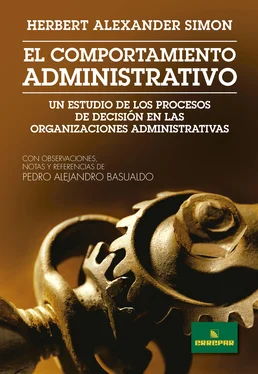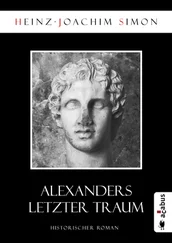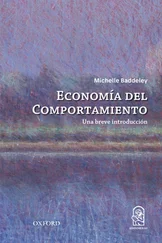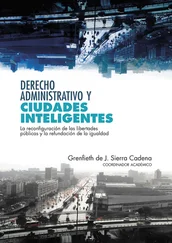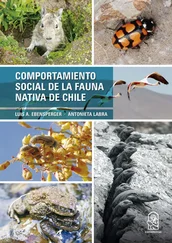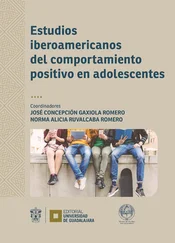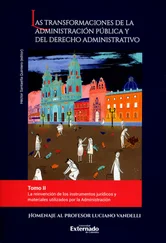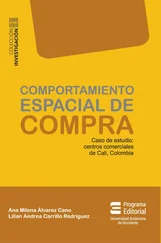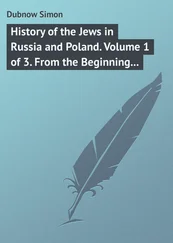La argumentación, brevemente, es la siguiente: para determinar si una proposición es correcta, se la debe comparar directamente con la experiencia –con los hechos– o debe conducir por medio del razonamiento lógico a otras proposiciones que puedan ser comparadas con la experiencia. Pero no es posible derivar las proposiciones fácticas de las éticas por medio de ningún proceso de razonamiento, ni comparar las proposiciones éticas directamente con los hechos, dado que afirman “deberes” antes que hechos. Por lo tanto, no existe manera de comprobar en forma empírica o racional si una proposición ética es correcta.
Desde este punto de vista, si una oración declara que un determinado estado de cosas “debe ser”, o es “preferible” o “deseable”, entonces la oración cumple una función imperativa, y no es ni verdadera ni falsa, correcta ni incorrecta. Como las decisiones implican valoraciones de este tipo, no se pueden describir de manera objetiva como correctas ni como incorrectas.
La búsqueda de la piedra filosofal y la cuadratura del círculo no ha sido un pasatiempo más popular entre los filósofos que sus intentos por derivar afirmaciones éticas como consecuencia de otras puramente fácticas. Para mencionar un ejemplo relativamente moderno, Bentham definió el término “bueno” como “aquello que conduce a la felicidad” y definió “felicidad” en términos psicológicos. (3)
Luego consideró si un determinado estado de cosas conduce o no a la felicidad y, por lo tanto, al bien. Por supuesto, no se puede formular ninguna objeción contra este procedimiento: aquí se lo rechaza porque la palabra “bien” tal como la definió Bentham no puede cumplir con la función que se requiere de ella en ética: la de expresar una preferencia moral de una alternativa sobre otra. Mediante ese proceso, se podría concluir que la gente será más feliz en un conjunto de circunstancias que en otro, pero esto no prueba que “deban” ser más felices. La definición aristotélica –que algo es bueno para el hombre cuando lo acerca más íntimamente a su naturaleza esencial en tanto animal racional– (4) sufre la misma limitación.
Así, mediante una adecuada definición de la palabra “bueno” se pueden construir oraciones del tipo: “Tal estado de cosas ‘es bueno’. Pero de la palabra “bueno” así definida es imposible deducir que: “Tal estado de cosas ‘debería ser bueno’”. La tarea de la ética consiste en seleccionar imperativos, oraciones de “deber ser”; y esto no se puede lograr si se define el término “bueno” de tal manera que simplemente designe las cosas existentes. En este estudio, por lo tanto, expresiones como “bueno” y “deber ser” quedarán reservadas para sus funciones éticas y no se aplicarán al predicado de ningún estado de cosas en un sentido puramente fáctico. De ello se concluye que las decisiones pueden ser “buenas”, pero no pueden, en un sentido amplio, ser “correctas” o “verdaderas”.
La Evaluación de las Decisiones
Vemos que, en un sentido estricto, no se pueden evaluar las decisiones del administrador por medios científicos. ¿Significa esto, entonces, que los problemas administrativos carecen de contenido científico? ¿Son puras cuestiones de ética? Todo lo contrario: el hecho de afirmar que hay un elemento ético en toda decisión no significa que estas impliquen solamente elementos de ese tipo.
Considérese el siguiente pasaje extraído del “Manual de Campo para la Infantería” (Infantry Field Manual) del Ejército de los Estados Unidos:
La sorpresa constituye el elemento esencial de un ataque exitoso. Habría que perseguir afanosamente sus efectos tanto en las operaciones pequeñas como en las grandes. La infantería provoca sorpresa mediante el ocultamiento del momento y el lugar del ataque, el encubrimiento de sus posiciones, la rapidez de sus maniobras, el engaño, y al evitar procedimientos estereotipados. (5)
Es difícil decir en qué medida se pretende que estas tres oraciones sean proposiciones fácticas, y en qué medida, que sean tratadas como imperativos, o sea, decisiones. Se puede leer la primera como una simple declaración sobre las condiciones para conducir un ataque exitoso; se puede interpretar la tercera como una enumeración de las condiciones en las cuales se logra la sorpresa.
Pero hay un conjunto de imperativos expresos e implícitos que vinculan estas oraciones fácticas entre sí –proporcionándoles, por así decir, tejido conectivo– que podrían parafrasearse de la siguiente manera: “¡Ataquen con éxito!”, “¡Utilicen la sorpresa!” y “¡Oculten el momento y el lugar del ataque, encubran las posiciones, muévanse rápidamente, engañen al enemigo y eviten los procedimientos estereotipados!”.
De hecho, se podría reformular el párrafo y dividírselo en tres oraciones: la primera, ética; las otras dos, estrictamente fácticas:
1 ¡Ataquen con éxito!
2 Un ataque sólo resulta exitoso cuando se lo conduce en condiciones que provocan sorpresa.
3 Las condiciones que provocan sorpresa son: el ocultamiento del momento y el lugar del ataque, etcétera.
De esto surge que las decisiones que toma un comandante militar de ocultar las posiciones de sus tropas, contienen elementos tanto de hecho como éticos, ya que las oculta “para” causar “sorpresa”, y esto a su vez “para” conducir con éxito un ataque. Por lo tanto, hay un sentido en el que se puede juzgar si sus decisiones son correctas: resulta una cuestión estrictamente fáctica si las medidas que toma son adecuadas “para” lograr el objetivo. No constituye una cuestión fáctica que su objetivo sea o no correcto en sí mismo, excepto en la medida en que se conecte, por medio de un “para”, con otros objetivos.
Siempre es posible evaluar las decisiones en este sentido relativo –determinar si son correctas, dado el objetivo al cual apuntan–, pero un cambio en los objetivos implica un cambio en la evaluación. Estrictamente hablando, no se valora la decisión en sí, sino la relación puramente fáctica que se impone entre la decisión y sus fines: (6) no se evalúa la decisión del comandante de tomar ciertas medidas para sorprender al enemigo, sino su juicio fáctico de que esas medidas lograrán, de hecho, la sorpresa.
Se puede presentar este argumento de una manera ligeramente distinta. Considérense estas dos oraciones: “¡Provoquen sorpresa!” y “Las condiciones para causar sorpresa son el ocultamiento del momento y el lugar del ataque, etc.”. En tanto que la primera contiene un elemento imperativo, o ético, y por lo tanto no es ni verdadera ni falsa, la segunda es totalmente fáctica. Si se ampliara la idea de inferencia lógica como para resultar aplicable tanto al elemento ético como al fáctico en la oración, entonces a partir de estas dos oraciones se podría deducir una tercera: “¡Oculten el momento y el lugar del ataque, etc.!”. Así, gracias a la mediación de una premisa fáctica (la segunda oración), se puede deducir un imperativo a partir de otro. (7)
El Carácter Mixto de las Afirmaciones Éticas
A partir de los ejemplos ya enunciados, debería quedar claro que la mayoría de las proposiciones éticas tiene entremezclados elementos fácticos. Puesto que en su mayoría los imperativos no constituyen fines en sí mismos sino fines intermedios, la cuestión de si son apropiados para fines más definitivos a los que apuntan es todavía una cuestión fáctica. No es necesario determinar aquí si es posible o no seguir la cadena de implementación lo suficientemente lejos como para aislar el valor “puro” –un fin deseable sólo por sí mismo–. El punto importante para la presente discusión es que no se puede describir una afirmación como correcta o incorrecta cuando ella contiene un elemento ético, intermedio o final, y que el proceso decisorio debe comenzar con alguna premisa ética que se acepta como “dada”. Esta premisa ética describe el objetivo de la organización en cuestión.
Читать дальше