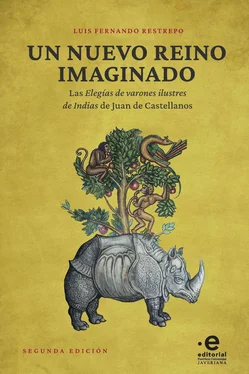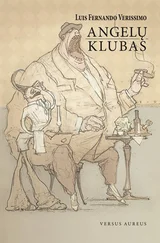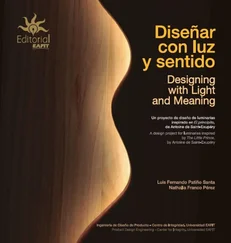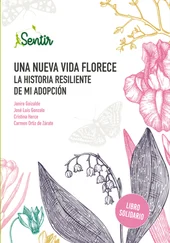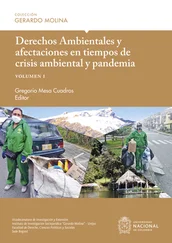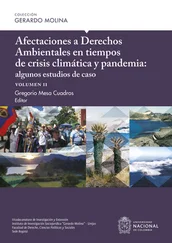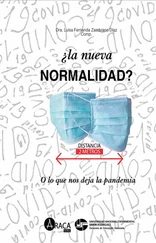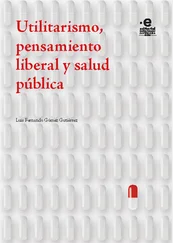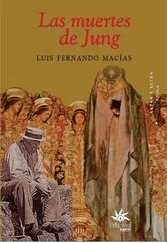Una aproximación más práctica que idealista es buscar interferir en ese proceso. Por ejemplo, minando la universalidad y ahistoricidad del saber positivista. En nuestro caso, se trata de historizar y localizar las divisiones geopolíticas concernientes. No hay nada natural en estas divisiones, sino que son fruto de procesos históricos y culturales. En este sentido, examinar la comunidad imaginada que proyecta Castellanos es un paso importante en la elaboración de una arqueología de la idea del Nuevo Reino de Granada. Es preciso localizar esas construcciones geopolíticas, ya que estas no son proyectadas desde “el aire”, sino desde loci de enunciación concretos, como bien ha señalado Walter Mignolo. 39Por esto es importante tener en cuenta desde dónde Castellanos (re)produce la idea del Nuevo Reino de Granada como un espacio compacto e integrado, pero también tener en cuenta la actividad crítica. Es decir, desde dónde escribo yo. Ciertamente, escribir sobre el Nuevo Reino, Colombia o Latinoamérica desde los EE. UU. es un acto de enunciación imbricado en las construcciones imaginarias que alimentan la economía del espacio (neo)colonial. Pero examinarlas como ideas históricamente producidas puede ser un acto de renunciación a esas construcciones geopolíticas: una (auto)dislocación perpetrada no para quedar en el aire, sino para crear espacios estratégicos para posicionarse ante los poderes coloniales y sus construcciones imaginarias. Un posicionamiento que permita configurar nuevas construcciones imaginarias que confrontan la geografía del poder colonial, como lo han propuesto ambos grupos de los estudios subalternos, en la India y en las Américas. El potencial de estas reconfiguraciones de una geopolítica es descentrar la historia imperial de Occidente y abrir a renegociación la relación entre las partes y el todo, para plantear el problema más allá de la dicotomía centro/periferia, algo que, si bien Parta Chatterjee plantea a nivel nacional, bien puede verse a nivel continental o incluso global. 40
Bien podría decirse que las Elegías conforman una enciclopedia de formas literarias y extraliterarias existentes a finales del siglo XVI (elegía, épica, la peregrinación, sonetos, romanceros, probanzas de hidalguía, rituales fundacionales, requerimientos, etc.). Esta heterogeneidad de las Elegías y su compleja relación con su contexto histórico será abordada en los siguientes capítulos. No hay un camino de ingreso o un punto de salida en este trabajo. Más bien, diferentes aproximaciones que confluyen en el texto del Beneficiado y nos remontan a la Tunja colonial.
El capítulo I, “Imbricaciones de un proyecto histórico fundacional: la historia y las formas literarias en las Elegías ”, examina la crítica de esta obra y expone cómo están interrelacionadas las formas literarias y el discurso histórico, basándose fundamentalmente en las visión posestructural del discurso de la historia (Barthes, White, LaCapra, De Certeau), para concluir que las diferentes “contaminaciones” literarias (épica, elegía, romancero, novela picaresca) son parte de los códigos culturales que utiliza Castellanos para dotar de sentido la historia de la colonización americana.
El capítulo II, “Identidades confrontadas: las Elegías y los encomenderos neogranadinos”, examina cómo las Elegías constituyen un locus donde los encomenderos y los primeros conquistadores definen y negocian su propia identidad en la compleja y cambiante red de relaciones de poder en el imperio español. Este capítulo se enfoca en una institución que fue el pilar de la empresa colonizadora en la época de Castellanos y con gran relevancia en las Elegías , la encomienda. Argumentaremos que las Elegías no solo legitiman la encomienda, sino que contribuyen a la consolidación de una identidad colectiva de los encomenderos, la cual es decisiva para la continuación de la encomienda en sí. En otras palabras, argumentaremos que hay una relación dialéctica entre las formas culturales y las instituciones sociales. Es decir, las Elegías son una historia sobre la encomienda, pero simultáneamente la encomienda está redefiniéndose históricamente en textos como las Elegías .
El capítulo III, “Somatografias: el cuerpo, la voz y la narración”, examina cómo la imagen caballeresca de los encomenderos no se completa sin la demarcación de la alteridad indígena. En este capítulo, examinamos los códigos de los que se vale Castellanos para presentar la otredad. Entre estos códigos está la tradición épica occidental, en virtud de la cual se inscribe el poderío español sobre los cuerpos destrozados de los indígenas. El discurso épico, por lo tanto, provee el marco conceptual para presentar sin ambigüedad la diferencia entre españoles e indígenas. Tal demarcación es necesaria para el ejercicio del poder colonial. La opción del molde épico se examina aquí como una estrategia discursiva (cómo se sitúa Castellanos ante su “objeto”, las culturas americanas y ante sus lectores virtuales, hispanohablantes, de ambos lados del Atlántico) vista en el contexto de las crecientes restricciones oficiales para escribir sobre las culturas americanas.
El capítulo IV, “Topo-grafías neogranadinas: la escritura del espacio en las Elegías ”, examina la representación del espacio en el texto de Castellanos. Dos proyecciones organizan la representación del espacio en este texto: por una parte, una tradición literaria, la peregrinatio vitae , sirve de molde para labrar una topografía moral. Este es un género que legitima moralmente la colonización y la inscribe en la teleología cristiana de la caída y el ascenso: las dificultades encontradas en el proceso de colonización son consideradas de este modo como las pruebas y tribulaciones que debe cumplir el sujeto cristiano para llegar a la tierra prometida. Por otra parte, se encuentra en las Elegías una visión panóptica o englobadora de las Indias y del Nuevo Reino basada en la cartografía ptolemaica y en la perspectiva lineal renacentista. Se trata de una perspectiva que ideológicamente se ajusta a los fines expansionistas del imperio español. En los comentarios finales reiteramos la importancia de no ignorar la heterogeneidad de este texto y sus complejas intervenciones en el mundo colonial. Las Elegías son un complejo instrumento cultural producido para un presente histórico específico, el cual no solo lo describe, sino que también lo conforma (re)produciendo una serie de valores y códigos culturales que tejen el orden social en la Colonia.
El Nuevo Reino de Granada
El territorio del Nuevo Reino de Granada varió considerablemente desde su fundación en 1539, cuando comprendía básicamente la altiplanicie oriental de la actual Colombia, hasta el virreinato en 1718, cuando llegó a abarcar el territorio hoy ocupado por Colombia entera y partes de Venezuela y Ecuador. El Nuevo Reino de Granada a finales del siglo XVI, la época de Castellanos, comprendía básicamente la altiplanicie cundiboyasense. La principal urbe era Santa Fe, que contaba hacia 1573 (según datos de López de Velasco) con unos 600 “vecinos” (residentes hombres blancos). 41Le seguían Tunja, con unos 200 vecinos, y Vélez y Pamplona, cada una con 100 vecinos. 42El distrito de la Audiencia del Nuevo Reino, con base en Santa Fe desde 1550, comprendía un territorio mucho más amplio y abarcaba unas 35 poblaciones que pertenecían a las gobernaciones de Antioquia, Popayán, Santa Marta y Cartagena, como se puede ver en el mapa de 1601 que fue utilizado por Antonio de Herrera y Tordesillas en su obra conocida como Términos , 43aunque originalmente fue comisionado por Juan López de Velasco, cosmógrafo y cronista mayor de Indias, a Juan Morales.
Читать дальше