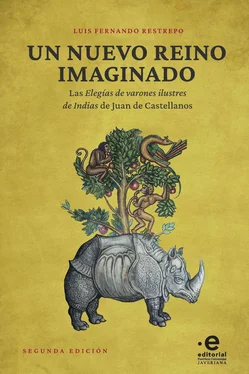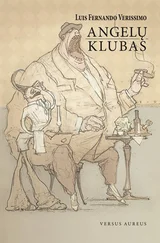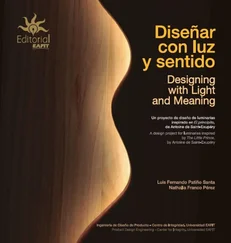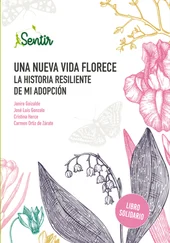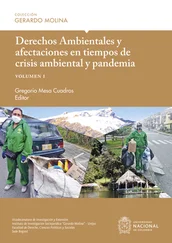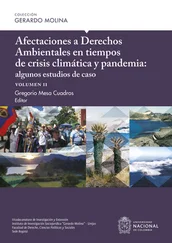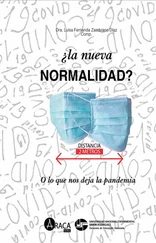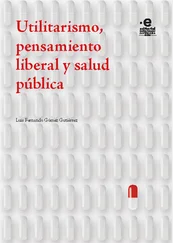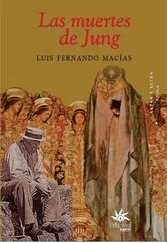Nuestra aproximación poscolonialista a las Elegías intenta hacer una lectura contrahegemónica del texto de diversos modos. Una forma es romper con el pacto tácito entre el narrador y el lector que proponían las Elegías . Edward Said sostiene que muchos escritores de Occidente, como Dickens, Austen, y Flaubert, escribieron sobre personajes y lugares de otros continentes con una audiencia exclusivamente occidental en mente y sin detenerse a pensar sobre las posibles respuestas a estos textos por parte de lectores no europeos. 23Pero no hay ninguna razón para que nosotros hagamos lo mismo . Por consiguiente, Said propone que leamos todo el “archivo” moderno europeo y americano con el propósito de reinscribir lo que está silenciado o presentado marginalmente o ideológicamente representado. 24En el caso latinoamericano, los planteamientos de Said nos llevan a revisar toda aquella literatura producida por la ciudad letrada . 25
Otra forma de hacer una lectura contrahegemónica es desnaturalizando el espacio social que fundamenta y ayuda a consolidar un texto como las Elegías . Es decir, se trata de resaltar que el Nuevo Reino de Granada es un espacio culturalmente producido y delimitado en el proceso de colonización de las Américas. Siguiendo los planteamientos de Benedict Anderson sobre la nación, nos interesa ver el Nuevo Reino como una idea históricamente producida, como una comunidad política imaginada. 26Nuestro estudio sobre las Elegías puede verse en este aspecto como parte de una arqueología de la idea del Nuevo Reino de Granada y, consecuentemente, de Colombia. Es decir, se trata de examinar las diferentes etapas y contenidos que se le han dado a esa idea. 27El concepto focaultiano de arqueología es muy válido aquí porque claramente se opone a las narraciones que celebran un origen y fundamentan un presente. 28La nación narrativiza el pasado para producir su origen y justificar su soberanía. Es cuestión de oficializar una narración en particular y suprimir otras narraciones. Esto evidencia que hay múltiples modos de narrar la nación, y que, en última instancia, esta no es ya cuestión de sólidas fronteras ni de un pasado monolítico, sino un espacio discursivo abierto a negociaciones, donde se ha de ver qué narración o narraciones devienen hegemónicas.
En la historiografía colonial se comienza a tejer la narración nacionalista, hoy hegemónica, que se fundamenta en los ‘“cronistas” Cieza de León, Gonzalo Fernández de Oviedo, fray Pedro de Aguado, Castellanos, Juan Rodríguez Freyle, fray Pedro Simón, Lucas Fernández de Piedrahita, Pedro Flórez de Ocariz y otros. Nuestro estudio sobre las Elegías es clave porque estas fueron la fuente de varios de los así llamados “cronistas” (Simón, Freyle, Piedrahita). Lo más significativo de Castellanos, en este contexto, es que su obra constituye un momento decisivo en la construcción de un origen glorioso y épico del Nuevo Reino de Granada y Colombia: cuando este decidió verter su historia de la prosa al verso heroico, la octava real de Ercilla, Camões y Ariosto. Más que un cambio en la métrica, este acto representa la opción de un marco conceptual europeo que se remonta hasta el mundo clásico de Virgilio y Homero y que llega entonces a ser desplegado en América, de ahí que la narración de las Elegías abarca lo ocurrido en varias islas del Caribe y partes de las actuales Colombia y Venezuela desde la llegada de Colón hasta finales del siglo XVI en el Nuevo Reino de Granada. No obstante el vasto marco espaciotemporal, el texto despliega su propio epicentro, el lugar y el momento mismo de la escritura. Los diversos elementos que constituyen la narración son integrados en virtud de una trama que ancla el texto al locus de la narración y que hace posible que se lea el principio en el final y el final en el principio. Sin embargo, la relación entre la situación de la narración y la historia (diégesis) es un aspecto que poco ha examinado la crítica de Castellanos, pese a que la épica, una consciente elección de este autor, nos apunta repetidamente hacia el tiempo y el contexto del acto de la narración, desde la sonoridad y simetría de las octavas hasta la identificación del narrador con la comunidad para la cual escribe; 29una comunidad, mejor decir, que circunscribe y, hasta cierto punto, configura la narración misma. Las Elegías , desde este punto de vista, invitan a una reflexión sobre las implicaciones de las formas narrativas y la consolidación de comunidades imaginadas. Cabe agregar que, aunque se pueda trazar una línea desde la visión del Nuevo Reino de Castellanos hasta el imaginario nacionalista, también es preciso tener en cuenta las diferencias en los imaginarios criollos coloniales y los republicanos. 30Aunque Castellanos no sea un criollo (hijo de españoles nacido en América) y se identifique como un baquiano, 31cuya experiencia en el Nuevo Mundo le da el sentido de pertenencia a las Indias, será exaltado por criollos como Rodríguez Freyle, Domínguez Camargo y Fernández de Piedrahita.
La crítica de las Elegías ha tendido a enfocarse en los problemas genéricos del texto, en particular si es épica o historia, indagando, respectivamente, en lo literario –en un sentido restringido– o lo historicista del proyecto de Castellanos. En las Elegías , ambos proyectos están estrechamente imbricados y solo un análisis desde la perspectiva del discurso mismo logra superar esta aparente dicotomía. 32La historia como texto y la textualización de la historia son procesos patentes en Castellanos, quien opta conscientemente por diversos géneros literarios y extraliterarios (la épica, pero también la elegía, la peregrinación, la novela pastoril, los romances, las historias de cautiverio, entre otros) para entramar la historia del Nuevo Reino de Granada como un acto fundacional. Pero, ¿qué proyecto fundacional hay de hecho en las Elegías? Esta es sin duda una pregunta que merece examinarse ya que, al comparar las diferentes lecturas, pareciera que nos dijeran más sobre las propias preocupaciones de la crítica que sobre el propio texto de Castellanos. Pero, si tomamos en cuenta que no se escribe en el aire, esta proyección es, si no insalvable, al menos comprensible: la crítica se hace y se ha hecho en contextos históricos específicos. El problema radica quizás en obviar o suprimir esos contextos y pretender escribir en un vacío histórico. Regresando al caso de Castellanos, unos pocos ejemplos son ilustrativos. Las Elegías son fundamentales para las Genealogías del Nuevo Reino de Granada (1674) de Juan Flórez de Ocariz, un proyecto que buscaba reafirmar la estratificación de la sociedad neogranadina. En el siglo XIX, José María Vergara y Vergara buscó en las Elegías una epopeya nacional. 33Y, a mediados del siglo XX, cuando comienzan a cambiar las políticas culturales estatales hacia la inclusión de las diferentes tradiciones culturales del país, Francisco Elías vio en Castellanos una propuesta criollista, es decir, de asimilación. 34En el proyecto de una Colombia pluricultural propuesto por la Constitución de 1991 encontramos estudios como Las auroras de sangre , de William Ospina, que ven en las Elegías de Castellanos el surgimiento un lenguaje inédito que crea la nueva realidad americana, aunque sin ahondar en la violencia misma de esas infaustas auroras, un topos de la épica clásica para describir el campo antes de la batalla. 35
Ahora bien, lo que veo en estas lecturas de Castellanos es una continuidad de una idea, la de una comunidad que comienza con el Nuevo Reino de Granada y se prolonga bajo otros nombres y que conforma, en última instancia, una cultura de colonización. Con esta frase quiero enfatizar su carácter activo en un proceso colonial, algo que tiende a suprimir o a presentar en forma algo pasiva la frase “legado colonial”. 36Es aquí donde creo válida una reflexión sobre nuestra actividad crítica y la docencia en espacios privilegiados. Álvaro Félix Bolaños y Gustavo Verdesio precisaron con agudeza el problema central: ¿hasta qué punto seguimos leyendo como conquistadores? 37Es preciso una reflexión ética para posicionarnos ante esa cultura de colonización, aunque sé que tal posicionamiento no deja de ser problemático si consideramos la “ficción” de un “yo” unido, autónomo, esencial, racional, etc. También es problemático el uso de categorías espaciales en este contexto: ¿cómo puedo posicionarme “ante” si estoy “dentro” del discurso? Esta es quizás una de las encrucijadas en las cuales se encuentra la crítica poscolonial actual y ha sido tema de debate en los estudios latinoamericanistas en las últimas décadas. 38¿Cómo puedo, desde la academia norteamericana, escribir sobre Colombia y Latinoamérica sin perpetuar los esquemas de saber y poder que han sido determinantes en la geopolítica colonial actual?
Читать дальше