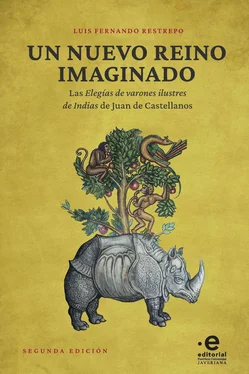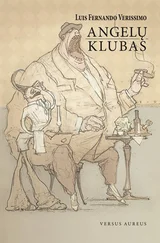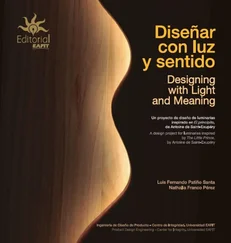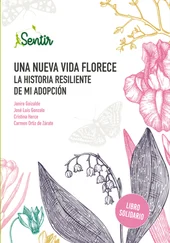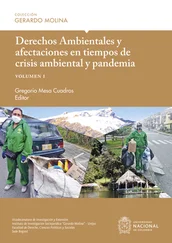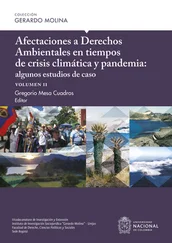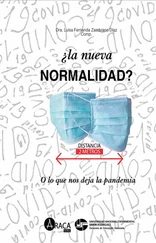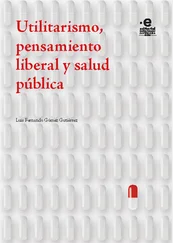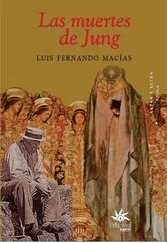La noción de discurso que encontramos en Said y Hulme proviene de Foucault y del posestructuralismo. 9Foucault propone este concepto para reexaminar el saber occidental más allá de los confines delimitados por las diferentes disciplinas, como la historia, la filosofía, la religión, las ciencias, la ficción, etc. 10Es decir, se trata de hacer evidente que estos campos de conocimiento no son “naturales” ni “universales”, sino que tienen una formación histórica. 11Las fronteras entre estos campos de conocimiento son también mucho más problemáticas que la asumida autonomía de cada disciplina. La noción de discurso permite aventurarse más allá de las unidades tradicionales de análisis, como el libro, la obra o el autor. Un libro está atrapado en un sistema de referencias a otros libros, otros textos y otras oraciones, es más un nodo dentro de una red que un objeto autónomo. 12
El ángulo clave que aporta Foucault a estos estudios sobre el colonialismo es entrever la compleja relación entre el saber y el poder. En sus estudios sobre varias instituciones disciplinarias, como la clínica, el hospital, la escuela, la prisión, nos demuestra cómo el conocimiento no es algo neutral, sino que surge de las prácticas sociales de control y vigilancia. Nada filantrópico mueve sus mecanismos, sino el ejercicio del poder (se desmantela así uno de los pilares del proyecto de la modernidad, la fe en la ciencia y el conocimiento como fuentes liberadoras). Los “efectos” de la concatenación del saber y el poder incluyen mucho más que la delimitación de campos del saber: también se producen sujetos y sujetos del conocimiento. 13
Por consiguiente, la relevancia de estos planteamientos para nuestro enfoque en la colonización del Nuevo Reino de Granada es ver cómo los diferentes campos del saber europeo –presentes en el propio texto de Castellanos– producen sujetos (“el indio”) y una territorialidad (el Nuevo Reino) que son clave para establecer el dominio español. Homi Bhabha, 14como comentaremos más adelante en el capítulo III, resalta precisamente que el discurso colonial (o saber europeo desplegado en relaciones coloniales) se caracteriza porque necesita producir sujetos diferentes para poder ejercer el poder colonial. Si las poblaciones de otros continentes fueran “iguales” al colonizador europeo, no podrían justificar su subordinación. Se trata, por lo tanto, de una alteridad estratégicamente producida.
Siguiendo estos planteamientos de Foucault, Said y Bhabha, veremos entonces que la producción de un sujeto colonial, “el indio” tal como aparece en las Elegías , es algo que está estrechamente vinculado al establecimiento del dominio español en el Nuevo Reino. Lo que este libro aporta al respecto es cómo específicamente el discurso épico contribuye a crear al sujeto colonial que necesita la maquinaria imperial, siguiendo los aportes sobre el tema hechos recientemente por David Quint y José Rabasa. 15
El dominio español en el territorio que se configuró como el Nuevo Reino bien puede verse más como un proceso continuo y dinámico que como un acto singular (“la toma del poder”). Es desde esta perspectiva que proponemos ver a las Elegías . No se trata ya de observarlas como un texto aislado, sino como parte de numerosas prácticas discursivas que fundamentaban y sostenían la “república de los españoles” en el Nuevo Reino. Por lo anterior es posible decir que las Elegías son un texto que interviene en un presente histórico.
Raymond Williams ha notado que existe la tendencia a describir y analizar tanto la cultura como la sociedad en el pretérito, como algo fijo o terminado. Sin embargo, aunque las obras (literarias o artísticas) sean un producto terminado, siempre se realizan en un presente específico y, por lo tanto, son parte del proceso formativo de lo social. 16Por otra parte, los planteamientos de Williams nos permiten ver la dinámica de la dominación española en América. Partiendo del término gramsciano de hegemonía , Williams argumenta que la dominación no se da completa y exclusivamente, sino que es constantemente redefinida y que tampoco es un proceso pasivo: no se tiene el poder, se ejerce, se defiende, se justifica, etc. 17De este modo, proponemos ver a las Elegías como parte del proceso de constitución de una hegemonía española en el Nuevo Reino, donde se crean, se renuevan, se defienden y se modifican los valores que sustentan tal orden.
Una lectura localizada y contrahegemónica
Si, desde la perspectiva propuesta por Said, el quehacer científico e intelectual occidental europeo ha sido parte del proceso de colonización, ¿qué diferencia trabajos como el presente producidos en universidades metropolitanas (en circunstancias neocoloniales) de aquellos textos sobre las Américas, como la carta de Colón y las relaciones de Cortés o los informes de Humboldt sobre la zona tórrida? Pues bien, esta preocupación es precisamente lo que intenta resolver este paradigma de estudios sobre el colonialismo: ¿cómo romper con el legado colonizador del saber occidental? Un paso en esta dirección consiste en localizar la producción del conocimiento, un gesto bastante foucaultiano, sin duda. Es decir, se trata de desmitificar el saber científico europeo como algo universal y neutral para verlo como una praxis social, algo producido en contextos de poder. Esa violencia que produce la modernidad se entiende hoy como colonialidad , siguiendo a Aníbal Quijano. 18Asimismo se ve este saber con el convencimiento posestructuralista de que no hay acceso directo a la realidad, lo cual mina la asumida superioridad cultural y científica de Occidente. 19
La crítica al discurso colonial constituye, por lo tanto, parte de la teoría poscolonial, aunque ciertamente no es el único campo en el que esta última se enfoca. Ha habido varias propuestas que plantean enérgicamente la necesidad de un compromiso político de los intelectuales con las comunidades subalternas. Este compromiso, alianza o solidaridad, no puede ser fácilmente delineado, si es que la crítica poscolonial ha de ser consecuente con sus propias propuestas, ya que no se puede homogeneizar o esencializar al subalterno. Hacerlo sería contribuir al proceso colonizador. Como consecuencia, encontramos aproximaciones menos universalizadoras y más localizadas, eclécticas y plurales (conscientes de sus contracciones) que buscan que la crítica no sea la ley (el saber totalizador que regula la experiencia y fija relaciones de poder), sino una praxis que cree las condiciones de posibilidad de una transformación de aquello que el saber colonizador tiende a osificar. 20
Nuestro trabajo sobre las Elegías está principalmente enfocado en el desmontaje del discurso colonial y en exponer que las dificultades de definir el sujeto colonial no se limitan a la definición del subalterno. También comprende las complejidades del sujeto metropolitano/colonizador, como lo expondremos al tratar la construcción de la identidad de los encomenderos del Nuevo Reino de Granada. Para ilustrar este problema, basta preguntarnos cómo se constituye Castellanos a sí mismo en la narración. Un proceso nada simple, si tomamos en cuenta lo poco que se nos revela el autor a lo largo del texto sobre este asunto. Parece ser que la voz autorial del narrador se da como tal en tanto logra permanecer fuera del escrutinio de la narración. Y se nos revela a través de un sinnúmero de máscaras (sus varones ilustres: una exteriorización del “yo” narrador) o de un juego con sus múltiples homónimos (varios Juanes de Castellanos), asumiendo una voz colectiva ( nosotros ) y con numerosos desdoblamientos en voces indígenas, españolas, negras y mestizas que critican y defienden la colonización al mismo tiempo. No es casual, por tanto, que Menéndez y Pelayo lo juzgara como un “viejo gárrulo [...] menos crédulo y más socarrón de lo que a primera vista parece”. 21Castellanos, como autor-narrador, y sus Elegías ponen de relieve la complejidad del sujeto colonial/colonizador. Es necesario abandonar la visión maniquea para ver las múltiples caras del sujeto colonial/colonizador y las diversas posiciones que llega a asumir. La visión unificada del individuo es replanteada ahora de un modo más complejo y dinámico que incluye las diversas posiciones en las que emerge un sujeto tan complejo como la misma red social. Clase, género y preferencia sexual, edad, orientación política, nacionalidad, etnicidad, etc., todas estas variantes o “posiciones de sujeto” se pueden dar en un determinado sujeto en forma coherente o contradictoria. 22
Читать дальше