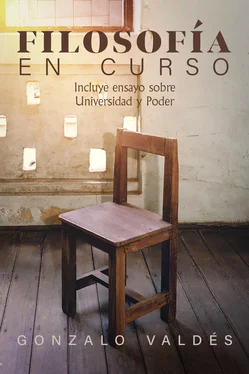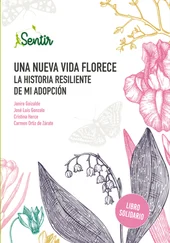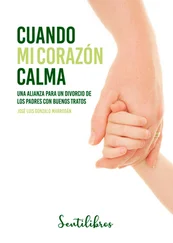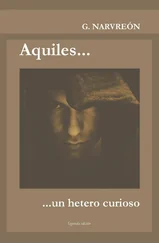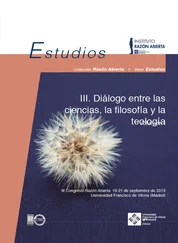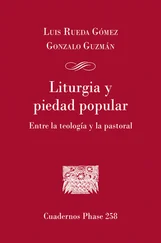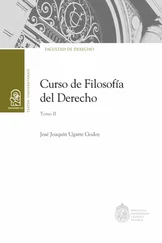a) Su indeterminación en el tiempo y en el espacio, que se corresponde con la observación de que no sabemos cuando ni donde vamos a experimentar una emoción
b) Su duración relativamente corta, también observable por nuestros sentidos en los cambios de ánimo que nos afectan o afectan a otras personas
c) Su carácter contingente, en el sentido de que no siempre obedecen a una misma serie causal mecánica y racional. Mas bien, las emociones tienden a romper dicha serie causal, como en el caso de la risa o el amor
d) Su rapidez variable. Así, experimentamos emociones meramente mentales que se corresponden con la rapidez del pensamiento (que es la misma velocidad del átomo) cuando, por ejemplo, un recuerdo nos entristece; o bien, las emociones conllevan un correlato físico que se ha lentificado, como cuando nos sonrojamos como consecuencia de una vergüenza que hemos pasado
e) Cada emoción trae consigo un nuevo esquema de comportamiento (nueva serie causal), hasta que dicha emoción cesa o es reemplazada por otra
II.2
Párrafo aparte merece un tema que es central en toda discusión filosófica de las emociones: la posibilidad de controlarlas racionalmente.
Un esquema dualista de cuerpo y alma o mente se presta mejor a la tesis de que las emociones pueden ser controladas por el imperio de la razón. La primacía que estas filosofías generalmente asignan al alma y a la racionalidad en el hombre, se traduce también en un cierto poder de la mente, variable según cada enfoque, para controlar sus emociones, ya que estas siempre comportarían un elemento de conocimiento al que se puede acceder por medio de la razón para, eventualmente, dominarlas. Es lo que Róisín Hampson denomina actitud intelectualista frente a la emoción. En principio, un esquema monista como el materialista, en el que tanto la mente como el cuerpo están conformados por átomos, el control de la mente sobre las emociones puede tornarse más problemático. Pero esto no significa que todo monismo necesariamente tenga que adoptar una teoría no cognitiva o meramente fisicalista de las emociones. Está desde luego el caso del monismo de los estoicos. Y es así también en la lectura intelectualista de Epicuro, cuyo monismo comportaría, al menos desde una perspectiva ética (que es también la perspectiva más tradicional), la posibilidad indudable de acceder a una vida feliz mediante un control adecuado de los deseos y pasiones que afectan al alma humana. 32Así lo señalaría Epicuro en su carta a Heródoto, 81, 33cuando afirma que
la mayor perturbación de las almas se origina en la creencia de que ésos(cuerpos celestes) son seres felices e inmortales, y que, al mismo tiempo, tienen deseos, ocupaciones y motivaciones contrarios a esa esencia; y también en el temor a algún tormento eterno, y en la sospecha que exista, de acuerdo con los relatos míticos; o bien en la angustia ante la insensibilidad que comporta la muerte, como si esta existiera para nosotros; y en el hecho de que no sufrimos tales angustias a causa de nuestras opiniones, sino afectados por una disposición irracional, de modo que, sin precisar el motivo de sus terrores, se experimenta la misma y amplia perturbación que el que sigue una creencia insensata. La tranquilidad de ánimo significa estar liberado de todo eso y conservar un continuo recuerdo de los principios generales y más importantes.
Volveremos sobre esto en las conclusiones, pero dejemos en claro desde ya que no se tratará allí de proponer al clinamen como explicación única de las emociones, con exclusión de todo elemento cognitivo, puesto que esto iría en contra de textos expresos del propio Epicuro, como el que recién hemos citado. 34
Pero más allá o más acá de esta discusión sobre el control de la razón sobre las emociones, discusión aparentemente resuelta, al menos en la ética epicúrea, lo que el clinamen aporta de inquietante es una visión distinta de la propia racionalidad y, por ende, de la naturaleza y calidad de dicho control. Para explicar esto necesitamos introducir algunos elementos de psicología.
La psicología epicúrea distingue en los seres animados la voluntad de la mente. La voluntad, que compartimos con los animales, orienta nuestras acciones en dos sentidos básicos: hacia la búsqueda del placer y hacia evitar el dolor. La mente, el animus , es la sede de la racionalidad en el hombre y también orienta nuestras acciones en sentidos que no siempre coinciden con los de la voluntad. Así, por ejemplo, la mente del hombre adulto puede llegar a distinguir entre los múltiples deseos: aquellos que “son naturales de aquellos que son vanos; y de los naturales unos son necesarios, otros solo naturales; y de los necesarios, unos lo son para la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo y otros para la vida misma”. 35De esta manera, el animus adquiere la capacidad de guiar nuestra voluntad y nuestras acciones hacia los placeres naturales y necesarios, que son los únicos necesarios, valga la redundancia, para una vida feliz. Nada muy novedoso o problemático hasta aquí respecto de otras concepciones dualistas de los deseos y emociones.
El problema es que la noción de clinamen implica que el animus o mente (y la voluntad, aunque no entraremos en esto) también declina. Recuérdense el pasaje de Lucrecio a que aludíamos en la introducción: LVI, 1183:
Perturbada la mente del ánimo (animi mens) en la pena y el miedo… 36
Aquí son dos emociones, la pena y el miedo, las que perturban, hacen declinar a la mente. Pero no hay razón para pensar que los átomos sutiles de la mente no declinan sin que intervenga una causa extrínseca como la emoción; más bien, hay razones para pensar que estos declinan eminentemente en la teoría física de Epicuro. 37
Si esto es efectivo, es decir, si la mente también declina, las conclusiones podrían llegar a ser devastadoras para la racionalidad: si se llevan las cosas al extremo, la racionalidad sería una emoción más y tendría las mismas características que le asignábamos a estas en los literales “a” a “f” precedentes. Claramente, una concepción así de la racionalidad es contraria a nuestra experiencia sensible, en la que constatamos cierta regularidad y constancia en el funcionamiento de la mente humana. Y es también contraria a la importancia que la filosofía epicúrea otorga a la racionalidad en el logro de sus objetivos prácticos, aspecto que ya destacamos. ¿Existiría entonces una contradicción en la física epicúrea, la que tendría que recurrir a una especie de eticización 38de los átomos de la mente, contraria al clinamen, para justificar la capacidad rectora del animus sobre las emociones? Nos parece que es posible salvar esta contradicción desde la misma física, sin recurrir al argumento ético, aplicando aquí la misma idea de causalidad compartida que mencionamos antes: los átomos sutiles de la mente y de la racionalidad se mueven, caen, regularmente, conforme a reglas establecidas 39, pero no están exentos de desviaciones o contingencias que afectan transitoriamente dicha racionalidad. No es que el clinamen nos convierta en personas irracionales e incapaces de controlar nuestras emociones, pero nos advierte que la pura causalidad “mecánica” de la racionalidad es incapaz de dar cuenta del fenómeno mental y físico de la emoción en toda su extensión, en cuanto éste comporta también una causalidad “poética” o creativa (positiva o negativa), que actúa contingente y juntamente con la otra forma de causalidad.
Ilustremos la aplicabilidad de este planteamiento teórico a un problema que constituye un dolor de cabeza para las aproximaciones intelectualistas a las emociones: el de las emociones recurrentes. Róisín Hampson utiliza el ejemplo del pánico escénico, el que razonablemente debiera desaparecer luego de que varias experiencias favorables demuestran a nuestros sentidos y a nuestra mente que dicho pánico no tiene justificación. Sin embargo, el pánico escénico persiste. La explicación de Róisín Hampson, en la que no ahondamos aquí, es de que en el origen de la emoción hay un elemento no cognitivo, una apariencia, que no puede ser controlada por la razón. 40De ahí el carácter reiterativo de la emoción. Es decir, Róisín Hampson atiende, como en el modelo aristotélico, a los componentes de la emoción. El modelo alternativo del clinamen, en cambio, centra la atención en los componentes de la mente más que en los componentes de la emoción: el elemento creador del animus, que en el ejemplo aparece como elemento destructor, declina o desvía el análisis racional, que intenta controlar, sin éxito, la emoción del pánico escénico, la que persiste intermitentemente, aún en actores avezados y experimentados. Aplicando los principios de la gnoseología epicúrea 41, ambas explicaciones son compatibles con la experiencia que constata la existencia de emociones reiterativas y, por lo tanto, no debiéramos descartar ninguna de ellas. Sin embargo, nos parece que el modelo del clinamen proporciona una explicación suficiente y tiene la ventaja de no recurrir a esquemas explicativos que provienen de otras filosofías. 42
Читать дальше