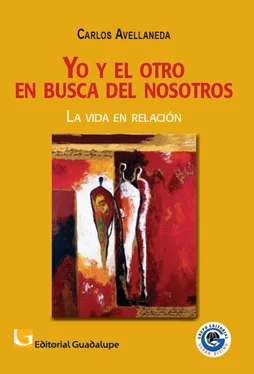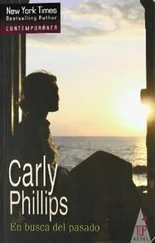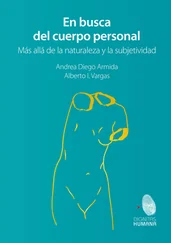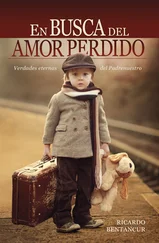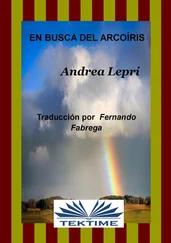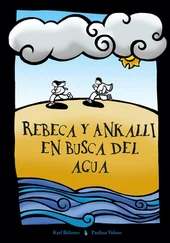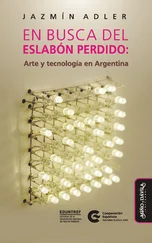Sin llegar a la percepción del otro como un semejante pero diferente, la persona no podrá sentir empatía, su actitud ante el otro será instrumental: éste quedará reducido a un medio para satisfacer las propias necesidades o intereses. Es probable que una persona así contraiga matrimonio con alguien que sea más su padre o madre que su pareja. Para una mujer infantil siempre habrá un marido paternal y para un hombre inmaduro siempre habrá una esposa madraza y protectora. El “esposo paternal”, que no sabe vivir una relación de pareja en razón de sus actitudes sobreprotectoras, siempre encontrará a una “mujer niña” a quien tratar como hija. Lo mismo ocurre con las mujeres posesivas y dominantes que buscarán a un hombre frágil a quienes dirigir y controlar. Son perfiles psicológicos que se complementan pero desde la carencia: uno no sabe ser autónomo y el otro no sabe depender. Casi podríamos decir que se utilizan uno a otro ya que necesitan hacerlo por sus deficiencias personales.
La subjetividad de la persona requiere en los primeros contactos vinculares un otro empático para ir desplegándose 51 con forma propia. Un yo cohesionado y sereno con aptitud para relacionarse se va formando en el bebé mediante la relación con una madre “suficientemente buena” (Winnicott, 2002). La capacidad de la madre para establecer un vínculo de empatía con su pequeño hijo, de ser una con él, lo ayudará a que más adelante se abra de modo espontáneo al otro. Los primeros gestos de cuidado, estima y amor ayudan al niño a depender y vincularse con confianza. Allí está el comienzo de una saludable aptitud relacional, la capacidad para entablar en la vida adulta vínculos de intimidad, pertenencia e interdependencia.
El déficit de cuidados paternos adecuados en las etapas tempranas de la vida marca a la persona con una herida narcisista que lo devuelve incesantemente a sí mismo. Este egocentrismo, la duda acerca del propio valor y la desconfianza en uno mismo surgieron en la infancia cuando el niño siente que nadie estuvo disponible para brindarle lo que necesitaba. Entonces la persona aprende a sobrevivir, intentando arreglárselas sola, con actitudes desconfiadas, temerosas y celosas. Más adelante asumirá conductas victimizadas, insatisfechas, de reclamo constante, como si los demás fueran sus deudores permanentes. Andará por la vida con la actitud de “qué tienen los demás para darme”, en vez de “qué tengo yo para ofrecer”. Nuestras rabias y reclamos desmedidos en la adultez hablan del niño insatisfecho que subyace en lo profundo de nosotros. Es la angustia de sentir la vida más como una amenaza que como una invitación. Quizás no fuimos adecuadamente acompañados para aprender a tolerar las primeras frustraciones que la vida en crecimiento nos propuso. El habernos sentido indefensos como niños nos dejó el resabio de una actitud defensiva en nuestras relaciones adultas. Las demás personas, las situaciones y los acontecimientos serán potencialmente riesgosos, y ante ellos deberemos protegernos y defendernos. Frente a los desafíos que nos plantee la vida adulta podremos sentir una intensa angustia y tenderemos a ser hostiles y agresivos. La agresividad de los adultos encubre una viva sensación de debilidad que se intenta compensar con actitudes omnipotentes, agrandadas y mentirosas, porque creemos que si somos fuertes nadie podrá dañarnos.
La ausencia de un vínculo de apego seguro en la infancia también lleva a las personas a asumir actitudes dependientes, infantiles y pasivas (Bowlby, 1998). Cuando un adulto reclama sin cesar atención a los demás, o se queja constantemente porque las cosas no son como deberían ser, o no se anima a emprender nada sin la aprobación ajena, es probable que sea el niño que no pudo crecer quien esté actuando dentro de esa persona. En cambio, el chico que pudo depender de sus padres podrá convertirse en el adulto que acepta la realidad, es autónomo y se hace responsable de su vida.
Recuerdo muy bien un domingo que se celebraba el
“día del niño”. Al final de la misa invité a todos los chicos
a subir y ubicarse alrededor del altar para bendecirlos y
les pregunté qué era lo más lindo de ser niño. Uno de
ellos me respondió con una gran sonrisa: “… Que no
tengo que preocuparme por nada porque mis papás se
ocupan de todo”. Fue una respuesta saludable. Cuando
pudimos depender como niños, recibimos la seguridad
necesaria para llegar a ser personas adultas en quienes otros se puedan apoyar; capaces de depender adultamente de otros y confiables para que ellos dependan libremente de nosotros.
Otro rasgo presente en quienes sintieron indefensión en su infancia es preferir someterse a los demás, ser sumisos, adaptarse a las expectativas de los otros. Son personas que no saben plantear lo que desean, expresar lo que les disgusta, poner límites y decir “no”. Se protegen de la inseguridad complaciendo a todos y evitando las críticas o los conflictos. Se sienten a salvo cuando ceden en favor de los demás. Sumisos a ellos, se sienten seguros. He conocido muchos matrimonios donde, por años, uno de los dos se sobreadaptó a su pareja para no defraudarla y sentirse seguro de la relación. Esta dinámica enferma dura hasta que esa persona logra madurar y decide ser ella misma aunque tenga que contradecir al otro. Entonces surgen serios conflictos en el matrimonio: la parte dominante no deja que la sumisa se independice tan fácilmente. Así como un dictador autoritario hace planteos paranoicos a su pueblo diciéndole que son “golpistas” con sus protestas, un cónyuge dominante acusará de desamor al otro, antes dócil y ahora insurrecto. Será un último intento de someterlo por la culpa.
Quizás le ofrezca demagógicamente cariño o dinero a condición de que siga viviendo como hasta entonces. A veces un cierto estilo de vida eclesial puede favorecer la sumisión y no la autonomía personal de los cristianos adultos. Sabemos que la Iglesia es madre, aunque su autoridad sea ejercida por hombres, y en ella suele haber laicos, consagrados y sacerdotes que han sido formados para una obediencia filial que no es una verdadera docilidad creyente, sino sumisión infantil.
En general, no son pocos los cristianos a quienes les conviene que les digan lo que tienen que pensar, decidir y hacer porque no se animan a asumir el riesgo de la libertad, es decir, la responsabilidad de sus vidas. Pertenencia y libertad son dos polos que se tensionan mutuamente y provocan conflictos en la vida de la gente y también en la convivencia de la familia eclesial.
La adolescencia es una etapa particularmente sensible en la vida de los hijos que crecen. En ese momento transicional, el sí mismo se enfrenta a la aventura de definirse y afirmarse ante los otros. A los jóvenes les encanta socializar y vincularse porque sienten que de esa manera pueden descubrir sus cualidades y afianzar su propia identidad. Cuando un muchacho llega a esa fase vital sin un sí mismo suficientemente firme, puede intentar aplacar la ansiedad que experimenta recurriendo al alcohol y las drogas por la desinhibición que provocan, al exhibicionismo en las redes sociales, a conductas sexuales desenfrenadas, a la violencia incluso delictiva, en todos los casos para validarse a sí mismo ante los demás a quienes en el fondo, teme. Por eso es tan lindo ver a quienes atraviesan ese puente hacia la adultez actuar con dudas y temores pero sostenidos por el cariño de sus padres y esclarecidos por sus consejos. De ese modo, los jóvenes van consolidando su personalidad y convirtiéndose en personas cada vez más firmes en sus valores y convicciones.
La aceptación agradecida de sí mismo
Nuestra existencia es una existencia recibida y nuestra personalidad se fue formando en la interacción con los primeros vínculos. Antes de nuestro protagonismo, ha sido el de los demás el que nos fue configurando. No somos en primer lugar quienes queremos ser, sino lo que podemos ser a partir de lo que hicieron con nosotros. El más imprescindible acto de nuestra libertad adulta es la aceptación de nosotros mismos, lo cual supone la reconciliación con nuestros padres. Sólo con esta aceptación filial podremos estar en paz con la realidad, la propia y la de los demás. Será una paz activa, no una resignación impotente y resentida. Una paz desde la cual podremos trabajar para enriquecer nuestra personalidad, reconociendo que “lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros” (Sartre, 2003). La auténtica libertad siempre partirá de la aceptación de la realidad.
Читать дальше