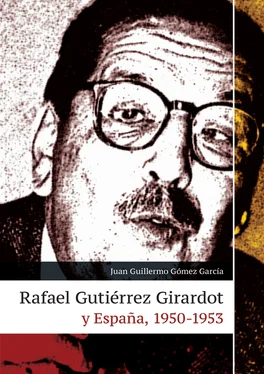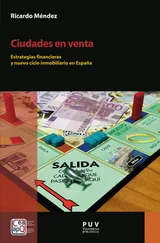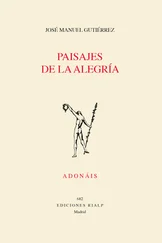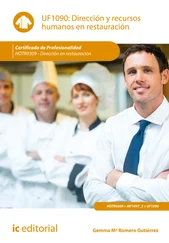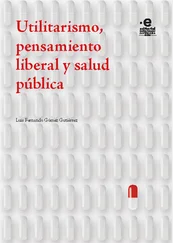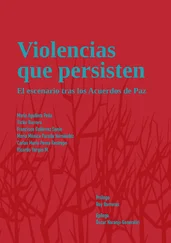La actividad intelectual es una vieja práctica, o una tan antigua como la condición humana. Es decir, la activación de la masa cerebral para descifrar simbólicamente el mundo, la naturaleza y el hombre (en Grecia nace con los presocráticos, como hito inaugural de la filosofía occidental) puede diferenciarse históricamente de la vida intelectual como fenómeno de la tardía modernidad europea (el científico y profesorado universitario, par excellence). Cuando la inteligencia socialmente selectiva restringió su saber, en virtud de exigencias científicas, sociales e institucionales, y en favor de su propia protección y sus privilegios; cuando traicionó los postulados, en principio ilímites, de la vocación intelectual, al mismo tiempo se condenó a que otras capas y sectores sociales, hasta entonces por fuera de la producción intelectual públicamente activa, disputaran con propiedad las formas y los medios de producción de representaciones intelectivas. Esto se hizo posible y universalmente visible a partir del afamado caso Dreyfus en Francia, al declinar el siglo XIX. 27
El intelectual, pues, nace en medio de una opinión pública ensordecida y polarizada, y pone en práctica un activismo grupal que decide sobre una masa de lectores a la que no le es indiferente la sustancia del debate político que allí se pone en juego. El intelectual, identificado con el activismo vindicativo de Zola, y luego con el del Sartre de ¿Qué es la literatura?, emerge en esa batalla de ideas, construye sus argumentos, hace del ensayismo un arma cortopunzante suficientemente aguda, mordaz y mortal, y se postula como paradigma de la dignidad nacional. El eco de esa protesta, del “yo acuso” en contra de la corrupción nacional que destituye y encarcela al capitán judío Dreyfus, obra de modo inmediato y hondo, como si no hubiera resquicios para mantener los hombros en alto y decir: “todo ello me importa un carajo”. Este compromiso de la opinión pública, aunque siempre hay una ausencia de opinión pública que también labra su contraparte, es un síntoma de politización de las masas, donde se encuentran profesionales desempleados e inconformes dispuestos a vengar las injusticias, a identificarse con el valiente credo de los intelectuales. 28
El intelectual zoliano crea también el intelectualismo antiintelectual (Barrés, Maurras y la ultraderechista Acción Francesa), que se postula a sí mismo como defensor de la patria y los valores de la tradición nacional. La vieja lucha del siglo XIX entre jacobinos y ultramontanos, que podría tener su mismo origen en la Revolución Francesa, se reedita en un contexto de sociedad de masas. Para el caso de las masas del siglo XX, estas no solo han profundizado la crisis del parlamentarismo burgués por participar de la vida electoral eligiendo a sus representantes no burgueses, sino que se han alfabetizado casi universalmente y de un modo peligroso: se han vuelto politizadas y alfabetizadas, han creado al intelectual proletario. De este modo, han adquirido un nivel de conciencia de representación política y cultura intelectual antes a ellas negado, y propenden a una representación inédita, no meramente nominal. Como lo estudia Sorel en Reflexiones sobre la violencia, son masas que hacen del activismo protestatario de calle un mito auto-gestativo de su nueva identidad de clase.
La historia del intelectual en el siglo XX es increíblemente rica, variada y confusa. La Primera Guerra Mundial, como vimos, abrió un foso en la confianza hacia la razón, la ciencia y la universidad para gobernar el mundo. No solo el proletariado activo y los múltiples movimientos sociales de mujeres, jóvenes y antiimperialistas, etc., profundizaron esa zanja. Las élites intelectuales de derechas, por ejemplo, responsables de la llamada revolución conservadora en la Alemania posguillermina, descreyeron de esas bases constitutivas de la razón occidental. Allí hubo de todo, desde la exaltación del heroísmo guerrero en Jünger hasta el budismo extático de Hesse. La crisis del derrumbe de la racionalidad del capitalismo, el ascenso del fascismo y las fugas hacia la intimidad encontraron sus primeros analistas en autores como Max Weber, Antonio Gramsci, Karl Mannheim y Julien Benda. A ellos siguieron sociólogos como Robert King Merton, Edward A. Schils y Richard Hofstadter, y de un modo nada pueril, aunque con temas cada vez más amplios o inabarcables, hoy siguen hablando de intelectuales autores como Herbert Lottman, J. G. A. Pocock, Dominick LaCapra, Roger Chartier o Edward Said.
A propósito del intelectual palestino (autor de una obra tan sugerente como cuestionable, Orientalismo), deseo recoger algunas líneas que pueden ser directrices de esta discusión, originalmente emitidas en sus Conferencias del Reith por la BBC de Londres en 1993:
La amenaza particular que hoy pesa sobre el intelectual, tanto en Occidente como en el resto del mundo, no es la academia, ni las afueras de la gran ciudad, ni el aterrador mercantilismo de periodistas y editoriales, sino más bien una actitud que yo definiría con gusto como profesionalismo. Por profesionalismo entiendo yo el hecho de que, como intelectual, concibas tu trabajo como algo que haces para ganar la vida, entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, con un ojo en el reloj y el otro vuelto a lo que se considera debe ser la conducta adecuada, profesional: no causando problemas, no transgrediendo los paradigmas y límites aceptados, haciéndote a ti mismo vendible en el mercado y sobre todo presentable, es decir, no polémico, apolítico y objetivo. 29
¿Cómo hice mi archivo de Rafael Gutiérrez Girardot?
La base documental de esta investigación sobre Gutiérrez Girardot parte de su archivo personal, el cual reposa en la Biblioteca Gabriel García Márquez de la Universidad Nacional de Colombia. Su acceso y disposición me ha sido posible en virtud del asesoramiento que ofrecí en el momento en que este llegó a la hemeroteca de la Universidad, remitido hacia el año 2007 por Bettina Gutiérrez-Girardot como anexo a la venta del fondo bibliográfico en lengua alemana del profesor colombiano. Este archivo sobrepasa los diez mil folios originales y comprende: a) los ensayos de filosofía y crítica literaria (sobre Colombia, España y Alemania), b) las llamadas Vorlesungen o lecciones magistrales dictadas en alemán en la Universidad de Bonn entre 1970 y 1992 (todas inéditas entonces) y c) la rica correspondencia, principalmente con colombianos, españoles y alemanes. Hay que agregar que durante los primeros años de su custodia estuvo clausurada su consulta para el público en general; hoy reposa en una especie de búnker de difícil acceso. Además, de manos de Bettina he recibido cartas, separatas y, sobre todo, lo que es talismán inolvidable, su pluma fuente Parker de su época de diplomático. 30
He venido ampliando este fondo archivístico desde hace más de una década, mediante viajes a diversos países, como México, Argentina, España y Alemania, en busca de cartas, fotografías, casetes o ensayos en revistas refundidas, y más simple o cómodamente mediante insistentes correos electrónicos. He adquirido, pues, algunas joyas muy raras, que no posee otra entidad o persona. Así, me precio de haber obtenido la correspondencia completa con Eduardo Mallea, luego de dos idas en vano a Buenos Aires para tratar de entrar en contacto con el sobrino homónimo del gran novelista. La tercera fue la vencida. También obtuve la correspondencia con Alfonso Reyes, al visitar la Casa Alfonsina, y contar con la generosidad de su nieta, Alicia Reyes, que me permitió tomar copia de los originales. También debo agregar que la correspondencia con Ángel Rama la obtuve gracias al viaje de Anita Jaramillo a Montevideo, quien la recibió de Amparo Rama, no sin antes haberse frustrado un viaje de Diego Zuluaga con la misma misión. Diego Zuluaga fue a su vez el encargado de conseguir la correspondencia del gran poeta español José Pepe Valente, en pesquisa de los archivos de la Cátedra Valente de la Universidad de Santiago de Compostela. Las cartas con Juan Gustavo Cobo Borda y con Sergio Pitol, custodiadas en la Universidad de Princeton, las obtuve también por intermedia persona, ahora mi estudiante Diego Posada, quien viajó expresamente para ello. La Universidad de Barcelona me facilitó parte de la correspondencia con José Agustín Goytisolo.
Читать дальше