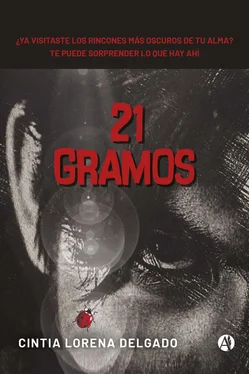La mesa redonda tenía a los otros dos viendo hacia mí con mayor expresividad, sus rostros demostraron un poco de incertidumbre y curiosidad. ¿Curiosidad, dije? Ese era el segundo nombre de Can, uno de los gemelos, el que estaba frente a mí comiéndose las uñas, impaciente como los chicos, mientras los tacos de sus zapatos golpeaban las patas de la silla en un ritmo imparable y molesto. Pero si curioso era su segundo nombre, molesto era su apellido. Can había estado conmigo desde que inició todo y se movía junto a mí en perfecta sincronía. En un pozo oscuro donde se arrastraban las serpientes necesitaba tener a un fiel súbdito, alguien que hiciera sin cuestionar, que evitara la racionalidad, que actuara y no tuviera fallas. El precio que debía pagar era soportar su jocosa personalidad. Y lo acepté porque, además, de tanto en tanto contaba chistes que valían la pena.
El otro gemelo era ella, Nadín, la más entrometida e insoportable, pero astuta y precisa. Su aspecto de chica gótica con excesivo maquillaje en los ojos y los labios rojos como la sangre fresca a veces lograban distraerme por un segundo, desprendía una sensualidad como onda expansiva que envolvía en una ardiente pasión a todo ser vivo que se le pusiera enfrente. Su piel, su pelo, su mirada, la forma de sus labios, sus finos rasgos faciales, todo en ella era una invitación al pecado, solo necesitaba aparecer para tener todas las miradas encima. Siempre la consideré una pieza valiosa de la casa. Sin embargo, su encanto no funcionaba conmigo, podría caminar desnuda sobre la mesa ahora mismo y yo seguiría concentrado en mis cartas y mi jugada y eso era lo que me diferenciaba de los hombres, yo podía controlar mis instintos más bajos. Eso la frustraba completamente, pero nunca se rendía y no la culpaba, le encantaba mirarme mordiéndose el labio inferior mientras sus ojos me quitaban la ropa, no le interesaba ganar la partida, solo quería sentarse junto a su hermano y estirar sus largas y perfectas piernas bajo la mesa para tocar mis rodillas. Como dije, ella sabía perfectamente que no tenía permitido ir más allá. De hecho, nadie podía tocarme, pero hacía una excepción con Nadín porque trabajaba para mí y, una vez más, era realmente valiosa, entonces, de vez en cuando, y solo de vez en cuando, la dejaba estirar la punta de sus finas botas negras de cuero para tocar mi rodilla y alimentar deseos que nunca se harían realidad, pero que afianzaban un lazo necesario entre ambos.
La pausa en bajar la carta estaba llegando al clímax para mí, había conseguido que Samuel hiciera un movimiento con algo de hartazgo, lo vi en sus ojos fríos, había sujetado sus cartas con ambas manos por un largo rato sin mirarme y de golpe estiró una de sus manos para tomar su vaso de whisky en las rocas, en ese momento golpearon la puerta del salón y esta se abrió sin darme tiempo a responder, a mirar siquiera y mucho menos a hacer mi jugada.
—Les advertí que no me hicieran salir de mi hueco por una trivialidad, Tony –gruñí entre dientes a mi empleado sin levantar la voz, quizás en un tono pacífico y cortante que lo aterró más que cualquier grito. Mientras me puse el saco negro encima, él sujetó mi cigarrillo, temblando. Lo miré fijo y acomodé el cuello de mi camisa, el lacayo tragó saliva dos veces y su titubeo colmó mi paciencia, así que continué mi paso incrementando un poco mi velocidad y agregué–: Estaba en medio de lo que podría llamarse “la mejor sesión de póker en dos mil setecientos años”, y para mí, que ya doblé esa edad y todo me aburre, digamos que por fin estaba entreteniéndome–.Guardé silencio. No pensaba aguardarlo ni mucho menos voltear a verlo, pero no dudé de que él temblaba, lo hacía por cualquier cosa y su cabeza de prominentes entradas y caída constante del cabello me lo recordaba; daba la impresión de que estaba trabajando en el lugar incorrecto, una persona que temblaba como papel sería más útil manejando la calesita de una plaza y no al personal más bravo que representaba mi club, pero ahí estaba, deambulando por mi antro y lo hacía porque era mi alcahuete más grande, asustadizo, sí, pero el buchón del patrón. Ajusté mi corbata favorita, la de color rojo sangre y cruzamos la puerta hacia el largo pasillo de luces verdes y rojas. Ciertamente no debía perder los estribos con él. Antonio hacía de puente entre mis demás empleados y yo y gracias a él mantenía mi contacto con ellos a lo mínimo e indispensable. Pero cuando dirigís un club de alta gama como lo es Nocturnal, y tenés a cargo una horda de inútiles, pasan estas cosas. ¿Qué cosas? Llegan e-mails y notificaciones, hay que actualizar permisos, pagar allá, pagar acá. Lo usual. Por eso estaba dando pasos lentos y reuniendo toda mi calma antes de pararme frente a ellos para oír la sarta de estupideces que siempre tenían para excusar la naturaleza de su inoperancia e incapacidad para lidiar con la presión.
Bien. Ellos decían que yo era el que estaba a cargo. Y podían apostar sus insípidas vidas de que así era. Era el maldito amo de este lugar y acá se respiraba y se dejaba de respirar cuando yo lo decía.
¿Cómo se lograba una posición como la mía? Haciendo bien las cosas encomendadas. Y esa era mi especialidad. Silencio absoluto. Discreción. Trabajo finalizado en tiempo y forma. Sin espacio para los reclamos. Sin rastros. Y, sobre todo, en un volumen descomunal. Cuando me pedían diez, yo llevaba veinte.
Seamos sinceros, estábamos en momentos críticos. ¡Todo alrededor era un caos! Y yo, cuando reinaba el caos, estaba en mi salsa. ¿Qué mejor oportunidad de obtener lo que quería cuando mis clientes acudían a mí, desesperados? ¿Qué era lo que quería? ¿Cuál era mi trabajo? ¿No era obvio? Todas las personas tenían lo que yo quería, desde el más pequeño hasta el más anciano, el hombre, la mujer. Todos.
En la época antigua los de mi clase debían ir tras ellos a escondidas y cazarlos en las penumbras de la noche cuando la ciudad dormía, los cobardes siempre huían despavoridos de su oscuro destino. Eso fue cambiando con el paso del tiempo. Cuando llegué aquí eran ellos los que venían a nosotros. Venían de rodillas y llorando. Era tan fácil, aunque teníamos mucho trabajo, funcionábamos igual que un banco, pero mejor, éramos puntuales, no hacíamos ningún tipo de discriminación y garantizábamos una satisfacción absoluta. Lisa y llanamente entrabas a mi despacho con las manos vacías y te ibas con lo que venías a buscar, no teníamos límites para conceder deseos. Para los que eran como yo, nada era imposible e inalcanzable de lograr. Nada. Siempre así de organizados desde que fundamos Nocturnal, éramos el queso en la ratonera. Todo acerca de este lugar y, principalmente nosotros, atraíamos a las ratas. La fachada de Nocturnal era como la de cualquier bar de alto nivel. Pero para ser claro el dinero no significaba absolutamente nada para mí y si lo usaba de manera ostentosa era solo para atraer a los impuros hacia mis garras.
Dinero. Repito: lo usaba porque el mundo giraba en torno a él y los sueños de las personas solo se hacían realidad a través de él.
¿No era una pena que viviéramos en el capitalismo? El 70% de los deseos de los hombres giraban en torno a la riqueza, el 70% de los deseos de las mujeres giraban en torno a conseguir hombres ricos. Muchos de esos hombres ricos se la pasaban metidos en mi club, admitiré que el whisky Lava del Infierno Morte no era solo el favorito de Samuel, algunos mortales tenían las suficientes agallas para beberlo, y no, no era una poción mágica que los tenía a todos flotando en el limbo, era simplemente el maldito alcohol que los ponía en sintonía y los hacía actuar como cerdos, sacando la basura oculta bajo la alfombra. Definitivamente el estado de ebriedad era el que los traía, los mantenía ahí y muchas veces les quitaba la vida. No sean injustos, ni se atrevan a hacernos responsables de toda la lacra de la humanidad, de sus instintos bajos y su ambición. Yo muchas veces solo fui testigo de lo que en verdad eran, esa oscuridad que nacía dentro de ellos y que, claro, me llenaba de orgullo. Por ejemplo, el Dr. Sander, director fundador del área educativa dentro del complejo penitenciario federal de la ciudad, impartía clases para la carrera de medicina y estaba a cargo de las demás carreras como secretario general y responsable, algo así como un rector en una universidad convencional, con la salvedad de que la mayoría de sus “alumnos” eran almas enfermas de la sociedad, todas lacras que apenas habiendo cumplido la mayoría de edad habían cometido delitos y estaban corrigiéndose. Pues bien, el Dr. Sander, este pulcro sujeto de 61 años, era padre y abuelo y tenía un perro que se llamaba Ángel y mordía a todo el vecindario y un pez, Pedro, que se comió a las hembras de la pecera y no era una piraña. Como buen hombre de cultura intachable, el viejo Sander leía mucho, además de educador, a veces ejercía la medicina en la calle asistiendo a quien lo necesite, todo un samaritano y ejemplo de ciudadano; otras veces regaba las plantas del jardín, conversaba con sus vecinos y dejaba buena propina a su barbero. Pero, bajo aquel rostro avejentado y de abundante barba blanca, el sujeto disfrazaba de rectitud ejemplar su odio latente por las personas imperfectas, sufría de algún delirio de superioridad, y sin tener el derecho juzgó y condenó a esos “alumnos de la penitenciaría” a vivir un infierno en la tierra, tomando como propio el poder destructor y corrompiendo aún más sus almas, sometiéndolos a toda clase de abusos físicos y sicológicos. Amparado por algún poder político que lo apadrinaba jamás recibió castigo por sus actos, algunos de los cuales derivaron en muertes y, en el caso de los que salieron, en máquinas de matar.
Читать дальше